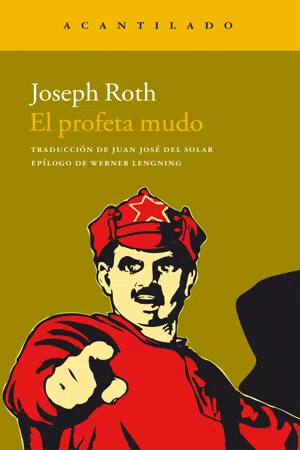![]()
LIBRO SEGUNDO
![]()
I
Había anochecido. El agua chapoteaba suave y silenciosamente contra el vapor que remontaba el Volga. En el entrepuente se oía el sordo y monótono ruido de las máquinas. Las vacilantes linternas difuminaban luces y sombras sobre los doscientos hombres instalados allí, cada uno en el lugar en que se detuviera casualmente al subir al barco. Frente a los silenciosos embarcaderos callábanse las máquinas y se oían las voces profundas de los barqueros y cargadores, así como el golpeteo seco del agua contra la madera.
La mayoría de los prisioneros yacían tumbados en el suelo. Ciento veinte de los doscientos pasajeros del entrepuente iban encadenados. Llevaban cadenas en la muñeca y el tobillo derechos. Junto a ellos, los no encadenados parecían casi hombres libres. De vez en cuando aparecía un policía o algún marinero curioso. Los prisioneros no se preocupaban de sus guardianes ni de sus visitantes. Pese a que aún era muy temprano y a que en media hora más repartirían la comida, muchos de ellos dormían, extenuados por las largas marchas realizadas hasta aquel momento. El Estado los trasladaba por el medio lento y económico del transporte fluvial tras haberlos hecho caminar largo tiempo. Al cabo de dos días serían enviados por tren. De ahí que almacenaran grandes provisiones de sueño.
Algunos de ellos ya habían tenido esa experiencia. No era la primera vez que hacían aquel viaje y actuaban con mucho sentido práctico, repartiendo consejos a los novatos. Gozaban de cierta autoridad entre sus camaradas. A los gendarmes los unía una especie de íntima hostilidad.
Los llamaron para cenar como quien llama a una ejecución. Se pusieron en fila, haciendo resonar las cadenas: parecían estar todos atados a una sola, interminable. Un cucharón se hundía ruidosamente en la marmita a intervalos regulares; luego se escuchaba el suave borboteo de la sopa que volvía a caer en la olla y, finalmente, una masa húmeda se estrellaba sobre una superficie de hojalata. Ruidos de pies que avanzaban pesadamente, chirridos de cadenas arrastradas y, uno a uno, los prisioneros iban abandonando la fila como si alguien los desprendiera de un gran hilo invisible. El reducido espacio se fue llenando con el vaho que subía de doscientas bocas y platos de hojalata. Todos comían. Y aunque ellos mismos se llevaran las cucharas a la boca, parecían más bien alimentados por brazos extraños, no pertenecientes a sus cuerpos. Los ojos, satisfechos mucho antes que las entrañas, tenían ya esa mirada fija de la saciedad que caracteriza al padre de familia sentado a su mesa, esa mirada que empieza a adentrarse en los reinos del sueño.
—Cuando observo comer a los seres humanos—dijo Friedrich a Berzeiev, un ex lugarteniente—, me convenzo de que no necesitan nada más que un cepo en el tobillo, una cuchara en la mano derecha y un plato de hojalata en la izquierda. El corazón está tan cerca de los intestinos, la lengua y los dientes tan próximos al cerebro, las manos que escriben pensamientos pueden degollar un cordero o hacer girar un asador con tanta facilidad que la visión de los seres humanos me deja tan perplejo como la de un dragón legendario.
—Habla usted como un poeta—replicó Berzeiev. Luego sonrió, dejando al descubierto entre su negra barba dos hileras de dientes relucientes que parecían corroborar cuanto acababa de decir Friedrich—. Yo soy incapaz de encontrar palabras como las suyas. Pero también he observado que el hombre es un enigma y, sobre todo, que es imposible ayudarlo.
Ambos se sobresaltaron. ¿Acaso no estaban allí por querer ayudar al ser humano? Se dieron la espalda.
—Buenas noches—dijo Berzeiev.
Afuera cambiaron la guardia.
II
Cuatro días más tarde fueron desembarcados, conducidos a un enorme cobertizo e instalados nuevamente en vagones. Al poner pie en tierra cobraron nuevos ánimos y el estrépito de sus cadenas tornóse más ligero. Sentían la tierra aun bajo las ruedas del tren en marcha. Por las ventanillas enrejadas de los vagones veían hierba y campos, vacas y pastores, abedules y campesinos, iglesias y humo azul sobre las chimeneas, todo un mundo del cual habían sido separados. Sin embargo, era un consuelo que ese mundo no hubiera perecido, que ni siquiera hubiera cambiado. Mientras las casas permanecieran en pie y el ganado pastara, el mundo esperaría el regreso de los prisioneros. La libertad no era un bien propio que cada cual perdía. Era un elemento, como el aire.
Rumores de toda índole circulaban por los vagones. En recuerdo de los mensajes oídos e intercambiados en las últimas prisiones, los llamaban «novedades de letrina». Unos decían que todo el convoy se dirigía directamente a Verjoyansk, lo que era calificado de absurdo por los conocedores. Adrassionov, un suboficial, le había dicho a uno de los «viajeros», a quien transportaba por segunda vez, que acabarían en Tiumén, en el Tiuremni Zamok, una de las prisiones más grandes de Rusia y la central de los deportados. Los más experimentados, que ya la conocían, empezaron a describir los horrores de aquella cárcel. Fueron los primeros en temblar ante sus propias palabras e hicieron temblar también a sus oyentes. Mas poco a poco, a medida que iban relatando, el entusiasmo que les producía el simple hecho de hacerlo se volvió más intenso que el contenido de su discurso, y el temor de los oyentes fue cediendo paso a la curiosidad. Iban ahí sentados como niños que escuchan cuentos sobre palacios de cristal. Panfilov y Siemienuta, dos viejos ucranianos de barba blanca, llegaron incluso a describir las celdas con una especie de melancolía. Y como el corazón humano es olvidadizo y a todos les parecía infinito el camino e incierto el destino, creyeron por unas cuantas horas—pese a la advertencia de los experimentados—que no eran ellos quienes se dirigían a esas prisiones horrorosas, sino un grupo de desconocidos.
Friedrich y Berzeiev decidieron permanecer lo más posible juntos. Berzeiev tenía dinero. Sabía corromper y sustituir listas y nombres, y mientras los otros «políticos» discutían sobre el campesinado, la anarquía, Bakunin, Marx y los judíos, él iba calculando a quién darle un cigarrillo y a quién ofrecerle un rublo.
Aunque viajaran despacio, deteniéndose horas en las estaciones de mercancías, el viaje en tren les pareció más breve de lo que habían pensado. Una vez más sonaron las cadenas y pasaron lista. Ya habían llegado a la última estación y se despidieron del apasionante mundo de los ferrocarriles, de aquellos juguetes de la técnica, de las señales verdes y las banderitas rojas, de las estridentes campanillas de cristal y de las sólidas campanas de hierro, del inagotable tecleo del telégrafo y del fulgor nostálgico y evanescente de los rieles, de la afanosa respiración de la locomotora y de los gritos roncos que elevaba al cielo, de la voz del revisor y las señales del jefe de estación, de las piletas y del vallado de un jardín, del mísero bar de esa estación perdida y de la camarera que, detrás de las botellas, atendía un samovar. Sobre todo de aquella muchacha. Friedrich la contempló como si fuera la última mujer europea que le hubiesen permitido ver y tuviera que conservarla fielmente en su memoria. Pensó en Hilde como en una chiquilla con la cual hubiera hablado veinte años atrás. A ratos era incapaz de reconstruir mentalmente su rostro. Le parecía que en el ínterin se había vuelto vieja y gris, una abuelita.
Subieron en varios carros. Cada veinticuatro kilómetros hacían una parada para cambiar de caballos. Sólo el cochero siguió siendo el mismo durante todo el viaje. Gran parte del convoy se había quedado atrás para ser internado, efectivamente, en una de las enormes prisiones de la zona. Sólo unos cuantos grupos sueltos continuaron. Friedrich y Berzeiev, Freyburg y Lion iban en el mismo carruaje. Sin que los otros lo advirtieran, Friedrich le estrechó la mano a Berzeiev. Así sellaron un pacto secreto.
Cuando uno de los prisioneros se quitaba la gorra, se le veía la mitad izquierda del cráneo totalmente rapada y su rostro adquiría la delirante expresión de un loco. Cada cual se asustaba del vecino, pero todos ocultaban su terror detrás de una sonrisa. Sólo Berzeiev había logrado sobornar al peluquero: tenía todo el cráneo afeitado.
Los prisioneros cantaban una canción tras otra, acompañados por los soldados y cocheros. A ratos cantaba uno solo, y era como si lo hiciese con la fuerza de todos juntos. Su voz se diluía en el estribillo a varias voces, que era como un descenso del cielo a la Tierra.
Quien mejor cantaba era Komov, un tejedor de Moscú en cuya casa habían descubierto una imprenta clandestina. Lo esperaban quince años de prisión.
III
Una mañana iniciaron la marcha. A través de una llanura desolada se puso en movimiento un cortejo de hombres con hatillos, cadenas y bastones en las manos.
De los cincuenta hombres que avanzaban en grupos de ocho, seis y diez, vigilados por bayonetas puntiagudas fijadas a largos fusiles, sólo los más viejos dejaban traslucir su cansancio. Según los reglamentos, nadie podía llevar más de cincuenta puds3 de equipaje. Aquellos que en la última estación se habían negado a reducir sus pertenencias, empezaron a tirar ahora las cosas superfluas junto con las útiles. Los soldados recogían todo y lo iban depositando en las cabañas del camino, en las que luego se detenían al volver. Berzeiev era el único que no tiraba nada. Los soldados llevaban su voluminoso equipaje. Y él sabía decirles alguna palabra amable, ponerles uno que otro cigarrillo en la boca y chasquearles la lengua como a los caballos.
Cuando ya habían recorrido un buen trecho en silencio, Berzeiev ordenó:
—¡Cantad!
Y ellos cantaron. Pero se detuvieron nada más terminar la primera estrofa. Al cabo de una tímida pausa, una voz no menos temblorosa entonó el estribillo y esperó un buen rato hasta que los otros se le unieron. La melodía no lograba animar ya esos pies pesados, que se acercaban cada vez más al lugar de su exilio. El mismo exilio les salía al encuentro. Habían dejado detrás de ellos, muy lejos, el ferrocarril, los caballos, los coches y los hombres. El cielo se combaba sobre la tierra plana como una bóveda de plomo gris soldada en sus márgenes. Se hallaban encerrados bajo el cielo. En la cárcel sabían al menos que sobre los muros se arqueaba un cielo. Aquí, en cambio, la misma libertad era una cárcel. Aquel cielo de plomo no tenía rejas que permitiesen suponer otro cielo, esta vez de aire azul. La vastedad del espacio enclaustraba aún más que una celda.
Poco a poco se fueron desmembrando en grupos más reducidos. Con lágrimas en los ojos y las barbas se iban diciendo adiós. Friedrich, Berzeiev y Lion permanecieron juntos. El primer día aún hablaron de tal o cual de esos camaradas con los que habían cantado a coro. No bien entonaban, en trío, una de las canciones que días atrás habían brotado de las gargantas de todos, recordaban a los otros, cuyas voces nunca volverían a escuchar. Esas canciones habían sido una especie de manifestación sonora de su unión y su amistad. Habían aproximado a un grupo de gente extraña entre sí con la fuerza de la sangre derramada colectivamente y de los dolores padecidos de manera conjunta. Luego fueron olvidando poco a poco a los desaparecidos. Y sólo a ratos se despertaba en la memoria un rostro ya sin nombre, una lágrima en alguna barba que ahora no pertenecía a ningún rostro, o bien se oía una palabra proferida por algún personaje irreconocible.
Les hicieron dar vueltas y más vueltas sin ningún criterio. Vieron las orillas despobladas del Obi. Las dos minúsculas colonias de Hurgut y Narym les parecieron ciudades grandes y animadas. Pernoctaron en Narym. Aprendieron a recoger las chinches con los puños y a ahogarlas en enormes cubos, así como a atraer las finas y blancas hileras de piojos de las paredes y quemarlos en conos de papel. Empezaron a encontrar cálidas y hogareñas las prisiones dispersas y aisladas en las que les permitían descansar. Vieron bosques incendiados a lo lejos y adquirieron, cambiándolos a mercaderes chinos de Chi Fu, guantes de puerto siberianos y botas de piel de reno. Escucharon la leyenda de los yakutos del río Indigirka y la del riachuelo Dogdo, cuyo fondo acarrea oro.
Llegó el invierno. Se acostumbraron a los sesenta y siete grados Celsius bajo cero, y a los cristales de las cabañas que el hielo volvía opacos. Y aguardaron los cuarenta días sin sol en Verjoyansk, la ciudad de las veintitrés casas.
Por ley, su lugar de destierro debía estar situado a diez verstas de una ciudad, a diez verstas de un río y a diez verstas de una carretera principal. Sin embargo, lograron llegar a un río, al río Kolymá, que es más grande que el Rin y sólo tiene tres ciudades en sus orillas. La primera tenía nueve habitantes; la segunda, cien, repartidos en treinta barracas militares. Friedrich, Berzeiev y Lion optaron por la tercera ciudad: Sredni-Kolymsk. En ella había unas cuantas cabañas muy dispersas y sólo tres casas con ventanas de cristal. Pero era, en un radio de muchas millas, el único lugar que tenía una iglesia, un campanario y varias campanas; campanas fundidas en el mundo civilizado y cuyo tañido era algo así como una lengua materna.
IV
Los funcionarios del zar en Siberia no siempre merecían la mala reputación de la que gozaban entre la población los condenados e incluso sus propios superiores. Había algunos que, considerándose a sí mismos exiliados—y no sin motivo—, estaban decididos a compartir la suerte de los prisioneros mucho más que a agravarla. Muchos empezaban vengándose de su propio destino en la persona de los condenados, pero al cabo de varios años se ablandaban al ver que la severidad no les suponía ventaja alguna. La ambición, la vanidad y el miedo se desvanecían al vivir ellos mismos a gran distancia de sus superiores competentes. Otros se dejaban corromper y seguían viviendo con cierta mala conciencia. Una mala conciencia capaz de volver indulgente tanto a quien ejerce el poder como al hombre brutal.
Berzeiev se hizo amigo del coronel Lelewicz, un polaco que había asumido el mando de un destacamento de infantería en Siberia para tener la oportunidad de ayudar a sus compatriotas deportados. Estaba tan bien relacionado en San Petersburgo que no tenía necesidad, como otros oficiales y funcionarios, de ocultar sus ideas detrás de una fidelidad marcial al zar. Gracias a su ayuda, Friedrich, Berzeiev y Lion se instalaron en una de las tres casas provistas de ventanas con cristales. De este modo mantuvieron relaciones continuas y de buena vecindad con las autoridades; podían jugar a las cartas con los funcionarios y hasta conversar de política.
Una vez por semana llegaban los periódicos de diez días atrás. Las noticias que difundían en aquel desierto eran como esas estrellas que aún vemos brillar en el cielo pero que se han extinguido hace ya siglos. Según Lion, era indiferente cuándo se leyeran los periódicos, pues la simple transmisión de un acontecimiento lo modifica e incluso lo desmiente. De ahí que todas las noticias de los diarios nos parezcan tan inverosímiles.
Lion afirmaba haber sido deportado sólo por su parentesco con un conocido revolucionario del mismo nombre, pero era probable, según él, que lo dejasen pronto en libertad. No era, de hecho, más que un adversario moderado del Estado, y postulaba la introducción de la monarquía constitucional, una modernización de la burocracia según los modelos occidentales y la solución de los problemas políticos internos a base de leyes económicas aplicadas con más rigor. Sostenía entre los dedos sus quevedos atados a una ancha cinta negra y trazaba con ellos complicados y amenazadores arabescos en el aire. Sólo cuando tenía que escuchar a alguien se los ponía en la punta de la nariz, como si quisiera observar mejor a su interlocutor, cuando en realidad lo seguía mirando por encima de los cristales. Todo lo relacionado con la naturaleza le resultaba e...