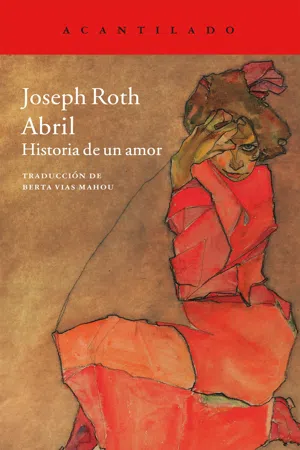![]()
La noche de abril en la que llegué estaba cargada de nubes y preñada de lluvia. Los contornos plateados de la ciudad, tenues, intrépidos, se alzaban por encima de una niebla desvaída, casi cantando hacia el cielo. Delicada y con finas nervaduras, una torrecilla gótica trepaba por las nubes. La esfera anaranjada del iluminado reloj del ayuntamiento parecía colgar en el aire de un cable invisible. En torno a la estación había un olor, dulce y seco, a hulla, jazmín y fragantes praderas.
El único coche de punto de la ciudad esperaba, impasible y cubierto de polvo, ante la estación. La ciudad debía de ser pequeña. Sin duda tenía una iglesia, un ayuntamiento, una fuente, un alcalde, un coche de punto. El caballo, castaño, no llevaba anteojeras. Largos mechones rojizos caían sobre sus poderosos cascos. Miraba la plaza embobado, benévolo, con los ojos muy abiertos. Cada vez que relinchaba, ladeaba la cabeza, como una persona a punto de estornudar.
Me subí al coche y por el camino fuimos dejando atrás un montón de bamboleantes sombrereras y maletas con seres humanos aferrados a ellas. Oí lo que se decían unos a otros y percibí la miseria de sus destinos, la pequeñez de sus vidas, la estrechez y la escasa importancia de sus penalidades. Sobre los campos, a ambos lados de la carretera, se derramaba la niebla como si fuera plomo derretido, simulando el mar y la inmensidad. Por eso, las sombrereras, las personas, las conversaciones y el coche de punto resultaban tan insustanciales y ridículos. Llegué a creer que en verdad a ambos lados se encontraba el mar y me sorprendió su calma. Tal vez esté muerto, pensé. La chimenea de una fábrica, que emergió de pronto ante un fondo de casas de color blanco, dándome un susto pese a su esbeltez, parecía un faro apagado.
Seres irrelevantes acampaban a ambos lados del camino: las avanzadillas de la ciudad. Confiados, ingenuos, yo podía ver lo que pasaba en su interior. Una madre bañaba a su hijo en una tina. La cuba tenía una cincha de hojalata lustrosa, cruel, y el niño gritaba. Un hombre estaba sentado en la cama, mientras un chico le quitaba una bota. El chico tenía la cara roja e hinchada por el esfuerzo. Y la bota estaba sucia. Una vieja andaba barriendo el entarimado de una sala de estar. Y yo adiviné lo que haría acto seguido. Levantaría el mantel azul y rojo, iría hacia la ventana o hacia la puerta y sacudiría los restos de la comida en el pequeño jardín. Sentí compasión por el niño en aquella tina, por el chico que tiraba de la bota, por los restos de comida. Las viejas que recogen por la noche sin duda son malas. Mi abuela, que parecía un perro, andaba siempre barriendo el suelo de madera por las noches. Yo era muy pequeño, odiaba a la abuela y la escoba y me gustaban los trozos de papel, las colillas y todo tipo de desechos. Rescataba de la escoba de la abuela todo lo que caía al suelo y me lo metía en los bolsillos. En especial, me gustaban las briznas de paja. De entre todos los objetos inanimados eran los que más vida tenían. A veces, cuando llovía, me ponía a mirar por la ventana. En las ondas de uno de los incontables arroyuelos que se formaban, bailoteaba, giraba, coqueta y despreocupada, una pajita, ajena al sistema de alcantarillado que se la llevaba y en el que acabaría por desaparecer. Yo salía corriendo a la calle. La lluvia, fuerte y rabiosa, me azotaba, pero yo corría a rescatar la brizna de paja y la alcanzaba justo delante de la rejilla del sumidero.
Vi a mucha gente aquella noche. Tal vez en aquella ciudad las personas se acostaran siempre tan tarde. ¿O era porque estábamos en el mes de abril y por la expectación que reinaba en el aire por lo que todo lo que tenía vida debía mantenerse despierto? Cada uno de los que me salían al encuentro tenía algún significado. Llevaban los destinos a cuestas. Ellos mismos eran el destino. Felices o desdichados, en absoluto irrelevantes y anodinos. O, por lo menos, estaban borrachos. En las ciudades pequeñas los seres irrelevantes no andan por la calle de noche. Sólo los enamorados, las esquineras, los vigilantes nocturnos, los locos o los poetas. Los irrelevantes y anodinos se quedan, seguros, en casa.
En mitad de la plaza del mercado se alzaba el fundador de la ciudad, un obispo de piedra, vigilante. Tan en el centro estaba. Tan imponente. Creo que la gente lo consideraba muerto y bien muerto. Pasaban por delante y no saludaban. No habrían vaci...