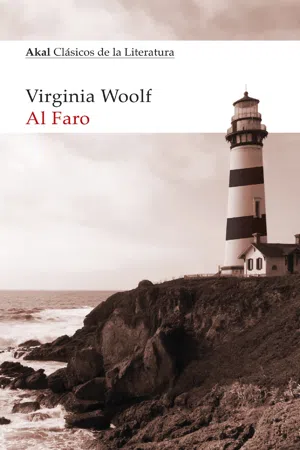![]()
AL FARO
![]()
I
LA VENTANA
1
—Sí, por supuesto, si hace bueno mañana –dijo la señora Ramsay–. Pero tendrás que levantarte con las alondras –añadió.
A su hijo aquellas palabras le produjeron una alegría extraordinaria, como si estuviese resuelto que la excursión se llevaría a cabo y el prodigio que había ansiado, por lo que parecía, durante años y años, estuviese, tras la oscuridad de una noche y la navegación de un día, al alcance de la mano. Puesto que pertenecía, aun a la edad de seis años, a la gran tribu de quienes no pueden mantener un sentimiento separado de otro, sino que han de permitir que los proyectos futuros, con sus alegrías y sus penas, nublen lo que tienen ante sí, puesto que para esas personas incluso en la más tierna infancia cualquier giro en la rueda de las sensaciones tiene el poder de detener y cristalizar el momento en el que su melancolía o su jovialidad residen, James Ramsay, sentado en el suelo recortando estampas del catálogo ilustrado del economato Arm and Navy Stores, confirió a la imagen de un frigorífico, mientras su madre hablaba, dicha celestial. Estaba aureolado de alegría. La carretilla, la segadora de césped, el sonido de los álamos, sus hojas blanqueando antes de la lluvia, grajos graznando, escobas barriendo, vestidos susurrando: todo era tan coloreado y distinguido en su mente que él ya tenía su código privado, su lenguaje secreto, aunque parecía la imagen de la gravedad austera e inflexible, con su alta frente y sus feroces ojos azules, impecablemente candorosos y puros, frunciendo un poco el ceño ante la fragilidad humana, de manera que su madre, observándolo conducir las tijeras con esmero alrededor del frigorífico, lo imaginó todo escarlata y armiño en la Magistratura o al mando de una iniciativa difícil y trascendente en alguna crisis de asuntos públicos.
—Pero –dijo su padre, deteniéndose ante la ventana de la salita de estar–, no hará bueno.
Si hubiese habido un hacha cerca, un atizador o cualquier arma que hubiese abierto un tajo en el pecho de su padre y lo hubiese matado, en aquel mismo momento James la habría empuñado. Tales eran los extremos de emoción que el señor Ramsay excitaba en el pecho de sus hijos con su mera presencia; de pie, como ahora, enjuto como un cuchillo, afilado como la hoja de uno, sonriendo sarcástico, no solo con el placer de desilusionar a su hijo y poner en ridículo a su esposa, que era diez mil veces mejor en todos los sentidos que él (pensó James), sino también con cierta vanidad secreta ante la certeza de su juicio. Lo que decía era verdad. Siempre era verdad. Era incapaz de mentir; nunca manipulaba los hechos; nunca alteraba una palabra desagradable para complacer el gusto o la conveniencia de un ser mortal, mucho menos de sus propios hijos, quienes, fruto de su semilla, debían ser conscientes desde su infancia de que la vida es difícil; los hechos, inflexibles; y el paso a esa tierra fabulosa en la que nuestras más brillantes esperanzas se agotan, nuestros frágiles barcos naufragan en la oscuridad (y el señor Ramsay erguía en este instante la espalda y escudriñaba con los ojillos azules entornados el horizonte), uno que requiere, ante todo, valor, verdad y la capacidad de persistir.
—Pero podría hacer bueno… Yo espero que haga bueno –dijo la señora Ramsey, retorciendo impaciente un punto de la media color teja que estaba tejiendo.
Si la terminaba esa noche, si después de todo iban al Faro, se la darían al farero para su hijito, al que amenazaba una cadera tuberculosa; junto con un montón de revistas viejas y algo de tabaco; de hecho, todo lo que pudiese encontrar por ahí que no quisieran de verdad y solo estorbase en la habitación, para dar a aquellos pobrecillos que debían de estar muertos de aburrimiento, sentados todo el día sin hacer nada más que dar brillo al farol y despabilar la mecha y rastrillar el parche de jardín que tenían, algo con que entretenerse. Pues ¿a quién le gustaría estar encerrado todo un mes de corrido, y posiblemente más si había tormenta, en una roca del tamaño del recinto del tenis?, iba a preguntar; ¿y no tener cartas ni periódicos, ni ver a nadie; si estabas casado, no ver a tu esposa, no saber cómo estaban tus hijos –si estaban enfermos, si se habían caído y roto una pierna o un brazo–; ver las mismas olas monótonas romper semana tras semana, y luego llegar una terrible tormenta, y las ventanas cubrirse de espuma, y los pájaros estrellarse contra el farol, y todo el lugar tambalearse, y no poder sacar la nariz a la puerta por miedo de que te barriese el mar? ¿A quién le gustaría eso?, preguntó, dirigiéndose en particular a sus hijas. Así que añadió, de un modo distinto, hay que llevarles lo que se pueda que los consuele.
—Sopla poniente –dijo el ateo Tansley, extendiendo los dedos huesudos de forma que el viento soplase entre ellos, pues acompañaba al señor Ramsay, quien en su paseo vespertino iba y venía, iba y venía, por la terraza.
Es decir: el viento soplaba desde la peor dirección posible para atracar en el Faro. Sí, Tansley decía cosas desagradables, reconoció la señora Ramsay; era odioso por su parte meter el dedo en la llaga y decepcionar aún más a James; pero, al mismo tiempo, no iba a dejar que se rieran de él. «El ateo», lo llamaban; «el ateíto». Rose se burlaba de él; Prue se burlaba de él; Andrew, Jasper, Roger se burlaban de él; incluso el viejo Badger sin un diente en la boca le había mordido por ser (como expresó Nancy) el centésimo décimo joven que los perseguía todo el camino hasta las Hébridas cuando siempre era mucho mejor estar solos.
—Qué disparate –dijo la señora Ramsay, con suma gravedad.
Dejando de lado el hábito de la exageración que habían heredado de ella, y su implicación (que era verdad) de que invitaba a demasiada gente a quedarse con ellos, y por eso debía alojar a algunos en el pueblo, no podía tolerar la descortesía hacia sus huéspedes, hacia los hombres jóvenes en particular, que eran pobres como ratones de iglesia, «extraordinariamente capaces», decía su marido, grandes admiradores de este, y que venían allí a pasar unas vacaciones. De hecho, tenía a todo el sexo opuesto bajo su protección; por razones que no podía explicar, por su caballerosidad y su valor, por el hecho de que negociaban tratados, de que gobernaban la India, de que controlaban las finanzas; por último, por una actitud hacia ella que ninguna mujer podía dejar de sentir o encontrar agradable, algo confiado, infantil, reverencial; que una mujer mayor podía tomar de un hombre joven sin perder la dignidad, y ¡ay! de la joven –¡por amor del Cielo que no fuese una de sus hijas!– que no sintiese el valor de aquello, y de todo lo que aquello implicaba, hasta el tuétano de los huesos.
Se volvió con gravedad hacia Nancy. No los había perseguido, dijo. Lo habían invitado.
Tenían que encontrar una forma de escapar de aquello. Puede que hubiese una forma más sencilla, una forma menos trabajosa, suspiró. Cuando se miró en el espejo y se vio el pelo gris, las mejillas hundidas, a los cincuenta, pensó que era muy posible que hubiese podido administrarlo mejor todo: su marido; el dinero; los libros de él. Pero por su parte nunca, ni por un solo segundo, se arrepentiría de su decisión, eludiría las dificultades o descuidaría los deberes. Tenía así un aspecto imponente, y solo en silencio, dejando de mirar sus platos, después de que hubiese hablado con tanta gravedad sobre Charles Tansley, pudieron sus hijas –Prue, Nancy, Rose– juguetear con ideas desleales que habían tramado para ellas de una vida diferente de la de su madre; en París, quizás; una vida más desenfrenada; no siempre cuidando de un hombre u otro; pues habitaba en sus mentes un cuestionamiento mudo a la deferencia y la caballerosidad, al Banco de Inglaterra y el Imperio indio, a los dedos con alianza y el encaje, aunque para todas había algo en ello de la esencia de la belleza, que convocaba la masculinidad de sus corazones femeninos y las hacía, sentadas a la mesa bajo la mirada de su madre, honrar su extraña gravedad, su extrema amabilidad, como las de una reina alzando del barro el pie sucio de un mendigo para lavarlo, cuando ella las regañaba con tanta gravedad por aquel horrible ateo que los había perseguido –o, hablando con precisión, al que habían invitado– a la isla de Skye.
—No se podrá atracar en el Faro mañana –dijo Charles Tansley, dando una palmada, asomado a la ventana junto a su marido.
Desde luego, había dicho bastante. Deseó que los dos los dejasen a James y a ella en paz y siguieran hablando. Lo miró. Era un espécimen miserable, decían los niños, todo bultos y huecos. No sabía jugar al críquet; te azuzaba; arrastraba los pies. Era un bruto sarcástico, decía Andrew. Sabían lo que más le gustaba: pasear todo el tiempo –iba y venía, iba y venía– con el señor Ramsay y comentar quién había ganado esto, quién había ganado aquello, quién era «un hombre excelente» en la versificación en latín, quién era «brillante, pero está en mi opinión completamente errado», quién era sin duda «el tipo más dotado de Balliol», el college de Oxford, quién había enterrado su luz temporalmente en los colleges de Bristol o Bedford, pero estaba destinado a adquirir fama más tarde, cuando sus prolegómenos, de los que el señor Tansley tenía las primeras páginas en galeradas si el señor Ramsay deseaba verlas, sobre alguna rama de las matemáticas o la filosofía saliesen a la luz. Eso era de lo que hablaban.
A veces la señora Ramsay no podía contener la risa. Cuando el otro día ella había dicho algo sobre «olas altas como montañas» y, sí, dijo Charles Tansley, estaba un poco encrespado.
—¿No está calado hasta los huesos? –le preguntó ella.
—Mojado, pero no empapado –dijo el señor Tansley, pellizcándose la manga, tocándose los calcetines.
Pero no era eso lo que les molestaba, decían los niños. No era su cara; no eran sus maneras. Era él: su punto de vista. Cuando hablaban de algo interesante, gente, música, historia, cualquier cosa, incluso si decían que hacía una buena noche y que por qué no se sentaban fuera, de lo que se quejaban entonces sobre Charles Tansley era de que, hasta que no había dado la vuelta al asunto y se había dado importancia él y denigrado a los demás, sacándolos a todos de sus casillas de algún modo con su forma ácida de despellejarlo todo, no se daba por satisfecho. Y, cuando iba a una galería de pintura, decían, te preguntaba si te gustaba su corbata. Bien sabe Dios, dijo Rose, que no.
Desapareciendo, tan sigilosamente como ciervos, de la mesa nada más terminar de comer, los ocho hijos e hijas del señor y la señora Ramsay habían subido a sus cuartos, sus fortalezas en una casa en la que no había otra intimidad para debatir nada, para debatirlo todo; la corbata de Tansley; la aprobación del proyecto de Ley de Reforma; aves marinas y mariposas; gente; mientras el sol entraba a raudales en aquellos altillos, que un solo tabique de madera separaba uno de otro de forma que se podía oír perfectamente cada pisada y a la chica suiza sollozando por su padre, que se moría de cáncer en un valle de los Grisones, e iluminaba murciélagos, pantalones de franela, sombreros de paja, botes de tinta, botes de pintura, escarabajos y calaveras de pajaritos, mientras arrancaba de las largas tiras onduladas de algas, clavadas con alfileres en la pared, un olor de sal y sargazo, que estaba también en las toallas, granulosas de arena del baño.
Riñas, divisiones, diferencias de opinión, prejuicios se entremezclaban en la misma fibra de la existencia, ¡ay!, que tuviesen que comenzar tan pronto, se lamentaba la señora Ramsay. Eran muy críticos sus hijos. Decían muchos disparates. Salió del comedor, con James de la mano, pues él no se iría con los demás. Le parecían muchos disparates, inventar diferencias cuando las personas, bien lo sabe el Cielo, eran lo suficientemente distintas sin ello. Las diferencias reales, pensó asomada a la ventana de la salita de estar, son suficientes, muy suficientes. Pensaba en aquel momento en ricos y pobres, superiores e inferiores; la grandeza de nacimiento a la que ella tenía, medio a su pesar, cierto respeto, pues ¿no corría acaso por sus venas la sangre de aquella nobilísima casa italiana, ciertamente algo mítica, cuyas hijas, esparcidas por las salitas de estar inglesas en el siglo XIX, habían ceceado de manera tan encantadora, habían irrumpido tan desenfrenadamente, y todo el ingenio y el porte y el temperamento que ella tenía procedían de aquellas y no de los aletargados ingleses o los fríos escoceses?; pero más en profundidad rumiaba el otro problema, el de los ricos y los pobres, y las cosas que veía con sus propios ojos, todas las semanas, a diario, allí o en Londres, cuando visitaba a aquella viuda, o a aquella esposa en apuros, en persona con una bolsa en el brazo, y una libreta y un lápiz con los que anotaba en columnas trazadas cuidadosamente para tal propósito los ingresos y gastos, los empleos y desempleos, con la esperanza de que así dejaría de ser una mujer sin más, cuya caridad compensaba a medias su indignación, saciaba a medias su curiosidad, y se convertiría, lo que con su mente desentrenada admiraba en gran medida, en una investigadora, capaz de elucidar el problema social.
Eran cuestiones sin solución, le parecía, allí de pie, con James de la mano. La había seguido a la salita aquel joven del que se reían; estaba junto a la mesa, jugueteando torpe con algo entre los dedos, tanteando desde fuera las cosas: lo sabía sin necesidad de girarse a mirarlo. Se habían ido todos –los niños; Minta Doyle y Paul Rayley; Augustus Carmichael; su marido–, se habían ido todos. Así que se volvió con un suspiro y dijo:
—¿Le aburriría acompañarme, señor Tansley?
Tenía pendientes unos recados banales en el pueblo; una carta o dos que escribir; tardaría unos diez minutos; iría a ponerse el sombrero. Y, con la cesta y el quitasol, allí estaba de nuevo, diez minutos más tarde, dando la sensación de estar lista, de estar equipada para una excursión, que, no obstante, tuvo que interrumpir un momento, cuando pasaron por el recinto del tenis, para preguntar al señor Carmichael, que disfrutaba del sol con sus gatunos ojos amarillos de par en par, de forma que como los de un gato parecían reflejar las ramas que se movían o las nubes que pasaban, pero sin dar la menor pista de sus pensamientos privados o de las emociones que sentía, si quería algo.
Pues se hacían a la gran aventura, dijo, riendo. Iban al pueblo.
—¿Sellos, papel de escribir, tabaco? –sugirió, parando a su lado.
Pues no, no quería nada. Cruzó las manos sobre su voluminosa panza, guiñando los ojos, como si hubiese querido contestar amablemente a aquellas lisonjas (la señora Ramsay resultaba seductora, aunque estaba un poco nerviosa), pero no pudiese, sumergido como estaba en una somnolencia verde gris que los envolvía a todos, sin necesidad de palabras, en un vasto y benevolente letargo de buenos deseos; toda la casa; todo el mundo; toda la gente en él, pues había deslizado en su vaso durante la comida unas gotas de algo que explicaba, pensaban los niños, la vívida veta de amarillo canario en un bigote y una barba que eran por lo demás blancos como la leche. No quería nada, masculló.
Tendría que haber sido un gran filósofo, dijo la señora Ramsay, cuando se alejaron por la carretera hacia el pueblo pescador, pero había tenido un matrimonio desafortunado. Sosteniendo su quitasol negro muy erguido, y moviéndose con un aire indescriptible de expectación, como si fuera a encontrarse con alguien a la vuelta de la esquina, contó la historia; un asunto en Oxford con cierta chica; un matrimonio temprano; pobreza; viaje ...