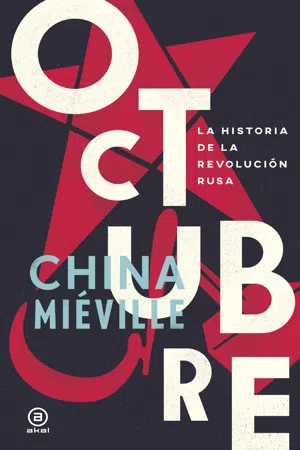![]()
1. La prehistoria de 1917
Un hombre contempla el cielo, desde una isla azotada por el viento. Robusto y enormemente alto, se yergue en medio de otra borrasca de mayo, mientras sus elegantes ropajes ondean a su alrededor. Ignora las turbulencias del río Nevá que le rodea, la maleza y el verdor del desgarbado pantano litoral. El fusil cuelga de su mano. Alza la vista, sobrecogido. En lo alto, remonta el vuelo una gran águila.
Paralizado, Pedro el Grande, todopoderoso gobernante de Rusia, observa largo rato su vuelo. El ave le devuelve la mirada.
Finalmente el hombre se gira abruptamente y clava su bayoneta en la tierra mojada. Empuja la hoja a través de la tierra y las raíces, y levanta primero una, después dos largas tiras de tierra. Las arranca del suelo y las arrastra, ensuciándose, hasta colocarlas justamente debajo de donde planea el águila. Ahí deja las dos tiras, en forma de cruz, y proclama con un rugido: «¡Hágase aquí una ciudad!». Así, en mayo de 1703, en la Isla Záyachi del golfo de Finlandia, en tierras arrebatadas al Imperio sueco en la Gran Guerra del Norte, el zar ordena la creación de una gran ciudad y, tomando el nombre de su santo patrón, la bautiza como San Petersburgo.
Esto nunca ocurrió. Pedro nunca estuvo allí.
Esta historia es un persistente mito de aquello que Dostoyevski llamó «la más abstracta y premeditada ciudad de todo el mundo». Y aunque Pedro no estuviera presente en el día de su fundación, San Petersburgo continuará construyéndose según el sueño de su creador, contra todo pronóstico y todo sentido, en la llanura aluvial de un estuario del Báltico, infestada de mosquitos, azotada por fuertes vientos y feroces inviernos.
En primer lugar, el zar proyecta la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, una extensa edificación en forma de estrella que ocupa toda la pequeña isla y la protege de un contraataque sueco que nunca llegará. Y después, alrededor de sus muros, Pedro ordena que se alce un gran puerto, según los diseños más modernos. Esta será su «ventana a Europa».
Él es un visionario, si bien brutal. Es un modernizador, desprecia el clerical «atraso eslavo» de Rusia. La antigua ciudad de Moscú es pintoresca, sin planificar, una maraña de calles cuasibizantinas: Pedro dispone que su nueva ciudad se planifique siguiendo un diseño racional, con líneas rectas y curvas elegantes a escala épica, con amplias vistas, canales que crucen sus avenidas, muchos palacios grandiosos y con motivos paladianos; un barroco limitado, una ruptura con las tradiciones y las cúpulas de cebolla. Sobre este nuevo suelo, Pedro pretende construir una nueva Rusia.
Contrata a arquitectos extranjeros, dictamina que se adopten las modas europeas, insiste en construir con piedra. Puebla su ciudad a golpe de decreto, ordenando a mercaderes y nobles que se reasienten en la naciente metrópolis. En sus primeros años, por la noche, serán los lobos quienes pueblen las calles todavía inacabadas.
Las avenidas se construirán mediante trabajos forzados, y el trabajo forzoso drenará los pantanos y alzará columnas sobre el lodazal. Decenas de miles de siervos y convictos, obligados por los guardias a trabajar las vastas tierras de Pedro. Llegan, colocan los cimientos sobre el fango, y perecen por millares. Cien mil cadáveres descansan bajo la ciudad. San Petersburgo será conocida como «la ciudad construida sobre huesos».
En 1712, en una jugada decisiva contra un pasado moscovita que desprecia, el zar Pedro hace de San Petersburgo la capital de Rusia. Durante los siguientes dos siglos, y más allá, será aquí donde la política se mueva más rápidamente. Moscú, Riga y Ekaterinburgo, y todas las innumerables villas y ciudades, y todas las demás emergentes regiones del imperio son vitales, sus historias no pueden ser ignoradas, pero San Petersburgo estará en el centro de las revoluciones. La historia de 1917 –nacida de una larga prehistoria– es, por encima de todo, la historia de sus calles.
Rusia, una confluencia de tradiciones europeas y eslavas orientales, se ha gestado lentamente entre escombros. Según un protagonista principal de 1917, León Trotsky, ha sido erigida por «bárbaros orientales, asentados en las ruinas de la cultura romana». Durante siglos, una sucesión de reyes bárbaros –zares– comerciarán y guerrearán con los nómadas de las estepas orientales, con los tártaros, con Bizancio. En el siglo XVI, el zar Iván IV, al que la historia llama el Terrible, se abre paso de masacre en masacre hacia los territorios al este y el norte, hasta que se convierte en «Zar de todas las Rusias», líder de un colosal y variopinto imperio. Él consolida el Estado moscovita bajo una feroz autocracia. Pese a esa ferocidad, estallarán rebeliones, como siempre ocurre. Algunas, como la rebelión de Pugachev, protagonizada por campesinos cosacos en el siglo XVIII, suponen desafíos desde abajo; insurgencias sangrientas que son sangrientamente reprimidas.
Después de Iván vendrá una serie de gobernantes diversos, un forcejeo dinástico, hasta que los nobles y el clero de la Iglesia ortodoxa eligen al zar Miguel I en 1613, fundando la dinastía Románov, que continuará hasta 1917. En ese siglo la condición del muzhik, el campesino ruso, queda fijada dentro de un rígido sistema de servidumbre feudal. Los siervos están vinculados a las tierras, cuyos propietarios ostentan un amplio poder sobre «sus» campesinos. Los siervos pueden ser transferidos a otras haciendas, mientras su propiedad personal –y su familia– quedan en manos del terrateniente originario.
La institución es sombría y tenaz. La servidumbre continuará en Rusia hasta bien entrado el siglo XIX, muchas generaciones después de que Europa se deshiciera de ella. Abundan las historias de terratenientes que abusan abominablemente de los campesinos. Los «modernizadores» ven la servidumbre como un escandaloso freno al progreso: sus oponentes «eslavófilos» la denuncian como una invención occidental. Sobre el hecho de que debe desaparecer, ambos grupos están de acuerdo.
En 1861, Alejandro II, el «Zar Liberador», emancipa finalmente a los siervos de su yugo, de su condición de patrimonio semoviente del latifundista. Por mucho que los reformadores se hayan desesperado por el atroz destino de los siervos, no es la bondad de sus corazones lo que los anima. Es la angustia ante las oleadas de rebeliones y revueltas campesinas. Y las exigencias del desarrollo económico.
La agricultura y la industria del país están atrofiadas. La Guerra de Crimea de 1853-1855 contra Inglaterra y Francia ha descubierto las vergüenzas del antiguo régimen: Rusia queda humillada. Parece claro que la modernización –liberalización– es una necesidad. Y de este modo nacen las «Grandes Reformas» de Alejandro, una revisión del ejército, las escuelas y el sistema de justicia, atenuación de la censura, garantía de poderes para las asambleas locales. Y, sobre todo, la abolición de la servidumbre.
La emancipación se limita cuidadosamente. Los siervos convertidos en campesinos no reciben toda la tierra que labraron, y la que trabajan ahora está cargada con monstruosas deudas de «redención». La parcela promedio es demasiado pequeña para la subsistencia –se repiten las hambrunas– y cada vez lo es más, a medida que crece la población. Los campesinos siguen estando legalmente constreñidos, vinculados ahora a la comunidad local (la comuna, el mir), pero la pobreza les impulsa al trabajo estacional en la construcción, la minería, la industria, y el comercio legal e ilegal. Y acaban imbricados con la pequeña pero creciente clase trabajadora.
No solo los zares sueñan con reinos. Como todos los pueblos exhaustos, los campesinos rusos imaginan utopías del descanso. Belovode, la ciudad de las Aguas Blancas; Oponia, al final del mundo; la subterránea Tierra de Chud; las Islas Doradas; Darya; Ignat; Nutland; la ciudad sumergida de Kitezh, que yace inmortal bajo las aguas del Lago Svetloyar. A veces, exploradores confusos agotan sus energías en la búsqueda de uno u otro de estos territorios mágicos, pero los campesinos intentan alcanzarlos de otras maneras. A finales del siglo XIX llega una ola de revueltas rurales.
Liderada por disidentes –escritores como Aleksandr Herzen, Mijaíl Bakunin, el incisivo Nikolái Chernyshevski–, esta es la tradición de los naródniki, activistas del narod, el pueblo. Los naródniki se organizan en grupos como Zemlya i Volya (Tierra y Libertad), y son principalmente miembros de una nueva generación de cuasimesiánicos y autodefinidos promotores de la cultura, de la Ilustración; una intelligentsia cuyo origen ya no es solamente noble.
«El hombre del futuro en Rusia –dice Aleksandr Herzen al comienzo de la década de 1850– es el campesino». Con un desarrollo social lento, sin ningún movimiento liberal significativo a la vista, los naródniki miran más allá de las ciudades, en pos de una revolución rural. En la comuna campesina rusa, en el mir, vislumbran un destello del futuro; las bases de un socialismo agrario.
Soñando a su manera un lugar mejor, miles de jóvenes radicales «van al pueblo», para aprender de, trabajar con, y alzar la conciencia de un campesinado que se muestra suspicaz.
Una broma amarga y ejemplarizante: los naródniki son arrestados en masa, a menudo a petición de esos mismos campesinos. La conclusión que extrae un activista, Andréi Zhelyábov, es que «la historia es demasiado lenta». Algunos de entre los naródniki optan por métodos más violentos, para acelerarla.
En 1878, Vera Zasúlich, una joven estudiante radical con orígenes en la pequeña nobleza, saca un revólver de su bolsillo y hiere de gravedad a Fiódor Trépov, jefe de la policía de San Petersburgo, un hombre detestado por intelectuales y activistas tras ordenar el azotamiento de un prisionero descortés. En un sensacional revés para el régimen, el jurado absuelve a Zasúlich. Huye hacia Suiza.
Al año siguiente, tras una escisión en el seno de Zemlya i Volya nace un nuevo grupo, Naródnaya Volya (La Voluntad del Pueblo). Es más combativo. Sus células creen en la necesidad de la violencia revolucionaria, y están dispuestas a actuar según sus convicciones. En 1881, después de varios intentos fallidos, logran el objetivo más codiciado.
El primer domingo de marzo, el zar Alejandro II viaja a la gran escuela de hípica de San Petersburgo. Escondido entre la muchedumbre, el joven activista de Naródnaya Volya, Nikolái Ryasov, lanza una bomba envuelta en un pañuelo, apuntando al carruaje blindado. Una explosión incendia el aire. Entre los gritos de los testigos heridos, el vehículo se detiene con la sacudida. Alejandro sale y se adentra, tambaleante, en el caos. Según camina desorientado, el camarada de Ryasov, Ignacy Hryniewiecki, se acerca, y arroja una segunda bomba. «¡Es demasiado pronto para darle las gracias a Dios!», grita.
Otro estallido ensordecedor. «A través de la nieve, los escombros y la sangre», recordará uno de los miembros del séquito del zar, «podías ver fragmentos de ropa, hombreras, sables, y trozos sangrientos de carne humana». El «Zar Liberador» yace en el suelo, desmembrado.
Para los radicales, esta es una victoria pírrica. El nuevo zar, Alejandro III, más conservador y no menos autoritario que su padre, desata una feroz represión. Diezma a La Voluntad del Pueblo con una ola de ejecuciones. Reorganiza a la policía política, la feroz y famosa Ojrana. En este clima de reacción llega una vorágine de revueltas organizadas y homicidas, y pogromos contra los judíos, una minoría cruelmente oprimida en Rusia. Sufren severas restricciones legales, se les permite la residencia solo en la región conocida como Zona de Asentamiento, en Ucrania, Polonia, Rusia occidental y en otros lugares (aunque las excepciones implican que hay poblaciones judías más allá de estas zonas), y durante mucho tiempo han sido los chivos expiatorios en momentos de crisis nacional (esto es, casi siempre). Ahora, los ansiosos por culparles de algo les culpan de la muerte del zar.
Los naródniki, asediados, planean más ataques. En marzo de 1887, la policía de San Petersburgo desbarata un complot contra la vida del nuevo zar. Cuelgan a cinco cabecillas estudiantiles, incluyendo al hijo de un inspector de escuela en la región del Volga; un brillante y comprometido joven llamado Aleksandr Uliánov.
En 1901, siete años después de que el brutal e intimidador Alejandro III haya muerto –de causa natural– y su diligente hijo Nicolás II asuma el trono, varios grupos naródnik se unen, bajo un programa agrario no marxista (aunque algunos de sus miembros se consideren marxistas) que se centra en las particularidades del desarrollo de Rusia y su campesinado. Se bautizan como Partido Socialista Revolucionario, y a partir de entonces serán conocidos como SR, o eseristas. Todavía defienden la resistencia armada: durante un tiempo el ala militar de los eseristas, su «Organización de Combate», no se arredra y continúa una campaña de lo que incluso sus defensores llaman «terrorismo», el asesinato de figuras del gobierno.
Dado tal compromiso, les aguardaban no pocos giros irónicos del destino. Uno de los líderes del partido, el extraordinario Yevno Azef, líder de la Organización de Combate durante algunos años, en una década será desenmascarado como un fiel agente de la Ojrana, un mazazo para la organización. Y unos pocos años después, en los momentos centrales del año revolucionario de 1917, dos miembros, Caterina Breshko-Breshkóvskaya, y su principal teórico, Víktor Chernov, serán dos de los más destacados e inflexibles partidarios del orden.
En los años finales del siglo XIX, el Estado dedica sus recursos a infraestructuras e industria, incluyendo un inmenso programa de construcción de ferrocarriles. Grandes cuadrillas de trabajo colocan raíles de acero a lo largo del país, martilleándolos, cosiendo los límites del imperio: el ferrocarril transiberiano. «Desde la Gran Muralla china el mundo no ha visto una empresa material de igual magnitud», afirma sir Henry Norman, un observador británico. Para Nicolás, la construcción de esta ruta de tránsito entre Europa y Asia oriental es «una tarea sagrada».
La población urbana de Rusia se dispara. Entra capital extranjero. Surgen grandes industrias alrededor de San Petersburgo, de Moscú, o en la región del Donbáss, en Ucrania. A medida que miles de nuevos trabajadores luchan por sobrevivir en cavernosas plantas de fábrica, en con...