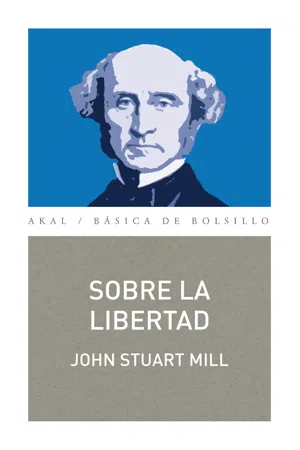
- 208 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Sobre la libertad
About this book
Sobre la libertad es uno de los textos esenciales de la filosofía política contemporánea y uno de los más influyentes de Mill, el que mayor número de debates ha suscitado y en el que se defiende la libertad plena de pensamiento, expresión y acción del individuo con respecto al Estado.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Sobre la libertad by John Stuart Mill in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Civil Rights in Politics. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
II
De la libertad de pensamiento y discusión
Es de esperar que haya pasado ya el tiempo en que era necesario defender la «libertad de prensa» como una de las garantías contra la corrupción o la tiranía del gobierno. Podemos suponer que ahora no hay ninguna necesidad de argumentos contra un poder legislativo o ejecutivo que no se identifique con el pueblo, y que le esté permitido prescribir opiniones a este y determinar qué doctrinas o qué argumentos puede escuchar. Además, este aspecto de la cuestión ha sido expuesto tan a menudo y con tanto éxito por anteriores escritores, que no hay necesidad de insistir aquí especialmente sobre él. Aunque la ley inglesa, en el tema de la prensa, es tan servil hoy en día como lo fue en la época de los Tudor[1], no hay prácticamente ningún peligro de que se la ponga en contra de la discusión política, excepto en alguna situación de pánico temporal, en la que el miedo a la insurrección empuje a los ministros y a los jueces fuera de lo establecido[2]. Y hablando en términos generales, en los países constitucionales no es de temer que el gobierno –sea o no completamente responsable ante el pueblo– intente controlar a menudo la expresión de las opiniones, excepto cuando al hacerlo se convierta a sí mismo en órgano de la intolerancia general del público. Supongamos, por tanto, que el gobierno está completamente del lado del pueblo, y nunca piensa en ejercer ningún poder de coerción a menos que sea de acuerdo con lo que considera que es la voz del pueblo. Yo niego el derecho del pueblo a ejercer tal coerción, ni a través de él mismo, ni a través de su gobierno. Este poder mismo es ilegítimo. El mejor gobierno no tiene más derecho a él que el peor. Es tan nocivo, o incluso más nocivo, cuando es ejercido de acuerdo con la opinión pública que cuando lo es en oposición a ella. Si toda la humanidad a excepción de una persona fuera de una opinión, y solo esa persona fuera de la opinión contraria, la humanidad no estaría más legitimada para silenciar a dicha persona de lo que esta estaría para silenciar a la humanidad, suponiendo que tuviera el poder para ello. Si la opinión fuera una posesión personal que no tuviera valor salvo para su propietario; si obstruir su despliegue fuera simplemente una injuria privada, habría alguna diferencia entre que la injuria fuera infligida solo a unas pocas personas o a muchas. Pero la peculiaridad del mal que supone silenciar la expresión de una opinión es que supone un robo al género humano, tanto para la posteridad como para la generación existente, y para los que disienten de esa opinión todavía más que para los que la sostienen. Si la opinión es correcta, se les priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; si es errónea, pierden lo que es un beneficio casi igual de grande, una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad, producida por su confrontación con el error.
Es necesario considerar separadamente estas dos hipótesis, a cada una de las cuales le corresponde un aspecto distinto del argumento. Nunca podemos estar seguros de que la opinión que estamos intentando reprimir sea falsa; y aunque pudiéramos estar seguros, reprimirla no dejaría de ser un mal.
En primer lugar, la opinión que se pretende suprimir mediante la autoridad es posible que sea verdadera. Aquellos que desean suprimirla, evidentemente niegan su verdad, pero no son infalibles. No tienen autoridad para decidir la cuestión por toda la humanidad y para excluir a todas las demás personas de los medios de juzgar. El rechazo a escuchar una opinión porque se está seguro de que es falsa implica presuponer que la propia certeza es una certeza absoluta. Silenciar una discusión significa presuponer la propia infalibilidad. Su condena puede basarse en este argumento común, que no es el peor por ser común.
Desafortunadamente para el buen sentido de los hombres, el hecho de su falibilidad está lejos de tener en sus juicios prácticos el mismo peso que se le concede siempre en teoría. Pues mientras todo el mundo se sabe a sí mismo falible, pocos consideran necesario tomar precauciones contra su propia falibilidad, o admitir la suposición de que cualquier opinión de la que ellos se sienten muy seguros puede ser uno de los casos del error al que ellos mismos reconocen estar sujetos. Los príncipes absolutos, u otras personas que están acostumbradas a una deferencia ilimitada, generalmente sienten esta completa confianza en sus propias opiniones en casi todos los temas. Las personas más felizmente situadas, que a veces ven discutidas sus opiniones y que no están totalmente deshabituadas a ser corregidas cuando están equivocadas, depositan la misma confianza ilimitada solo en aquellas de sus opiniones que son compartidas por todas las personas que las rodean, o por aquellas a las que habitualmente respetan. Pues en proporción a su falta de confianza en su propio juicio solitario, el hombre deposita usualmente su confianza, de manera implícita, en la infalibilidad del «mundo» en general. Y el mundo, para cada individuo, significa la parte del mundo con la que entra en contacto: su partido, su secta, su iglesia, su clase social; por comparación, casi se podría denominar liberal y abierto de mente al hombre para el que el mundo significa algo tan amplio como su propio país o su propia época. La fe del individuo en esa autoridad colectiva no se ve afectada en lo más mínimo por el hecho de saber que otras épocas, países, sectas, Iglesias, clases y partidos han pensado y aún continúan pensando exactamente lo contrario. Hace recaer en su propio mundo la responsabilidad de estar en lo cierto frente a los mundos disidentes de otra gente; y no le preocupa que haya sido meramente por accidente que el objeto de su confianza sea uno de esos numerosos mundos, y que las mismas causas que le hacen un cristiano en Londres, le habrían hecho un budista o un confucionista en Pekín. Sin embargo, el hecho de que las épocas no son más infalibles que los individuos es algo tan evidente en sí mismo que se puede probar con todo tipo argumentos. Todas las épocas han sostenido muchas opiniones que las épocas siguientes han considerado no solo falsas, sino absurdas; y es tan cierto que muchas opiniones que ahora son generalmente admitidas serán rechazadas en épocas futuras, como lo es que muchas opiniones que antes eran generalmente admitidas son rechazadas en el presente.
La objeción que se le podría hacer a este argumento probablemente tomaría la forma siguiente. No hay mayor presunción de infalibilidad en prohibir la propagación de un error que en cualquier otra cosa que hace la autoridad pública según su propio juicio y responsabilidad. La capacidad de juzgar les es dada a los hombres para que puedan hacer uso de ella. Puesto que puede ser usada erróneamente, ¿hay que decirles a los hombres que no deberían usarla en absoluto? Prohibiendo lo que consideran pernicioso, los hombres no pretenden quedar eximidos del error, sino cumplir con el deber que les corresponde –aunque sean falibles– de actuar según su convicción consciente. Si no actuáramos nunca según nuestras opiniones por el hecho de que pueden ser erróneas, deberíamos dejar abandonados todos nuestros intereses y dejar sin realizar todos nuestros deberes. Una objeción que se aplica a todas las conductas no puede ser una objeción válida para ninguna conducta en particular. El deber de los gobiernos y de los individuos es formarse las opiniones más verdaderas que puedan, formárselas cuidadosamente y no imponérselas nunca a otros sin estar completamente seguros de estar en lo cierto. Pero cuando se está seguro (pueden decir los que razonan así), retraerse de actuar según las propias opiniones no es conciencia, sino cobardía, y permite que doctrinas que honestamente se consideran peligrosas para el bienestar de la humanidad, ya sea en esta vida o en la otra, se expandan sin restricción alguna, puesto que otros pueblos, en épocas menos civilizadas, han perseguido opiniones que ahora se considera que son ciertas. Cuidémonos, se podría decir, de no cometer el mismo error. Pero los gobiernos y las naciones han cometido errores en otras cosas de las que no se niega que sean materias adecuadas para el ejercicio de la autoridad: han aplicado impuestos excesivos, han hecho guerras injustas. ¿Deberíamos, por tanto, no aplicar impuestos, ni ir a la guerra, sea cual sea la provocación? Los hombres, así como los gobiernos, deben actuar del mejor modo que sean capaces. No existe tal cosa como una certeza absoluta, pero hay seguridad suficiente para los propósitos de la vida humana. Podemos y debemos presuponer que nuestra opinión es verdadera, de modo que podamos guiar nuestra conducta. Y no presuponemos más que esto cuando impedimos que personas malvadas perviertan a la sociedad propagando opiniones que consideramos como falsas y perniciosas.
Yo afirmo que presuponemos mucho más. Hay una gran diferencia entre suponer que una opinión es cierta porque no ha sido refutada en ninguno de los casos en que se la ha sometido a prueba, y presuponer su verdad con el propósito de no permitir su refutación. La completa libertad de contradecir y desaprobar nuestra opinión es la condición fundamental que nos legitima para presuponer su verdad con vistas a la acción; y de ninguna otra forma puede un ser con facultades humanas tener la seguridad racional de estar en lo cierto.
Cuando consideramos la historia de la opinión y de la conducta ordinaria de la vida humana, ¿a qué se ha de atribuir que una y la otra no sean peores de lo que efectivamente son? Ciertamente no a la fuerza inherente al entendimiento humano; pues, en cualquier cuestión que no sea evidente en sí misma, hay noventa y nueve personas totalmente incapaces de juzgarla por una que es capaz, y la capacidad de esta solo lo es en términos comparativos, puesto que la mayoría de los hombres eminentes de todas las generaciones pasadas sostuvieron muchas opiniones que ahora consideramos erróneas, e hicieron o aprobaron numerosas cosas que nadie justificaría actualmente. ¿Por qué, entonces, hay en general un predominio de las opiniones racionales y de la conducta racional entre los seres humanos? Si realmente existe este predominio –y tiene que existir, a menos que los asuntos humanos estén, y hayan estado siempre, en un estado casi desesperado– es debido a una cualidad de la mente humana, la fuente de todo lo respetable en el hombre como ser intelectual y como ser moral, a saber, que sus errores son corregibles. El hombre es capaz de rectificar sus faltas por medio de la discusión y de la experiencia. No solamente por la experiencia. Tiene que haber discusión, para mostrar cómo tiene que ser interpretada la experiencia. Las opiniones y prácticas erróneas ceden gradualmente ante los hechos y los argumentos; pero para que los hechos y los argumentos produzcan algún efecto en la mente, tienen que ser traídos ante esta. Muy pocos hechos pueden contar su propia historia sin comentarios que desvelen su significado. Toda la fuerza y el valor del juicio humano dependen de la propiedad de poder ser corregido cuando está equivocado, y solo se puede depositar la confianza en él cuando se tienen constantemente a mano los medios para corregirlo. ¿Por qué puede presentarse el caso de una persona cuyo juicio merece realmente confianza? Porque ha mantenido su mente abierta a la crítica de sus opiniones y de su conducta. Porque se ha ejercitado en escuchar todo lo que pudiera ser dicho en su contra, para sacar provecho de ello en tanto que fuera justo, y para mostrarse a sí mismo, y si se da la ocasión también a los otros, la falacia de lo que era falaz. Porque ha percibido que el único modo en que un ser humano puede aproximarse a conocer la totalidad de una materia es escuchando lo que pueda ser dicho acerca de ella por personas que sostengan las más diversas opiniones, y estudiando todas las formas en las que se la puede considerar desde cada uno de los puntos de vista. Ningún hombre sabio ha adquirido nunca su sabiduría de otro modo distinto de este; no está en la naturaleza del intelecto humano llegar a ser sabio de ninguna otra manera. El hábito constante de corregir y completar la opinión propia confrontándola con la de los otros, lejos de provocar duda y vacilación al llevarlo a la práctica, es el único fundamento estable para una justa confianza en la opinión. El hombre que así actúa, teniendo conocimiento –en la medida que le sea posible– de todo lo que pueda ser dicho contra él, y habiendo tomado posición contra todos los que le refutan –sabiendo que ha buscado las objeciones y dificultades, en lugar de evitarlas, y que no ha extinguido ninguna luz que pudiera arrojarse sobre la materia desde cualquier parte –, tiene derecho a considerar que su juicio es mejor que el de cualquier persona, o el de cualquier multitud, que no haya pasado por un proceso similar.
No es exigir demasiado que el denominado «público», esa colección miscelánea de unos pocos individuos sabios y muchos individuos ignorantes, se deba someter a aquello que los hombres más sabios de la humanidad, los que están más legitimados para confiar en su propio juicio, encuentran necesario para garantizar su confianza en este. La más intolerante de las Iglesias, la Iglesia católica romana, incluso en la canonización de un santo, admite y escucha pacientemente a un «abogado del diablo»[3]. Parece que los hombres más santos no pueden ser admitidos en los honores póstumos hasta que sea conocido y ponderado todo lo que el demonio pueda decir contra él. Si no se hubiese permitido cuestionar la filosofía newtoniana, la humanidad no podría tener una confianza tan completa en su verdad como tiene ahora. Las creencias que consideramos más garantizadas no tienen otra salvaguarda en la que descansar que una constante invitación al mundo entero a probar que son infundadas. Si no se acepta el reto, o si se acepta y el intento fracasa, seguimos estando aún lejos de la certeza, pero habremos hecho todo lo que permite la razón humana en su estado existente; no habremos descuidado nada que pudiera darnos una oportunidad de alcanzar la verdad. Si nos mantenemos en liza, podemos esperar que si hubiera una verdad mejor, será encontrada cuando la mente humana sea capaz de recibirla, y entretanto podemos confiar en haber conseguido aproximarnos a la verdad tanto como es posible en nuestros días. Esta es toda la certeza que puede alcanzar un ser falible, y este es el único modo de alcanzarla.
Lo extraño es que los hombres puedan admitir la validez de los argumentos a favor de la discusión libre, pero pongan objeciones a que sean «llevados al extremo», sin darse cuenta de que si las razones no son buenas para un caso extremo, no serán buenas para ningún caso. Es extraño que puedan imaginar que no están presuponiendo la infalibilidad cuando reconocen que debería haber libertad de discusión en todos los temas que pudieran ser dudosos, pero piensan que habría que prohibir que se cuestionaran algunas ideas o doctrinas en particular porque son completamente ciertas, esto es, porque ellos tienen la certeza de que son ciertas. Denominar cierta a una proposición mientras haya alguien que negaría su certeza si se le permitiera, pero que no se le permite, es tanto como asumir que nosotros mismos y aquellos que están de acuerdo con nosotros somos los jueces de la certeza, y que además lo somos sin escuchar a la otra parte.
En la época presente –que ha sido descrita como «carente de fe, pero aterrada ante el escepticismo»[4]–, la gente está segura no tanto de que sus opiniones son verdaderas, como de que no sabrían qué hacer sin ellas; y las exigencias de que la opinión sea protegida frente al ataque del público se basan no tanto en su verdad, como en su importancia para la sociedad. Se alega que hay ciertas creencias tan útiles para el bienestar, por no decir indispensables, que el deber del gobierno es mantener esas creencias, del mismo modo que es su deber proteger cualquier otro interés de la sociedad. En un caso de tal necesidad, y que está tan directamente en la línea de su deber, se sostiene que no es necesaria la infalibilidad para legitimar e incluso obligar a los gobiernos a que actúen según su propia opinión, confirmada por la opinión general de los hombres. También se dice a menudo, y se piensa todavía más a menudo, que solo las malas personas desearían debilitar estas saludables creencias. Y se piensa que no puede haber nada equivocado en contener a las malas personas y prohibir lo que solo ellas desearían hacer. Esta forma de pensar hace que la restricción de la discusión no sea una cuestión de la verdad de las doctrinas, sino de su utilidad; y se precia así de escapar a la responsabilidad de tener que ser un juez infalible de las opiniones. Pero aquellos que se quedan satisfechos con esto no perciben que la presunción de infalibilidad simplemente se ha desplazado de un lugar a otro. La utilidad de una opinión es ella misma una cuestión de opinión: tan discutible, tan abierta a la discusión y tan necesitada de discusión como la opinión misma. Existe la misma necesidad de un juez infalible en opiniones para decidir si una opinión es perniciosa que para decidir si es falsa, a menos que la opinión condenada tenga todas las oportunidades para defenderse. Y no es posible decir que al heterodoxo se le puede permitir sostener la utilidad o la inocuidad de su opinión, aunque le esté prohibido sostener su verdad. La verdad de una opinión es parte de su utilidad. Si quisiéramos saber si es deseable o no que una determinada proposición deba ser creída, ¿es posible excluir la consideración de si es verdadera o falsa? En la opinión de los mejores hombres, ninguna creencia que sea contraria a la verdad puede ser realmente útil. ¿Y se puede impedir que tales hombres aleguen esto, cuando se les inculpa por negar alguna doctrina que se considera que es útil, pero que ellos creen que es falsa? Aquellos que aceptan las opiniones recibidas nunca...
Table of contents
- Cubierta
- Portadilla
- Contraportada
- Legal
- Estudio preliminar
- Bibliografía
- Sobra la libertad
- Cita
- Dedicatoria
- I. Introducción
- II. De la libertad de pensamiento y discusión
- III. De la individualidad como uno de los elementos del bienestar
- IV. De los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo
- V. Aplicaciones
- Publicidad