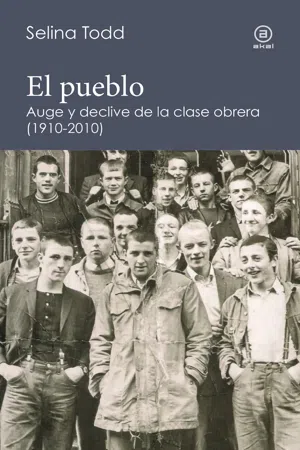![]()
1. El desafío escaleras abajo
«En torno a diciembre de 1910», escribía Virginia Woolf en 1923, «cambió el carácter humano». Esta transformación se personificaba «en el carácter de tu cocinero. El cocinero victoriano vivía como un leviatán en las profundidades, formidable, silencioso, oscuro, inescrutable. El cocinero georgiano es una criatura de luz solar y aire fresco. Dentro y fuera de la sala de estar, puede cogerte prestado el Daily Herald, y luego pedirte consejo sobre un sombrero».
Woolf no era la única en considerar 1910 como un punto de inflexión: el Manchester Guardian lo consideró «un año único» de turbulencias políticas y sociales, que señaló de diversos modos el surgimiento de la moderna clase obrera. Enero comenzó con unas elecciones generales. El gobierno liberal las convocó en 1909 con la esperanza de darle la vuelta a la desestimación por parte de la Cámara de los Lores del «Presupuesto popular» de David Lloyd George. Este presupuesto, que prometía mayores prestaciones sociales por parte del Estado, resultó ser popular entre los votantes. Los liberales volvieron al gobierno, aunque con una mayoría enormemente reducida. El Partido Laborista de Keir Hardie, que cumplía diez años, incrementó sus parlamentarios, de veintiocho a cuarenta –sobre todo gracias a los votantes de las circunscripciones industriales–, y ahora controlaba el equilibrio de poder. Mientras tanto, el poder político de la aristocracia británica estaba siendo seriamente socavado.
En mayo, la repentina muerte de Eduardo VII animó la creencia de que la estabilidad de la era eduardiana estaba llegando a su fin. Arreciaba el debate sobre cómo debía ser gobernada la Gran Bretaña post-eduardiana, y en interés de quién. En julio 10.000 sufragistas ofrecieron una respuesta, cuando se reunieron en Trafalgar Square para exigir el voto para las mujeres. Ese otoño, hombres y mujeres trabajadoras sumaron sus voces a la petición de reformas. The Times lamentó las «huelgas de un carácter casi inédito» que estallaron a lo largo del país, cuando hombres y mujeres, jóvenes y ancianas, exigieron mejores salarios y condiciones laborales. En agosto las fabricantes de cadenas de Cradley Heath, situada en el Black Country, hicieron huelga por un salario mínimo y una jornada de diez horas; en octubre su empleador transigió, marcando la que sería una importante victoria para el movimiento obrero y para las mujeres. En noviembre una huelga de 30.000 mineros en los valles de Gales del Sur culminó en batallas abiertas entre los obreros y el ejército británico, después de que el ministro del Interior, Winston Churchill, ordenara que las tropas armadas entraran en el pueblo de Tonypandy. El 18 de noviembre («Black Friday») más de 300 sufragistas tuvieron un enfrentamiento con la policía fuera del Parlamento, dando paso a unos disturbios que duraron seis horas, en los que 115 mujeres fueron arrestadas y muchas más golpeadas.
Mientras, el debate parlamentario sobre los poderes de la Cámara de los Lores alcanzó un punto muerto, y en diciembre el gobierno convocó unas segundas elecciones generales. Las votaciones comenzaron el 3 de diciembre y no concluyeron hasta el 19 de diciembre, acrecentando la sensación de que Gran Bretaña era políticamente volátil, cuando no inestable. Los liberales volvieron al gobierno –y cumplieron la promesa de abolir el derecho de la Cámara de los Lores a vetar iniciativas legislativas e implementar la Irish Home Rule– y el laborismo logró dos escaños más.
En 1910 las relaciones de clase cambiaron para siempre. Examinando de nuevo aquel año, un editorial del conservador Times concluía que «la democracia, en la arrogancia de su poder recién afianzado, parece creer que puede prescindir de todo lo que en el pasado ha dado auténtica grandeza y prosperidad duradera a las naciones». Que la democracia pudiera sobrevivir, o si debía, era algo incierto. De un lado estaban aquellos que se mostraban de acuerdo con The Times en que a Gran Bretaña le fue mejor con una aristocracia fuerte y una clase obrera sin voz ni voto. Del otro lado estaban trabajadores como los mineros de Tonypandy y las fabricantes de cadenas de Cradley Heath, que defendían que los trabajadores corrientes tendrían que tener voz sobre las prestaciones sociales, el empleo y el salario, tanto a través de las urnas como de la negociación con sus empleadores.
Woolf tenía razón al considerar a la servidumbre doméstica como barómetro del cambio social. En 1910 –y en 1923– los trabajadores del servicio doméstico constituían el grupo más grande de trabajadores en Gran Bretaña. Las relaciones de los criados con sus empleadores se veían generalmente como un microcosmos que reflejaba la sociedad británica. Según Ramsay MacDonald, hablando como primer ministro laborista en 1924, «la auténtica separación en la sociedad es la línea divisoria moral y económica entre el productor y el no productor, entre aquellos que poseen sin servir y aquellos que sirven [cursivas mías]». Y en los años posteriores a 1910 los criados eran centrales en la emergente clase obrera moderna. Durante el siglo XIX sólo los trabajadores cualificados habían poseído las herramientas negociadoras suficientes para luchar con éxito por una mínima cuota de poder. Armados con un oficio, sus amenazas de huelga o abandono del puesto de trabajo tenían más impacto que las de los trabajadores no cualificados; y, a diferencia de los criados, trabajaban junto a decenas o cientos de otros asalariados, con los que podían forjar lazos de amistad y solidaridad. Fueron ellos quienes formaron sindicatos, y practicaron la ayuda mutua en sociedades de amistad. Pero hacia 1910 los trabajadores no cualificados estaban logrando que sus voces se escucharan cada vez más, y sus demandas resultaran más difíciles de ignorar.
Los años eduardianos a menudo se recuerdan como una «larga fiesta de jardín en una tarde dorada» –al menos para los ricos– en la que todo el mundo sabía cuál era su lugar y estaba bastante satisfecho con él. La realidad era más inestable, incierta y cambiante. En 1900 la formación del Partido Laborista atestiguaba la creciente relevancia de los trabajadores industriales como fuerza política. El Congreso de Sindicatos ya tenía treinta y dos años, pero la fundación del Partido Laborista marcó un avance decisivo para los sindicatos.
El éxito laborista en las elecciones de 1906 –obteniendo veintinueve diputados– tuvo un efecto inmediato. Preocupado por la amenaza de una mayoría laborista, o, peor aún, por huelgas de masas, el gobierno liberal de Herbert Asquith introdujo rápidamente una serie de reformas sociales. Estas dieron al Estado mayor responsabilidad que nunca respecto a las condiciones sociales del pueblo. La Ley de Disputas Laborales de 1906 decretaba que los sindicatos no podían ser jurídicamente responsables de cualquier daño ocasionado como resultado de una huelga; en el mismo año, la Ley de Compensación de los Trabajadores ofrecía una remuneración para las víctimas de accidentes laborales. En 1908 los mineros –una fuerza laboral fuertemente sindicalizada– lograron la jornada laboral de ocho horas, y el gobierno introdujo una Ley de Pensiones de Vejez, que ofrecía una pensión estatal no contributiva a personas con más de setenta años que ganaran menos de 31 libras al año. Flora Thompson, la hija mayor de un cantero de Oxfordshire y antigua niñera, con treinta y dos años era oficinista de Correos en Bournemouth cuando se introdujo la pensión. Recordó el impacto de aquellos cambios en su libro Lark Rise to Candleford: «En un primer momento, cuando fueron a la Oficina de Correos […] caían lágrimas de gratitud por las mejillas de algunos, y decían al recoger su dinero: “Dios bendiga a ese Lord George [Lloyd George]” […] y “¡Dios la bendiga, señorita!”; traían flores de sus jardines y manzanas de sus árboles para la joven a la que simplemente se le había encargado entregarles el dinero».
En 1911 los liberales introdujeron una Ley de Seguro Nacional, que garantizaba un seguro de enfermedad y desempleo para los obreros manuales y todos aquellos que ganaran menos de 160 libras al año. El gobierno había construido una red de seguridad básica, que cubría no sólo a los más pobres, sino a todos aquellos que tenían que trabajar para vivir. Al hacerlo, los liberales asentaron un primer pilar del Estado del bienestar. También reconocieron la legitimidad de la demanda central del movimiento obrero: que aquellos que tenían que trabajar para ganarse la vida tenían intereses específicos y necesidades que el gobierno debía atender. Los liberales esperaban que su legislación evitara la protesta popular, pero, para hacerlo, sus políticas debían reconocer que la clase obrera era un grupo social y político con entidad propia.
Para mucha gente de clase obrera, estas reformas no llegaron lo suficientemente lejos. Entre 1910 y 1914, huelguistas y sufragistas provocaron ríos de tinta de la prensa británica. Las feministas y los activistas obreros organizaron protestas cada vez más sonoras para que se les garantizara el voto a todos los hombres y mujeres adultos. Afirmaban que era injusto excluir a cinco millones de hombres sólo porque sus propiedades no fueran suficientes, y que la exclusión de las mujeres en función de su sexo era ridículo en un mundo en el que el trabajo de las mujeres –como trabajadoras y como madres– era tan esencial. En 1913, las sufragistas del Sindicato Social y Político de Mujeres (WSPU), liderado por Emmeline Pankhurst, intensificaron su campaña de destrucción de propiedad pública y privada, esperando que el caos resultante forzara al gobierno a tomarlas en serio. Como la mayoría de movimientos sociales y políticos del siglo XX, la afiliación del WSPU cruzaba las fronteras de clase. Muchas de sus líderes, incluyendo a las Pankhurst, provenían de la clase media. En junio de 1913, Emily Davidson, graduada en las universidades de Londres y Oxford, murió en el Derby de Epsom al colocarse frente al caballo del rey, en medio de la carrera, con una bandera en la que exigía el voto para las mujeres. Pero las sufragistas también incluían entre sus filas a mujeres de clase obrera como Hannah Mitchell, una sombrerera de Lancashire, que había llegado a la conclusión de que «si no tenemos el voto, nadie acabará con las penurias que nos causaba intentar llegar a fin de mes».
Mujeres como Hannah Mitchell, que se unían a la campaña sufragista desde el movimiento obrero, defendían que la injusticia económica era un mal tan grande como la desigualdad sexual. En 1910, frustradas con las reticencias del gobierno liberal a dedicar fondos para los servicios sanitarios, mujeres laboristas abrían en Londres la primera clínica de asistencia a menores. Para muchos reformadores de clase media del siglo XIX, como Helen Bosanquet, la alta tasa de mortalidad entre las madres de clase obrera y sus hijos se debía a su paternidad negligente y a la insalubridad. Contra tal argumento, estas laboristas subrayaron que la culpable era la pobreza, e hicieron campañas para que el Estado proporcionara mej...