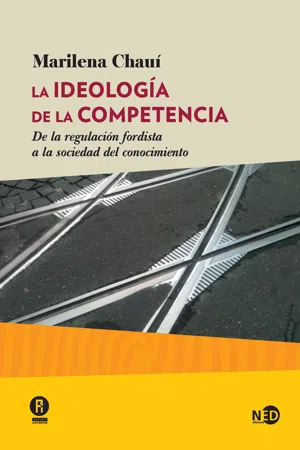![]()
1. La ideología de la competencia
La ideología es un conjunto lógico, sistemático y coherente de representaciones (ideas y valores) y de normas o reglas (de conducta) que indican y prescriben a los miembros de una sociedad lo que deben pensar y cómo deben pensar, lo que deben valorar y cómo deben valorar, lo que deben sentir y cómo deben sentir, lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Es, por lo tanto, un cuerpo explicativo (representaciones) y práctico (normas, reglas, preceptos) de carácter prescriptivo, normativo y regulador cuya función es la de dar a los miembros de una sociedad dividida en clases una explicación racional de las diferencias sociales, políticas y culturales. Esta explicación nunca se atribuye a la división misma de la sociedad en clases, resultado de las divisiones en la esfera de la producción económica. Al contrario, la función de la ideología es ocultar la división social de las clases, la explotación económica, la dominación política y la exclusión cultural, ofreciendo en cambio a los miembros de la sociedad un sentimiento de identidad social, fundado en referencias identificadoras, como la Humanidad, la Libertad, la Justicia, la Igualdad, la Nación. Como señala Marx, quien fuera el primero en analizar el fenómeno ideológico, la ideología es la difusión, para la totalidad de la sociedad, de las ideas y de los valores de la clase dominante como si tales ideas y valores fuesen universales y en este sentido aceptados por todas las clases.
La ideología burguesa, como explica Claude Lefort, era un pensamiento y un discurso de carácter legislador, ético y pedagógico, que definía para toda la sociedad lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito, lo justo y lo injusto, lo normal y lo patológico, lo bello y lo feo, la civilización y la barbarie. Ponía orden en el mundo, afirmando el valor positivo y universal de algunas instituciones como la familia, la patria, la empresa, la escuela y el Estado, y, con eso, designaba a los detentadores legítimos del poder y la autoridad: el padre, el patrón, el profesor, el científico, el gobernante.
Sin embargo, podemos decir que, a partir de los años 1930, se produjo un cambio en el discurso ideológico. El proceso social del trabajo sufrió, en efecto, una modificación que iba a impregnar toda la sociedad y todas las relaciones sociales: el trabajo industrial pasó a ser organizado según el modelo conocido como fordismo, en el cual una empresa controla desde la extracción de la materia prima (en el inicio de la cadena productiva) hasta la distribución comercial de los productos (en el final de la cadena productiva). Más allá de este control total de la producción, son introducidas la cadena de montaje, la fabricación en serie de productos estandarizados y la idea de que la competencia capitalista se realiza en función de la calidad de los productos, calidad que depende de avances científicos y tecnológicos, de modo que una empresa debe también financiar la investigación y poseer laboratorios. Con el fordismo se introduce una nueva práctica de las relaciones sociales conocida como la Organización.
Analizando la manera en que el modelo de la Organización se difunde y se desparrama por todas las instituciones y relaciones sociales, Lefort describe la ideología contemporánea como una ideología invisible. Es decir, mientras que en la ideología burguesa tradicional determinados agentes sociales —el padre, el patrón, el cura o pastor, el profesor, el sabio— producían y emitían las ideas, ahora se diría que tales agentes productores no existen, porque las mismas parecen emanar directamente del funcionamiento de la Organización y de las llamadas «leyes del mercado».
Examinemos lo que se entiende aquí por Organización. ¿Cuáles son sus principales características?
En primer lugar, la afirmación de que organizar es administrar, y de que administrar es introducir racionalidad en las relaciones sociales (en la industria, en el comercio, en la escuela, en el hospital, en el Estado, etc.). La racionalidad administrativa consiste en sostener que no es necesario discutir los fines de una acción o una práctica, y sí establecer medios eficaces para obtener objetivos determinados.
En segundo lugar, la afirmación de que una organización es racional si es eficiente y es eficiente si establece una rígida jerarquía de cargos y funciones, en la cual el ascenso a un nuevo cargo y a una nueva función significa mejorar la posición social, adquirir más estatus y más poder de mando y control. La organización será tanto más eficaz cuanto más se identifiquen con ella y con sus objetivos todos sus miembros, haciendo de sus vidas un servicio a ella, retribuido con el ascenso en la jerarquía de poder.
En tercer lugar, la afirmación de que una organización es una administración científica racional que posee lógica propia y funciona por sí misma, independientemente de la voluntad y la decisión de sus miembros. Gracias a esa lógica inherente a la propia organización, es ella quien posee el conocimiento de las acciones que deben ser realizadas y de las personas competentes para realizarlas.
En el caso del trabajo industrial, la organización introduce dos novedades. La primera, que ya mencionamos, es la cadena de montaje, esto es, la afirmación de que es más racional y más eficaz que cada trabajador tenga una función muy especializada y no deba realizar todas las tareas para producir un objetivo completo. La segunda novedad es la llamada gerencia científica: después de despojar al trabajador del conocimiento de la producción completa de un objeto, la organización divide y separa a los que poseen tal conocimiento —los gerentes y administradores— de los que ejecutan las tareas fragmentadas —los trabajadores—. Con esto, la división social del trabajo se realiza por la separación entre los que tienen competencia para dirigir y los incompetentes, que sólo saben ejecutar.
Actualmente, el modelo de la organización se amplía y se refuerza con el surgimiento de la llamada tecnociencia. De hecho, desde el siglo XVII hasta mediados del XX (más precisamente, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial), se tendía a creer que las ciencias eran teorías puras que, en la práctica, podían tornarse ciencias aplicadas por medio de las técnicas, la mayoría de las cuales eran empleadas por la economía capitalista para la acumulación y reproducción del capital. El caso más visible de este uso de conocimientos científicos era su empleo en la construcción de máquinas para el proceso de trabajo. Hoy ya no se trata de usar técnicas provenientes de la aplicación práctica de las ciencias y sí, en cambio, de usar y desarrollar tecnologías. Desde el siglo XVII, la tecnología surge como fabricación de instrumentos de precisión que presuponen conocimientos científicos para ser producidos y que, una vez construidos, interfieren en el propio contenido de las ciencias (basta pensar, por ejemplo, en el telescopio y en la astronomía, en el microscopio y en la biología, en los reactivos y en la química, etc.). En otras palabras, la tecnología es el resultado de conocimientos científicos (por ejemplo, para construir un telescopio o un microscopio, son necesarios conocimientos de física y de óptica) y, al mismo tiempo, condición para el avance de estos conocimientos. La transformación de la técnica en tecnología y la absorción de las ciencias por las tecnologías llevó a lo que hoy llamamos tecnociencia.
Esta palabra designa la articulación y la interconexión entre técnica y ciencia de tal modo que ambas resultan inseparables y buscan los mismos objetivos. Bajo ciertos aspectos, incluso, son las exigencias técnicas las que dirigen la investigación científica. ¿Por qué? Porque la tecnociencia fue instituida por grandes empresas capitalistas que, con el modelo fordista o la Organización, creaban laboratorios y centros de investigación volcados a la producción económica. De este modo, las ciencias pasaron a participar directamente del proceso productivo, en calidad de fuerzas productivas. Este cambio hizo surgir la expresión sociedad del conocimiento para indicar que la economía contemporánea se funda en la ciencia y la información gracias al uso competitivo del conocimiento, la innovación tecnológica y la información tanto en los procesos productivos y financieros como en servicios (la educación, la salud, la cultura o el ocio).
Si ahora reunimos la Organización (o la supuesta administración racional y eficaz del trabajo), la gerencia científica y la tecnociencia, veremos que la división social de las clases aumenta con nuevas divisiones: entre los que poseen poder porque poseen saber y los que no poseen poder porque no poseen saber.
Así, en vez de hablar de ideología invisible, como propone Lefort, decidimos hablar de ideología de la competencia que, como toda ideología, oculta la división social de las clases, pero lo hace con la peculiaridad de afirmar que la división social se realiza entre competentes (los especialistas que poseen conocimientos científicos y tecnológicos) y los incompetentes (los que ejecutan las tareas comandadas por los especialistas). La ideología de la competencia realiza la dominación por el descomunal prestigio y poder del conocimiento científico-tecnológico, es decir, por el prestigio y poder de las ideas científicas y tecnológicas.
El discurso competente puede ser entonces resumido del siguiente modo: no cualquiera tiene derecho a decir algo a cualquier otro en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. El discurso competente es, pues, el enunciado por un especialista, que ocupa una posición o un lugar determinados en la jerarquía organizacional, y habrá tantos discursos competentes como organizaciones y jerarquías haya en la sociedad. Este discurso opera con dos afirmaciones contradictorias. En una de ellas, en tanto se trata de un discurso de la propia Organización, se afirma que ésta es racional y que ésta es agente social, político e histórico, de manera que los individuos y las clases sociales se encuentran destituidos y despojados de la condición de sujetos sociales, políticos e históricos; la Organización es competente, en tanto los individuos y las clases sociales son incompetentes, objetos sociales conducidos, dirigidos y manipulados por la Organización. En la otra afirmación, el discurso de la competencia procura desdecir la afirmación anterior; o sea, después de invalidar los individuos y las clases sociales como sujetos de acción, procura revalidarlos, pero lo hace tomándolos como personas e individuos privados. Se trata de lo que llamamos competencia privatizada. Veamos cómo se realiza esto.
El discurso de la competencia privatizada es el que enseña a cada uno de nosotros, en tanto individuos privados, cómo nos relacionamos con el mundo y con los otros. Esta enseñanza la realizan especialistas que nos enseñan a vivir. Así, cada uno de nosotros aprende a relacionarse con el deseo por la mediación del discurso de la sexología, a relacionarse con la alimentación por la mediación del discurso de la dietética o la nutrición, a relacionarse con el niño por medio del discurso de la pediatría, de la psicología y de la pedagogía, a relacionarse con la naturaleza por la mediación del discurso ecológico, a relacionarse con los otros por la mediación del discurso psicológico y de la sociología, y así podríamos seguir. En la medida en que somos invalidados como seres competentes, nos tienen que enseñar todo «científicamente». Lo que explica la proliferación de libros de autoayuda, programas de consejos por la radio y la televisión, así como de los programas en los que especialistas nos enseñan jardinería, cocina, maternidad, paternidad, éxito en el trabajo y en el amor. Este discurso competente exige que interioricemos sus reglas y valores, si no queremos ser considerados basura y desecho. Esta modalidad de la competencia es enteramente absorbida por la industria cultural y por la propaganda, que pasan a vender signos e imágenes, gracias a la invención de un modelo de ser humano siempre joven (gracias a los cosméticos, por ejemplo), saludable (por medio del «entrenamiento físico», por ejemplo) y feliz (gracias a las mercancías que garantizan éxito).
Si re...