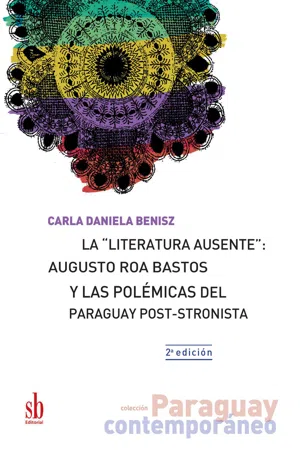![]()
Capítulo 1
Las matrices narrativas
en la historia paraguaya
Los historiadores de las ideas en Paraguay (cf. Sarah, 2009 y 2011, Brezzo, 2009a) suelen coincidir en el reconocimiento de un mojón fundamental en la configuración de las “matrices discursivas” que hacen a la historia paraguaya. Éste es la polémica entre Juan E. O’Leary y Cecilio Báez de 1902-1903, desarrollada por el extraordinario periodo de cuatro meses con intercambios semanales, en la que quedarían sedimentadas las líneas fundamentales de los discursos que, a lo largo de todo el siglo XX, se van a identificar, por un lado, con el revisionismo nacionalista y, por otro, con su contracara liberal.
El revisionismo es inaugurado en el contexto de la polémica por Juan O’Leary. Si bien, como intentaré demostrar, a lo largo del siglo XX el revisionismo no constituyó un relato único y constante, puede caracterizarse, a grandes rasgos, por la revalorización de los gobiernos independientes del siglo XIX, los cuales habrían constituido un proyecto de desarrollo soberano que quedó trunco con la derrota paraguaya en la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870). Por otro lado, el relato liberal tiene en Cecilio Báez a uno de sus principales representantes. Aunque tampoco es uno solo y único, en general, el esquema histórico de la matriz liberal comprende valoraciones completamente inversas respecto de las del nacionalismo. El liberalismo propagandiza en pos de la “modernización” del Paraguay y, a partir de allí, realiza una dura crítica a los gobiernos personalistas del siglo XIX, de los cuales resalta sus continuidades sociales, económicas, culturales y jurídicas con la Colonia. La Guerra contra la Triple Alianza, dentro de este esquema, se explica justamente por la negativa del gobierno paraguayo de adecuarse al proceso político “modernizador” que atravesaba la región. Tras la polémica entre Báez y O’Leary el liberalismo quedó asociado a la hipótesis del cretinismo del pueblo paraguayo, puesto que el relato liberal intentó explicar el apoyo popular hacia los regímenes del Dictador Francia y de los López a partir de una caracterización de la sociedad paraguaya como cretina y sometida, en tanto tal, a la tiranía de sus gobernantes.
En el prólogo a la edición de 2011 del clásico Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya de Mauricio Schvartzman, Darío Sarah sostiene que los canales interpretativos de la historia contemporánea fueron hegemonizados por estas dos “matrices narrativas”, la liberal cretinista y la nacionalista:
Las matrices narrativas que permitieron ensamblar sucesivas explicaciones del Paraguay durante casi todo el siglo XX no fueron muchas, pero aun así, han hecho posible una infinidad de narraciones históricas, sociológicas, políticas, económicas o culturales. Pero si hablamos de su relevancia, de su incidencia, de su capacidad de configurar representaciones e imaginarios, de orientar la mirada tras la búsqueda de hechos o datos, o simplemente de hegemonizar, la lista se acota y no podemos sino decir que solo fueron dos. (2011, pág. 12)
De estas dos matrices, continúa Sarah: “La primera, la que intentó hegemonizar la refundación del Paraguay luego de la gigantesca tragedia finalizada en 1870 –y la que también se inaugura ahí– es la de matriz liberal con más o menos genes spencerianos o mitristas” (Ib.). Después de la Guerra contra la Triple Alianza, la reconstrucción del Paraguay fue llevada a cabo por una élite conformada, en gran parte pero no exclusivamente, por quienes habían estado exiliados en Buenos Aires y regresan a su país tras la derrota del gobierno lopizta. Se trata –en una caracterización a grandes rasgos– de miembros de familias tradicionales que se forjaron en la política desde la oposición a los regímenes de Francia o los López. En Buenos Aires, interactuaron con la dirigencia política que sucedió a Rosas y conspiraron contra el gobierno de su país, lo cual dejó como testimonio un corpus de artículos periodísticos en la prensa porteña en donde polemizaban las posiciones, ya sean de denuncia al régimen paraguayo, ya de apoyo al gobierno y acusación a su vez a los “apátridas”. En este contexto, los exiliados paraguayos congeniaron con las ideas liberales de la Argentina post-Caseros inoculando así los “genes mitristas” (y también sarmientinos) que constituirían el discurso liberal de la generación paraguaya post 70. Como explica Liliana Brezzo: “Como epifenómeno, el enfrentamiento bélico [la Guerra contra la Triple Alianza] actuó sobre el ritmo de transformaciones ya comenzadas y, de hecho, aceleró la adopción de los principios liberales compartidos por los estados de la región desde mediados del siglo XIX” (2010, pág. 202).
Por otro lado, hacia el 900, se observan los primeros atisbos de un campo intelectual con relativo dinamismo en que se da un número significativo de publicaciones (preponderantemente de temática histórica), cierta profesionalización del oficio de historiador (en el trabajo pionero de Blas Garay) y conferencias y debates memorables que se difundieron a través de la prensa; todo ello contribuyó a dar cuerpo al Novecentismo o Generación del Novecientos, en su mayoría, jóvenes nacidos en las postrimerías de la guerra. Justamente, en este periodo a través de trabajos, conferencias y artículos de Blas Garay, Manuel Domínguez y Juan E. O’Leary, entre otros, empieza a conformarse el discurso revisionista y nacionalista paraguayo, que intenta disputarle terreno al liberalismo, cuyo máximo representante intelectual por ese entonces era Cecilio Báez. Es ésa la otra matriz narrativa que identifica Sarah:
La matriz narrativa que salió al paso del discurso liberal, fue ensamblada por los jóvenes intelectuales del 900, interpretando –cuando no anticipando– las sensibilidades continentales inauguradas por Rodó desde Uruguay. Juan O’Leary se hizo con el liderazgo expresivo de esta generación y junto a Manuel Domínguez urdió una nueva matriz narrativa centrada en el carácter o forma de ser del paraguayo –varón–: lejos del cretinismo fundacional imputado por Báez, el paraguayo fue un pueblo, o una “raza” como los tiempos lo denominaban, fundamentalmente homogéneo –de ahí la carátula de lo heterogéneo como extraño y hasta nocivo–, bien fraguado étnicamente, laborioso, fuerte, valeroso, abnegado, e interpretado históricamente por su dirigencia, que lejos de ser tirana, fue la expresión más acabada o un compendio de ese carácter nacional. (2011, pág. 12)
Ahora bien, estas matrices, polémicas entre sí, representarían en realidad una “discusión de familia”, una disputa intra-élite, puesto que “ambos relatos son disonancias dentro de un discurso hegemónico fundacional” (Sarah, 2009, págs. 134-135).
En este mismo contexto, Cecilio Báez retoma los atisbos más positivistas de la generación del 70 y reformula el discurso liberal en torno a su tesis sobre el cretinismo. Según la cual, las décadas de tiranía en el Paraguay (desde su independencia hasta 1870) habrían ocasionado la cretinización del pueblo paraguayo que aceptó inerte, según Báez, los abusos despóticos de sus gobernantes, causa fundamental de la apatía y la corrupción que se mantenía aún entonces. La polémica que sostiene con O’Leary (en ese entonces ambos eran miembros del Partido Liberal) contribuye a forjar y diferenciar las dos líneas interpretativas de la historia paraguaya. La importancia de esta polémica se mantiene incluso para los investigadores actuales que ven en ella una especie de núcleo generador de discursividades. Así lo explica Darío Sarah: “En la antesala del centenario, ambos autores inauguran relatos históricos nacionales, polémicos el uno con el otro, a punto tal que contendieron la hegemonía discursiva durante buena parte del siglo XX en la construcción de la memoria nacional” (2009, págs. 134-135). Por otro lado, la importancia de esta polémica también tiene que ver con que, al desarrollarse en los principales medios de comunicación de la época, concretamente los diarios El cívico y La Patria, contribuyó a una rápida difusión de las dos posiciones y a que el ambiente novecentista asunceno, así como de otras ciudades del interior, se viera conmovido por distintas manifestaciones públicas de apoyo a cualquiera de los dos polemistas.
Si Báez y O’Leary se tomaron como interlocutores, su proyecto era la persuasión social en torno a lo que propagaban cada uno por su lado como certezas desde las que pensar al Paraguay de inicios de siglo. La asimilación social de estos relatos históricos fue inmediata, es decir, no había de conocer sino posteriormente mediaciones –que sí tuvo el relato histórico mitrista, la primera historia nacional de la Argentina− como la divulgación escolar u otras: directo del proferente a la sociedad paraguaya más o menos ilustrada y constituida como foro. (Id., pág. 137)
Constituir el foro es justamente uno de los objetivos pretendidos por el género de la polémica. Si los postulados de la antigua retórica manifestaban, como finalidad principal, la de lograr la persuasión y el convencimiento del otro, el historial del género nos demuestra que esta finalidad, dirigida al adversario, es un artificio que no puede producir más que, como Marc Angenot (2008) tituló su libro, un diálogo de sordos, cuyo objetivo es, en realidad, intervenir sobre un tercero, la esfera pública.
Ahora bien, en este punto y de manera provisoria, me interesa destacar el rol polémico de los relatos solo como momento clave –por su capacidad de difusión, delimitación de posturas y condensación de objetos discursivos– en su potencionalidad generadora de “memorias”: “no sólo estos relatos fueron proferidos desde aquella polémica, sino que se apeló a ellos una y otra vez durante el transcurso del siglo XX, entrampando así a futuras construcciones de memorias, desde otros actores sociales y, obviamente, desde otras pretensiones narrativas” (Sarah, 2009, pág. 145). En esta primera parte, entonces, elijo este episodio puntual, la polémica O’Leary-Báez, para explicar las matrices discursivas porque el episodio nos permite abarcar el arco temporal secular en el que estas líneas de pensamiento actuaron, proyectado hacia el periodo que aquí interesa, el post-stronismo.
Esta visión que establece el “origen” de estos discursos en el período de la post-guerra puede contribuir al error de, implícitamente, corresponderlos, punto por punto, a los programas de los dos partidos tradicionales, la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) y el Partido Liberal. Pero las dos matrices narrativas permean ambos partidos. Si, por ejemplo, el Partido Colorado en el poder, elaboró un discurso nacionalista para justificar su propio relato, logrando así cierta identificación con el revisionismo, también contó, entre sus intelectuales orgánicos, con exponentes del liberalismo cretinista; así como, en contrapartida, algunos miembros del Partido Liberal tuvieron un fuerte discurso nacionalista. Las matrices serían, así, paralelas que corren acompañando el proceso político paraguayo y de las que los distintos regímenes tomaron los elementos constitutivos de sus respectivos discursos. En este sentido, se puede comprender la hipótesis central de Ana Couchonnal (2012 y 2017) que explica que la modernidad liberal paraguaya, que se instaura en el setenta, fue un proyecto de nación en el que intervinieron ambos partidos y postuló un tipo de sujeto liberal como hegemónico, acorde con lo que se estaba llevando a cabo en el resto de los países de la región que se encontraban entonces elaborando los cimientos ideológicos de sus Estados-nación en ciernes.
Una tercera posición
Volviendo al planteo de Sarah, cabe aclarar que, si bien éste no es original, sí ordena las líneas que forjaron la historia de las ideas en Paraguay. Estas “matrices” tuvieron su foco de origen en momentos significativos de la historia paraguaya, en los que la reflexión se presentó como una herramienta, desde la élite, para la articulación de políticas de Estado. Pero, además, más que discursos con un enclave histórico fijado y cerrado, entenderlos, en cambio, como matrices discursivas o como lo que en análisis del discurso se denomina “formaciones discursivas”, permite considerar su cualidad proteica y generadora de regularidades que comparten no solo objetos, signos e ideologemas, sino una forma de organizarlos.
La polémica entre el revisionismo y el liberalismo se trata, en efecto, de una disputa intra-élite en la que estas formaciones discursivas antagónicas canalizaron distintas posiciones en el seno de una misma “formación ideológica”, deficitaria de la posición de clase que soporta (Pêcheux, 1997, pág. 146). Es decir que es en lo discursivo donde los sujetos se constituyen como antagonistas, representantes de distintos sectores, de distintas tradiciones históricas, pero ambas líneas, la liberal y la revisionista, contribuyen a la instauración de una “modernidad liberal” posterior a 1870.
Si bien estas matrices dominaron la mayor parte del espectro discursivo, se podría englobar en una “tercera posición” las (distintas) enunciaciones alternativas a esa formación ideológica. Sarah (2009 y 2011) caracteriza una posición de izquierda contra-hegemónica que conjuga distintas matrices y se remonta a Rafael Barrett, incluye a Oscar Creydt y también podría incluir a Bartomeu Melià y Mauricio Schvartzman. El armado de este “linaje” sí es una apuesta de Sarah. Si las matrices hegemónicas se alternaron en el poder, esto es en su capacidad de constituirse en doxa, los discursos contra-hegemónicos se caracterizan por atravesar largos silenciamientos; en la mayoría de los casos, recién tuvieron la difusión editorial que les permitió un público por fuera de los círculos internos, en el post-stronismo. Y ello tiene que ver con que son discursos que le dieron centralidad justamente a sujetos subalternos: el anarquismo y la incipiente organización de la clase obrera del novecientos, el comunismo bajo la égida de la Doctrina de Seguridad Nacional en la dictadura stronista, o la problemática indígena y campesina en un contexto de recolonización.
En primer lugar, y siguiendo el linaje establecido por Sarah, la primera voz contra-hegemónica, justamente en un período dominado por las polémicas entre nacionalistas y liberales, es la de Rafael Barrett, que llega a Paraguay en 1904 para realizar la cobertura periodística del alzamiento liberal. Pero se establece allí, entra en contacto con la realidad social y comienza a escribir sus ensayos de Lo que son los yerbales bajo la presidencia de Cecilio Báez; polemiza con quien había sido amigo suyo, Manuel Domínguez. Siendo uno de los primeros en difundir la prédica anarquista en el Paraguay, colabora con la organización sindical de los trabajadores de la época. Sarah explica que el silenciamiento de la obra de Barrett, como relato alternativo de la historia paraguaya, va de la mano del silenciamiento de los actores sociales a los que ese relato apelaba:
No obstante el cretinismo o el arquetipo nacional, lo heterogéneo ya es rastreable en tiempos de la polémica presentada [la de Báez-O’Leary], en un movimiento obrero que habría de desencadenar en 1906 una huelga nacional de la que la memoria so...