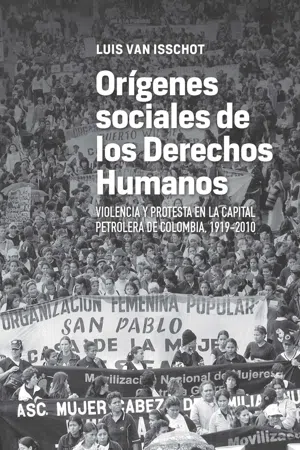![]()
1
Trabajadores petroleros, colonos y las raíces del radicalismo popular
La mayoría de las ciudades y los pueblos tienen un símbolo que los representa: París, la torre Eiffel; Roma, la Basílica de San Pedro; Zipaquirá, su Catedral de Sal; Bogotá, el cerro de Monserrate; y Barrancabermeja, su Refinería. Pero, para mí, en Barrancabermeja hay algo que es más singular para quienes hemos vivido largos años en ella: el pito. Pero ¿cómo dibujar el sonido de un silbato para convertirlo en el símbolo de una ciudad como esta? Tal vez lo hubiese sabido Picasso, pero ya está muerto.
ARISTÓBULO QUIROGA, trabajador petrolero.1
Una ciudad rebelde
Barrancabermeja ha sufrido por largo tiempo de una mala reputación. Es conocida entre algunos colombianos como un lugar peligroso y de transgresión moral. No obstante, la ciudad también ha representado el trabajo duro y la oportunidad económica. En la época de la bonanza petrolera, en los años veinte, Barranca atrajo a hombres jóvenes para que produjeran dinero y lo gastaran. Si no sucumbían a alguna enfermedad o tenían que abandonar la ciudad por participar en alguna huelga, los empleados de la Tropical Oil Company (la Troco) podían permanecer allí por suficiente tiempo para contarle sus historias a la siguiente generación de tropeleros. A Barranca también llegaron mujeres jóvenes y algunas obtuvieron empleo en el comercio del sexo. En su novela La novia oscura, Laura Restrepo escribe: “Por ese entonces a la ciudad de Tora la distinguían en las vastedades del mundo de afuera como la ciudad de las tres pes, Putas, Plata y Petróleo. Petróleo, plata y putas. Cuatro pes, en realidad, si acordamos que también era Paraíso en medio de tierras asoladas por el hambre”.2 Según un viejo chiste, Barranca era poco más que un burdel con alcalde y cura.3 A través de su historia, Barranca también ha sido estigmatizada por su asociación con el radicalismo. Los reclutas jóvenes barranqueños que prestaban su servicio militar se preocupaban de ser acusados por sus superiores de ser guerrilleros. También se dice que las mujeres embarazadas se marchaban de la ciudad para dar a luz en la ciudad cercana de Bucaramanga, para que las cédulas de sus hijos no indicaran que habían nacido en Barranca. La sola mención de Barranca hace fruncir el ceño en toda Colombia. Es como si en Barranca los indómitos, los pobres y los comunistas te fueran a comer vivo.
Para muchos, Barrancabermeja también tiene una mística especial. Barranca está llena de vida. Los movimientos populares de la ciudad ocupan un lugar clave en esta mitología. La socialización de los trabajadores tenía lugar en la refinería, pero también en los espacios que los trabajadores migrantes abrieron a su alrededor. En la poesía de las zonas de colonización popular de Colombia existe un espacio para el tropel, es decir, la agitación y la disensión.4 En su monografía basada en historias orales grabadas en Barrancabermeja en los años setenta, Aquí nadie es forastero, Mauricio Archila describe un lugar abierto y hospitalario, donde los ciudadanos están conscientes del lugar que ocupan en la historia colombiana:
Desde que uno pone un pie en Barranca, siente un ambiente especial, tal vez único en Colombia. No es el calor estrictamente, o la presencia del río Magdalena —ya no tan majestuoso como en otros tiempos—, o la relativa cercanía de la costa Atlántica, o el aire enrarecido fruto de la combustión permanente de gases derivados del petróleo. Es algo más, es el espíritu de sus gentes. Es la calurosa acogida que dan a los visitantes, es la sed de aprender. Es el orgullo de vivir en la capital petrolera de Colombia, es, en fin, una cultura especial.5
En Barranca existen pocos rastros de la acostumbrada deferencia que se tiene con la autoridad y las políticas del Jockey Club de Bogotá, la moralidad católica de Antioquia, los estrechos lazos del clientelismo económico y político del Eje Cafetero o las notorias divisiones raciales de la costa Pacífica y el Urabá.6 A pesar de la visión noir de Barranca, poblada por demasiadas prostitutas y rufianes, la ciudad también era un lugar de libertad personal, de solidaridad y de oportunidades.
Cuando la Standard Oil de Nueva Jersey compró la Tropical Oil Company y los derechos de extracción de petróleo en la zona alrededor de Barrancabermeja en 1919, se pusieron en marcha numerosos procesos de innovación económica, social y política. Durante este período, barranqueños de todo tipo comenzaron a identificarse como miembros de una clase obrera con criterio independiente y progresista.7 En este capítulo considero cuatro procesos históricos relacionados con la intervención petrolera y su legado, y vinculados entre sí: la colonización de la región del Magdalena Medio previa a la bonanza petrolera de los años veinte; la creación de la ciudad de Barrancabermeja; los conflictos que enfrentaron a los trabajadores petroleros y a otros residentes en contra de la Troco; y la transición de las inversiones de la Troco al control estatal hasta finales de los años cincuenta.
Antes de la llegada de la Tropical Oil Company, el valle del río Magdalena era una zona de resistencia indígena, luchas campesinas por la tierra y un refugio para los combatientes liberales de las guerras del siglo XIX. El desarrollo de una industria petrolera por parte de inversionistas extranjeros dio lugar a la formación de una nueva clase trabajadora de obreros migrantes, representada por un sindicato combativo y ferozmente nacionalista. Desde los años veinte hasta los años cuarenta, una sucesión de huelgas enfrentó a los trabajadores petroleros contra la Troco. Al igual que en otras zonas de la frontera agrícola, la región del Magdalena Medio no contaba con una oligarquía local importante y la presencia de la Iglesia católica era relativamente débil. Al inicio de esta historia temprana, la presencia del Estado colombiano se manifestó principalmente en asuntos relacionados con la seguridad, incluyendo el despliegue de la Policía Nacional y las fuerzas del Ejército para salvaguardar la industria petrolera, quienes permanecerían allí. La organización política de izquierda en la región culminó en 1948 con un levantamiento armado conocido como la Comuna de Barrancabermeja.
Conquistadores, colonos y capitalistas
La historia temprana del valle ribereño conocido actualmente como el Magdalena Medio fue una de poblaciones indígenas dispersas y escasos asentamientos españoles. En las crónicas de la era colonial, la región aparece a duras penas como un pie de página. El Magdalena Medio tomaría forma progresivamente a causa de las fuerzas de inversión tanto privadas como públicas. En el siglo XIX, trabajadores mestizos y colonos atraídos a la zona por las bonanzas de exportación de productos forestales dieron origen a un crecimiento en la agricultura campesina tanto a lo largo del río Magdalena como en las tierras altas en las montañas de Santander y Boyacá. En consecuencia, un puñado de pequeñas poblaciones emergió como bases comerciales, incluida Barrancabermeja. Los pobladores, los inversionistas y la Iglesia católica pidieron cada vez más ayuda a las autoridades de los gobiernos nacional y regional para que mediaran en disputas por tierras, controlaran el orden público y a la población nativa.8 Posteriormente, el Magdalena Medio proporcionaría refugio a los liberales derrotados en el conflicto civil más letal de Colombia en el siglo XIX, la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Al comienzo del siglo XX, la zona alrededor de Barrancabermeja seguía siendo una región relativamente aislada, aunque disputada.
En abril de 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada, un abogado andaluz sin ninguna experiencia militar, lideró una ambiciosa expedición aguas arriba por el río Magdalena. Inspirado por la reciente conquista de la capital inca del Cuzco realizada por Francisco Pizarro, el gobernador de las islas Canarias, Pedro Fernández de Lugo, financió personalmente un plan militar para explorar y reclamar nuevo territorio en lo que era entonces conocido como el Reino de la Nueva Granada. Jiménez de Quesada, teniente general de una fuerza grande y bien equipada, salió de Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 1535 y llegó a la ciudad portuaria de Santa Marta, en la costa caribeña de la Nueva Granada, en enero de 1536. Tres meses más tarde, Jiménez de Quesada se embarcaría por el río Grande de la Magdalena en busca de oro, territorio e indios a los cuales usurpar.
El viaje de la conquista de Jiménez de Quesada demostró ser bastante costoso. Su fuerza expedicionaria consistía de 800 españoles y 100 esclavos africanos e indígenas.9 Unos 500 hombres viajaron por tierra, a pie y a caballo, desde Santa Marta. Otros 400 hombres se embarcaron y remaron río arriba en cinco bergantines construidos expresamente para el viaje. Las tropas de infantería partieron primero, cargadas de pesadas armas y suministros, seguidas por los barcos dos semanas después. El primer intento de Jiménez de Quesada de navegar por el río Magdalena fue echado a perder por una tormenta que los azotó justamente cuando su flota de embarcaciones de poco calado se acercaba a la desembocadura del río.10 Dos barcos se hundieron, tres resultaron dañados y muchos de los sobrevivientes desertaron. Jiménez de Quesada fue forzado a regresar a Santa Marta para reagruparse, adquirir nuevos barcos y reclutar más hombres. Seis meses más tarde estuvo listo para continuar y, eventualmente, se encontró con las fuerzas que venían por tierra en una ubicación antes acordada, aproximadamente 50 leguas aguas arriba.11 Dos meses después, Jiménez de Quesada y sus tropas arribaron a un pequeño asentamiento nativo al que se refirieron como Barrancas Bermejas, debido a las tierras rojizas que le dan color a la ribera.12 Desde que...