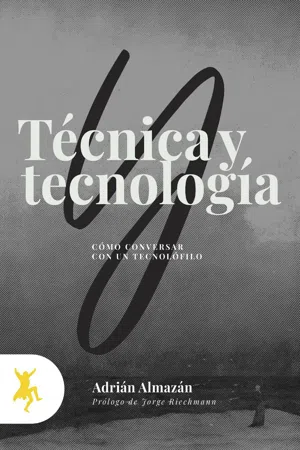![]()
No se puede luchar contra el progreso
Uno de los argumentos que los defensores de la tecnología suelen esgrimir con más asiduidad es el lapidario «no se puede luchar contra el progreso». Con esas pocas palabras el tecnolófilo pretende cerrar cualquier posibilidad de conversación, parar en seco cualquier conato de cuestionamiento de la tecnología. Afirmar que no se puede luchar contra el progreso, al fin y al cabo, es situarnos como observadores pasivos de una dinámica sobre la que no tenemos control alguno, que nos trasciende. Los defensores de la tecnología suelen celebrar la inevitabilidad del progreso con un tono triunfal y exultantemente positivo, un tono que no puede evitar resonar con ecos religiosos.
Ahora bien, ¿qué es el progreso? Esta respuesta, imprescindible para refutar este tópico, es quizá el reto más difícil que este libro se plantea. Y es que el progreso no es sólo una idea, tampoco es una ideología ni una religión. Es, de alguna forma, todo a la vez. El progreso es lo que Castoriadis denominaba una significación imaginaria social, o simplemente un imaginario. Hablar de progreso es hablar de la forma en la que la sociedades modernas y capitalistas se han entendido a sí mismas, de los objetivos y prioridades de los que se han dotado, de los límites que han impuesto a sus acciones y del modo en que se han situado en el cuadro global de lo existente.
El imaginario del progreso ha sido sede de argumentaciones antropológicas, como la del productivismo, pero también de epistemologías históricas como el determinismo técnico y de profundas transformaciones materiales como la industrialización. Tanta es su fuerza que ha llegado a adquirir un valor normativo, un estatuto cuasi-trascendente. Es ese valor el que permite que los tecnolófilos lo invoquen como si de la palabra sagrada se tratase.
En este capítulo nos encargaremos, en primer lugar, de desentrañar los orígenes de este imaginario. Mostraremos que, a pesar de apoyarse sobre raíces profundas, no tiene nada de atemporal o natural. De hecho no es más que una dimensión de las transformaciones que acompañaron a la modernidad capitalista occidental. La hegemonía material e imaginaria del progreso marca el paso desde las técnicas a una tecnología que, desde el principio, ha sido inseparable del programa de dominación y conquista de la modernidad.
En segundo lugar, veremos que el imaginario del progreso ha sido (y sigue siendo hoy cuando se afirma que éste es incuestionable) una de las diferentes estrategias que los defensores de la tecnología han utilizado para meter debajo de la alfombra las nocividades causadas por el despliegue de la modernidad capitalista e industrial. Ya sea en su forma de relato o en sus derivaciones epistemológicas, como el determinismo, el imaginario del progreso es una coraza en la que políticos, propietarios o ingenieros se han escudado para lavarse las manos y decir: «No es culpa nuestra, nadie puede luchar contra el progreso. Al fin y al cabo la tecnología tiene vida propia y ante eso nosotros nada podemos».
Esta postura no es sólo insostenible, sino hipócrita. Ha llegado el momento de que las sociedades occidentales dejen de invisibilizar el enorme precio que la Tierra y sus habitantes han pagado a cambio de su progreso egoísta, cortoplacista y genocida. Es hora de mostrar que el progreso esconde unos intereses muy determinados y responde a un programa político y social muy específico.
Antes del progreso
No son muchas las investigaciones que se hayan encargado de indagar en el tipo de relación imaginaria que las distintas comunidades históricas mantuvieron con sus objetos técnicos. Por un lado, el fuerte prejuicio eurocéntrico que aún domina el trabajo intelectual y académico hace muy difícil conocer las formas de vivir de todos los pueblos no occidentales del mundo antes de la gran unificación a través del mercado que comenzó en el siglo XVI. Por otro, históricamente las técnicas han solido considerarse a-problemáticas, nada digno de la reflexión filosófica. Por eso, como dice Langdon Winner, una reflexión filosófica sobre la tecnología ha tardado tanto en desarrollarse.
De la única etapa que sí podemos saber algo más, gracias también a la obsesión eurocéntrica por situar el origen de su excepcionalidad genial justo allí, es del mundo griego. En la sociedad helena, al igual que después en la romana, existía una clasificación jerárquica muy rígida de las técnicas. A algunas se les concedía carta de naturaleza cultural, eran técnicas nobles: la agricultura, la caza, la guerra o el arte de la navegación. Éstas compartían el no considerarse artes mecánicas y no vincularse a herramientas de trabajo, y en muchos casos venían asociadas a rituales religiosos. Otras, las vinculadas a las ocupaciones serviles en tanto que utillaje del trabajo artesano, se asociaban al ámbito de la esclavitud y, por tanto, eran consideradas innobles.
Esta jerarquía no se expresaba con la misma intensidad en diferentes ámbitos culturales. Mientras la mitología y la literatura, con personajes como Prometeo o Ícaro, concedían a las técnicas innobles cierto estatuto de ambivalencia —las conceptualizaban como un phármakon, a la vez veneno y cura—, la filosofía las situaba en lo más bajo de su escalafón valorativo. Pese a que la techné fuera un referente claro para el pensamiento ontológico griego, llegando incluso a asociarse a la construcción del mundo por un Demiurgo en la reflexión platónica, los objetos técnicos innobles aparecían radicalmente desconectados de cualquier transformación de signo positivo o negativo en la historia propiamente humana.
El pensamiento filosófico griego, por tanto, nos legó la idea de que la perfectibilidad o la corrupción, la mejora humana y social en el ámbito histórico, estaban completamente disociadas de los objetos técnicos. Ahora bien, si el único objeto de reflexión política y moral legítimo es el actuar humano individual y colectivo, la única reflexión posible es la que aparezca en los espacios de fricción entre éste y la técnica: su dimensión de uso. Ésta es una de las raíces más profundas de la ideología de la neutralidad de la técnica que, como veremos en el próximo capítulo, defiende que ningún objeto técnico es malo o bueno en sí, sino que todo depende del uso que se haga de él.
Este prejuicio griego ante las técnicas fue responsable de convertirlas en lo impensado filosófico por excelencia. Cuando Platón establece como las tres preguntas centrales de la filosofía su ¿qué es lo bello?, ¿qué es lo justo? y ¿qué es lo bueno?, está de algún modo anunciando ya el tipo de cuadro disciplinar en el que la filosofía organizará durante siglos las cuestiones que considera propias. En él no queda espacio para las técnicas. Éstas tampoco tendrán un lugar en la reflexión sobre la virtud de Aristóteles, indisociable de su proyecto de perfectibilidad de la vida en la polis, ni en las diferentes propuestas de vida buena de la filosofía helenística.
Este profundo prejuicio ante las artes mecánicas en el pensamiento filosófico antiguo occidental llevó también aparejado una desvalorización de los trabajos que dependían de ellas. Cuando Platón diseña su ciudad ideal no deja sitio para los artesanos. Es más, su pensamiento es uno de los fundamentos de la desconfianza ante lo material, y su transformación a través de técnicas, que atravesará toda la historia de Occidente. Aristóteles, en su defensa del esclavismo, asocia de manera clara la posición subalterna de los esclavos con el vínculo que les une al trabajo. También Cicerón o Séneca sostuvieron una postura en la que «los sabios se oponían a aquellos dedicados a profesiones serviles, el ocio contemplativo a la vida activa, la recta ratio a la ratio, la naturaleza al arte». El otium y la contemplación eran en todos los sentidos superiores al negotium y al trabajo. La autarquía se consideraba el valor superior, siendo dignos de desprecio por igual el artesano, el comerciante, el trabajador a sueldo o el esclavo que, mediando o no el dinero, dependían de los otros para garantizar su subsistencia. Un marco valorativo que siguió siendo el dominante hasta que el imaginario del progreso consiguió erosionarlo en un proceso que duró siglos.
En busca de los gérmenes del progreso. Precauciones metodológicas
Como sucede con casi cualquier proceso histórico, identificar un único punto de ruptura bien localizado en el que podamos fechar el nacimiento del imaginario del progreso o, más aún, caracterizar e identificar las causas que lo motivaron, es prácticamente imposible. Contar la historia de cómo un imaginario aparece, se desarrolla y se extiende es un ejercicio a la vez complicado y peligroso. Una complicación resulta evidente. Es imposible m...