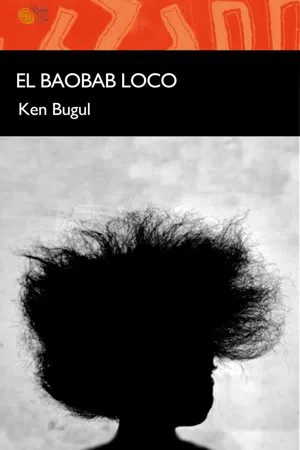![]()
El baobab loco
Ken Bugul
Traducción de Antonio Lozano
![]()
Fodé Ndao había logrado coger el fruto tan codiciado. Al verlo bascular en la copa del árbol envuelto en su terciopelo de color mostaza, color de la panza del cachorro de león, color de la sabana, el joven Fodé gritó de alegría. La fruta, tambaleándose en el aire, cayó en espiral sobre el suelo tapizado de raíces. Fodé la recogió con cuidado, la palpó para comprobar que no se había reventado en la caída. Estaba intacta.
–Ven enseguida –le dijo a su hermana– mira qué larga es y cómo delata el terciopelo que la envuelve lo madura y buena que está. No hay que recoger el fruto del baobab hasta que no tenga este color oscuro. Los vientos de la sabana, el sol lo han hecho florecer y madurar. Ven, vamos a darnos un festín. Voy a partirlo.
Regresaron al patio de la casa familiar y encontraron en un granero vacío el lugar ideal.
–Ve a buscar un poco de agua –dijo Fodé– y si puedes pedirle azúcar a madre, haremos un ndiambâmé.1
Fodé Ndao acariciaba la fruta y la pelusa que la envolvía acabó por picarle.
Encontró un guijarro, se sentó sobre los talones, el busto inclinado hacia adelante, sobre la fruta que tanto le fascinaba y excitaba.
La madre estaba preparando el mijo del almuerzo para llevárselo al padre, que había salido por la mañana temprano con sus dos hijos mayores al campo, donde pasaría el día.
Era la época en que se araba con vista a las siguientes siembras de mijo y cacahuete.
–Ma, ¿me das azúcar? –suplicaba Codou, la hermana de Fodé.
La madre se desentendía. Sentada sobre la piel de cabra, con la calabaza entre los fuertes muslos que en tantos acontecimientos habían vibrado desde el día en que el padre vino a pedirla en matrimonio, tenía la cabeza agachada sobre su mijo empapado en agua. Con una mano manteniendo la calabaza, mezclando con la otra, las piernas descubiertas, el busto desnudo, los pechos caídos como dos bolsas vacías, la madre se había adormecido.
–¡Ma!...
Codou apoyó una mano sobre el hombro de la madre.
–Eh, ¿qué quieres?
La madre se despertó sobresaltada.
–Azúcar para echarle al ndiambâne –despreocupada, Codou añadió: «Fodé ha arrancado la fruta más hermosa del baobab».
La madre estaba exasperada:
–¡Ah, estoy harta de ti! Ven a ayudarme. Enciende el fuego y trae el caldero.
Retomando la calabaza, la madre monologaba:
–¡Ah, Dios, qué habré hecho yo para merecer una niña que no sirve para nada! Se pasa el día corriendo con los chicos del pueblo, cazando pájaros y ratas salvajes.
Codou aprovechó ese momento para escapar.
–¡Ah, no, basta ya, quédate aquí, hija del pecado! Ve primero a llamar a Fodé Ndao. Le he pedido que me corte la leña. Otro gandul, le diré a su padre que se lo lleve al campo con él. ¿Dónde se ha visto a un hombre que se quede en casa? ¿Acaso no va a cumplir ocho años? Corre, ve a buscarlo y vuelve inmediatamente, ¡vaya persona que no hace nada, no vale nada, no sabe hacer nada!
Y la madre siguió mezclando el mijo.
De repente, se detuvo, volvió a llamar a Codou, que se dirigía desganada hacia el granero, removiendo con los pies la arena fina que, desde hacía una generación, bañaba los pasos de aquella familia de Gouye.
–Vuelve rápidamente, hay algo que me pica en la espalda. Vamos, muévete, pedazo de perezosa.
Codou regresó, se acercó a la madre, se inclinó sobre ella.
–Ahí abajo, ah, pareces tonta, he dicho, entre..., al lado de..., y ahí...
–Pero madre, no veo nada, no hay nada –alcanzó a decir Codou.
–Tu corazón es tan maligno...
La madre parecía desesperada.
Soltó la calabaza y, tomando la escoba, se rascó la espalda.
Codou ya había dado media vuelta y corría hacia el granero. Ahí estaba Fodé, rascándose también todo el cuerpo. La capa de terciopelo que recubría la fruta le picaba muchísimo.
–Ah. Codou, ya estás aquí, ¿pero qué hacías? ¿Dónde está el azúcar? –hablaba a su hermana mientras se rascaba.
–Claro, con la fruta que estás acariciando, te has llenado todo el cuerpo. Fodé, Ma dice que no. Quiere que vayas a cortar leña.
Codou hablaba a su hermano como si hablara consigo misma.
–Bueno, haremos el ndiambâne más tarde –se consoló Fodé de mala gana–. Robaré azúcar a mamá, sé donde lo guarda.
Y la jornada pasó con pequeños momentos alegres, momentos de sueño, momentos de ensoñaciones, de trabajo, de contemplación del espacio hasta la caída de la noche.
El padre y los hermanos habían regresado del campo al mismo tiempo que el rebaño que Mbougne, el pastor del pueblo que lo llevaba a pacer durante todo el día en la maleza y no lo traía de nuevo hasta la noche.
La extenuación empezaba a manifestarse a la hora del crepúsculo. La oscuridad envolvía los instintos y los sueños.
El momento. La hora del silencio. Tinieblas. Ensoñaciones. El ocaso del mundo.
La madre estaba tumbada sobre el colchón crujiente; el hijo mayor lo había rehecho una semana antes con paja seca.
Estaba cansada, la madre: el sol, el aire que no se movía un ápice; ese mijo que había cortado, secado, triturado, preparado y dado a comer a su familia.
Era la última en acostarse todas las noches, tras haberse asegurado de que todo estaba recogido, ordenado.
Fodé había aprovechado ese instante en que hablan las respiraciones, en que los espíritus caminan sobre ellos mismos, para levantarse, discreto como la noche cómplice, y rebuscar en la calabaza en la que la madre guardaba el azúcar.
Aún usando sus dos manos no podía volver a cerrar la tapa.
–Oh, voy a perder el tiempo aquí, madre podría despertarse. Dejo la calabaza tal cual; mañana, al alba, aprovecharé el momento en que madre, que es la primera en levantarse, vaya al patio para abrir el gallinero, desatar las cabras, ordeñar una vaca para la leche del desayuno, para volver a colocar la tapa.
Y Fodé se volvió acostar.
El quinqueliba2 preparado durante la víspera se guisaba sobre la leña ardiente en el patio, sereno como el alba que lo teñía.
El sueño había vencido a Fodé. El padre lo zarandeó.
–¡Fodé, hombrecillo sin compostura, levántate, hijo del pecado!
Fodé se desperezó, el padre seguía:
–¿Quién ha destapado la calabaza? La habitación está llena de xun xunoor; ¿eres tú quien ha cogido el azúcar?
–No, tú que eres es mi padre, yo no hecho nada –contestó Fodé.
El padre prosiguió, como en un monólogo:
–Pero entonces, ¿quién ha destapado la calabaza? Es extraño que se haya destapado sola.
–Quizá haya sido la que es mi madre –se atrevió Fodé, dubitativo.
Su madre entraba en la habitación justo en ese momento.
–¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde lo puse? ¿Pero de dónde han salido todas estas xun xunoor?3
Se puso furiosa.
–Fodé, has sido tú, ladrón del pecado; devuelve ese azúcar inmediatamente o te haré algo terrible. El azúcar es tan escaso y tan caro. Si te quedas sin desayuno, ese será tu castigo.
La madre había dicho todo eso a Fodé, y este estaba avergonzado.
Quería hacerse perdonar, devolver el azúcar que había disimulado bajo la manta, pero pensó en el ndiambâne y renunció.
El sol se había levantado, engalanado como cada día. El escenario que era el pueblo de Gouye se animó y el principio de una nueva vida empezó con un concierto de ruidos, de resoplidos, de eclosiones.
Fodé tomó el azúcar, fue a recuperar la fruta en el granero y, lanzándose como un potro, se precipitó hacia su goce.
Había roto la fruta golpeándola contra una piedra. La vaina se abrió como una boca que va a tragarse el mundo, descubriendo las pipas envueltas en pulpa.
A Fodé se le hacía la boca agua. Fue a buscar un poco de agua en el cuenco colocado delante de la casa para permitir a los transeúntes beber si tienen sed, hacer sus abluciones si se sienten mancillados. Mezcló el agua, el azúcar, las pipas en la cáscara misma del fruto; al probarlo casi se traga la lengua. Era un ndiambâne tan delicioso como la nata ligera, de color amarillo claro, y en él flotaban las pipas desnudas. Fodé mantuvo en la boca una pipa e hizo juguetear su lengua con ella.
Codou se preguntaba, mientras desayunaba, dónde se había metido su hermano.
–En cualquier caso se lo merece, no desayunará: se la está jugando –se dijo mientras comía el cuscús fresco regado con leche de vaca aún templada. Sin embargo le sorprendía que el hermano no estuviera quejándose y pensó inmediatamente en el ndiambâne. Terminó su desayuno a la carrera y se fue volando.
La madre la amonestó, gritándole que volviera para lavar los utensilios y que fuera a buscar a Fodé para cortar la leña.El padre y los hijos mayores se habían ido temprano, llevándose su desayuno.
La madre seguía, hablándose a sí misma:
–Hijos del pecado; Codou, llama ahora mismo a Fodé, os voy a hacer algo muy malo; estoy harta, estoy cansada, estoy destrozada con semejantes hijos del pecado.
–¡Kess! –dijo, lanzando la tapa de la cacerola de la quinquéliba contra los gallos y las gallinas que intentaban picotear las migas de galletas de mijo en la arena o directamente en la calabaza que las contenía.
–Gracias a Dios; bueno, voy a buscar legumbres para el almuerzo; prepararé gnalangue,4 el pescado seco que mi madre me mandó, aún queda algo. Codou, Fodé, hijos del pecado, venid aquí, rápidamente, ya –la madre no paraba.
Mientras tanto, Codou se había reunido con su hermano:
–Ma dice que vayas, Fodé.
Este ni siquiera levantó la cabeza, siguió mezclando su ndiambâne.
Codou proseguía:
–Ah, con que esas tenemos, haces tu ndiambâne a escondidas y no me das; espera a que yo tenga algo, si me pides, me negaré.
Parecía enfadada, pero su voz se fue calmando:
–Han, Fodé, dame un poco, déjame probarlo.
Su hermano se mantenía indiferente a su presencia.
Exasperada, alzó el tono:
–Y Ma ha dicho que vayas a cortar la leña, Fodé; bueno, le diré que te has negado.
Fodé no podía seguir escuchando a su hermana. Escupió con rabia la pipa que seguía manteniendo en la boca:
–Basta ya de tanto palabrerío...
Era la víspera de la estación de las lluvias. El padre y los hijos pasaban los días en los campos de labranza. El pueblo de Gouye se había vestido de un color diáfano.
Las chozas eran amarillas, las altas hierbas amarillas, la arena amarilla, los seres humanos amarillos. Todo está muy seco y el fuerte calor hacía crujir al sol, provocando un ruido sordo. El pueblo continuaba con su vida. Los habitantes con la suya.
Una vez, la madre había ido a buscar agua al pozo, al atardecer. Sobre el pequeño sendero trazado por los pies con el paso de los años, caminaba absorta: no sentía nada. Así le ocurría siempre; su mirada permanecía posada delante de sí misma, pero no miraba nada, no veía nada. Esa calma, esa serenidad reina en todos los pueblos, en todos los rostros. ¿Será resignación o paz?
El ruido de un galope la sorprendió algo después de haberlo oído; nunca se había escuchado en el pueblo el ruido del galope, porque nadie tenía caballo. Lo extraño del asunto la sorprendió; se dio la vuelta, sus pies se enredaron: perdió el equilibrio, la jarra de agua se le escapó y esta se esparció por el suelo. Se repuso a tiempo de no caer ella también. El agua del pozo, dulce como el fruto del baobab, pareció suspenderse en el aire un instante y al derramarse, fluyó como un riachuelo.
La mano cerrada sobre su boca, la madre estaba muda de estupefacción. Algo iba a ocurrir. No sabía qué, pero hacía treinta años que iba a buscar el agua al pozo y era la primera vez que le ocurría algo así. La jarra, rota en mil pedazos, parecía derramar lágrimas de plata. La madre se había quitado el pañuelo que le servía de turbante, se pasó la mano sobre las trenzas desde hacía mucho olvidadas, invocó a los ancestros. Rogó al genio tutelar que preservara a la familia de cualquier desgracia.
Había olvidado el galope. De repente:
–Hola mujer, la respeto y la honro con este fular que viene de mi país; vivo en el país por donde jamás pasa el sol. Para hacer este fular, las mujeres emplean un año. He venido a inspeccionar esta región, quisiera instalarme en ella, fundar una familia y mi decisión ya ha sido tomada.
La madre estaba fascinada por aquel hombre nervioso, seguro de sí mismo, decidido; no había llegado nadie parecido desde hacía medio siglo. Su caballo estaba tan nervioso como él. Ambos resoplaban con fuerza.
La madre se volvió a colocar rápidamente el pañuelo, excusándose porque una mujer de su edad y casada no debía descubrirse la cabeza. Tendió las manos hacia el extranjero y aceptó el presente. La tela estaba hecha a mano, las impresiones también y todo ello estaba teñido de color índigo. Olía bien, a cerrado en los baúles del norte cuyos inciensos habían dado la vuelta a más de un reino. Invitó al hombre y a su caballo a saciar la sed en su casa.
La jarra hecha pedazos los miraba dirigirse hacia el hogar. El agua vertida había llegado hasta una semilla que recubrió vacilante. Era la pipa del fruto del baobab que Fodé había escupido al ir a contestar a la madre, la mañana del primer día de la concepción por parte de los dioses de una generación nueva que iba a conmocionar los tiempos.
La estación húmeda llegó sin avisar, con una lluvia que empapó el sol, los cuerpos, la tierra, la vida. Todo el pueblo estaba en efe...