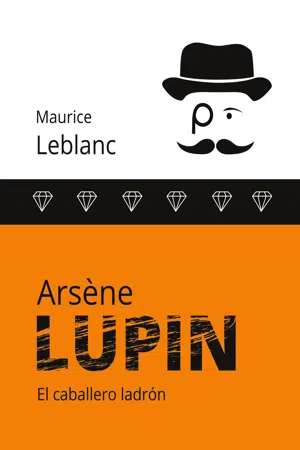![]()
VI. El siete de corazones
Surge una pregunta, que se me ha planteado a menudo:
¿Cómo conocí a Arsène Lupin?
Nadie duda de que lo conozco. Los detalles que he acumulado sobre este hombre desconcertante, los hechos irrefutables que he expuesto, las nuevas pruebas que he aportado, la interpretación que he dado de ciertos actos de los que sólo habíamos visto las manifestaciones externas sin penetrar en las razones secretas ni en el mecanismo invisible, todo ello demuestra, si no una intimidad (que la propia existencia de Lupin haría imposible), al menos una relación amistosa y de confidencialidad.
Pero, ¿cómo lo conocí? ¿De dónde saqué el favor de ser su historiador? ¿Por qué yo y no otro?
La respuesta es fácil: el azar ha presidido una elección en la que no han intervenido mis méritos. Fue la casualidad la que me puso en su camino. Fue por casualidad que me vi envuelto en una de sus más extrañas y misteriosas aventuras. Por casualidad fui actor en un drama del que él era el maravilloso director, un drama oscuro y complejo, erizado de tales giros y vueltas que siento cierta vergüenza a la hora de emprender su narración.
El primer acto tiene lugar durante aquella memorable noche del 22 de junio, de la que tanto se ha hablado. Y, por mi parte, atribuyo la conducta anómala de la que fui culpable en aquella ocasión al inusual estado de ánimo en el que me encontraba al volver a casa. Había cenado con algunos amigos en el restaurante Cascade y, durante toda la velada, mientras fumábamos y la orquesta tocaba melancólicos valses, sólo hablábamos de crímenes y robos, y de oscuras y espantosas intrigas. Esa es siempre una pobre obertura para una noche de sueño.
Los Saint-Martin se fueron en un automóvil. Jean Daspry -ese Daspry encantador y despreocupado que, seis meses después fue asesinado de manera tan trágica en la frontera de Marruecos-, Jean Daspry y yo volvimos a pie a través de la noche oscura y cálida. Cuando llegamos frente a la casita en la que había vivido durante un año en Neuilly, en el bulevar Maillot, me dijo:
"¿Tienes miedo?"
"¡Qué idea!"
"Pero esta casa está tan aislada... no hay vecinos... lotes vacíos... En realidad, no soy un cobarde, y sin embargo..."
"Bueno, debo decir que eres muy animado".
"¡Oh! Lo digo como diría cualquier otra cosa. Los Saint-Martins me han impresionado con sus historias de bandidos y ladrones".
Nos dimos la mano y nos despedimos. Saqué mi llave y abrí la puerta.
"Qué bien", murmuré, "Antoine se ha olvidado de encender una vela".
Entonces recordé el hecho de que Antoine estaba fuera; le había dado un breve permiso para ausentarse. A continuación, me sentí desagradablemente oprimido por la oscuridad y el silencio de la noche. Subí las escaleras de puntillas y llegué a mi habitación lo más rápido posible; entonces, en contra de mi costumbre, giré la llave y empujé el cerrojo.
La luz de mi vela me devolvió el valor. Sin embargo, tuve cuidado de sacar mi revólver de su estuche -un arma grande y poderosa- y colocarlo al lado de mi cama. Esa precaución completó mi tranquilidad. Me acosté y, como de costumbre, tomé un libro de mi mesa de noche para leer hasta quedarme dormido. Entonces recibí una gran sorpresa. En lugar del cortapapeles con el que había marcado mi lugar en el anterior, encontré un sobre, cerrado con cinco sellos de cera roja. Lo cogí con avidez. Estaba dirigido a mí, y marcado: "Urgente".
¡Una carta! ¡Una carta dirigida a mí! ¿Quién podría haberla puesto en ese lugar? Nervioso, abrí el sobre y leí:
"Desde el momento en que abra esta carta, pase lo que pase, oiga lo que oiga, no se mueva, no emita un solo grito. De lo contrario, estás condenada".
No soy un cobarde, y, tan bien como otro, puedo afrontar el peligro real, o sonreír ante los peligros visionarios de la imaginación. Pero, repito, me encontraba en un estado de ánimo anómalo, con los nervios a flor de piel por los acontecimientos de la noche. Además, ¿no había en mi situación actual algo sorprendente y misterioso, calculado para perturbar el espíritu más valiente?
Mis dedos febriles aferraron la hoja de papel, y leí y releí aquellas palabras amenazadoras: "No te muevas, no emitas un solo grito. De lo contrario, estás condenada".
"¡Tonterías!" pensé. "Es una broma; la obra de algún idiota alegre".
Estaba a punto de reír, una buena carcajada. ¿Quién me lo impidió? ¿Qué inquietante miedo me comprimía la garganta?
Al menos, apagaría la vela. No, no podía hacerlo. "No te muevas, o estás condenado", eran las palabras que había escrito.
Estas autosugestiones son a menudo más imperiosas que las realidades más positivas; pero, ¿por qué habría de luchar contra ellas? Sólo tenía que cerrar los ojos. Así lo hice.
En ese momento, oí un ligero ruido, seguido de sonidos crepitantes, que procedían de una gran sala que yo utilizaba como biblioteca. Entre la biblioteca y mi dormitorio había una pequeña habitación o antesala.
La proximidad de un peligro real me excitó mucho, y sentí el deseo de levantarme, tomar mi revólver y correr a la biblioteca. No me levanté; vi moverse una de las cortinas de la ventana izquierda. No había duda: la cortina se había movido. Seguía moviéndose. Y vi - ¡oh! vi con toda claridad, en el estrecho espacio entre las cortinas y la ventana, una forma humana; una masa voluminosa que impedía que las cortinas colgaran rectas. Y es igualmente cierto que el hombre me vio a través de las grandes mallas de la cortina. Entonces, comprendí la situación. Su misión era vigilarme mientras los demás se llevaban su botín. ¿Debía levantarme y coger mi revólver? Imposible. Él estaba allí. Al menor movimiento, al menor grito, estaba condenado.
Entonces se produjo un ruido terrible que sacudió la casa; a éste le siguieron sonidos más ligeros, dos o tres juntos, como los de un martillo que rebota. Al menos, ésa fue la impresión que se formó en mi confuso cerebro. Estos se mezclaron con otros sonidos, creando así un verdadero alboroto que demostraba que los intrusos no sólo eran audaces, sino que se sentían seguros de no ser interrumpidos.
Tenían razón. No me moví. ¿Fue por cobardía? No, más bien debilidad, una incapacidad total para mover cualquier parte de mi cuerpo, combinada con la discreción; porque ¿por qué iba a luchar? Detrás de aquel hombre había otros diez que acudirían en su ayuda. ¿Debía arriesgar mi vida para salvar unos cuantos tapices y bibelots?
Durante toda la noche, mi tortura perduró. ¡Tortura insufrible, angustia terrible! Los ruidos habían cesado, pero yo temía constantemente que se renovaran. ¡Y el hombre! El hombre que me custodiaba, arma en mano. Mis ojos temerosos permanecían fijos en su dirección. Y mi corazón latía. ¡Y una profusa transpiración rezumaba por todos los poros de mi cuerpo!
De repente, experimenté un inmenso alivio; un carro lechero, cuyo sonido me era familiar, pasó por el bulevar; y, al mismo tiempo, tuve la impresión de que la luz de un nuevo día intentaba colarse por las persianas cerradas de las ventanas.
Por fin, la luz del día penetró en la habitación; otros vehículos pasaron por el bulevar; y todos los fantasmas de la noche se desvanecieron. Entonces saqué un brazo de la cama, lenta y cautelosamente. Mis ojos se fijaron en la cortina, localizando el punto exacto al que debía disparar; hice un cálculo exacto de los movimientos que debía hacer; luego, rápidamente, tomé mi revólver y disparé.
Salté de la cama con un grito de liberación y me precipité hacia la ventana. La bala había atravesado la cortina y el cristal de la ventana, pero no había tocado al hombre, por la buena razón de que no había ninguno. No había nadie. Así, durante toda la noche, había estado hipnotizado por un pliegue de la cortina. Y, durante ese tiempo, los malhechores…Furiosamente, con un entusiasmo que nada hubiera podido detener, giré la llave, abrí la puerta, crucé la antecámara, abrí otra puerta y me precipité en la biblioteca. Pero el asombro me detuvo en el umbral, jadeante, asombrado, más asombrado de lo que había estado por la ausencia del hombre. Todas las cosas que yo suponía robadas, muebles, libros, cuadros, tapices antiguos, todo estaba en su sitio.
Fue increíble. No podía creer lo que veían mis ojos. A pesar de ese alboroto, de esos ruidos de mudanza.... hice un recorrido, inspeccioné las paredes, hice un inventario mental de todos los objetos familiares. No faltaba nada. Y, lo que era más desconcertante, no había ninguna pista de los intrusos, ni una señal, ni una silla removida, ni el rastro de una pisada.
"¡Bueno! ¡Bueno!" me dije, apretando las manos sobre mi desconcertada cabeza, "¡seguro que no estoy loco! Oigo algo".
Pulgada a pulgada, hice un examen cuidadoso de la habitación. Fue en vano. A no ser que pudiera considerar esto como un descubrimiento: Debajo de una pequeña alfombra persa, encontré una carta... una carta de juego ordinaria. Era el siete de corazones; era como cualquier otro siete de corazones de los naipes franceses, con esta ligera pero curiosa excepción: La punta extrema de cada una de las siete manchas rojas o corazones estaba perforada por un agujero, redondo y regular, como hecho con la punta de un punzón.
Nada más. Una tarjeta y una carta encontradas en un libro. ¿Pero n...