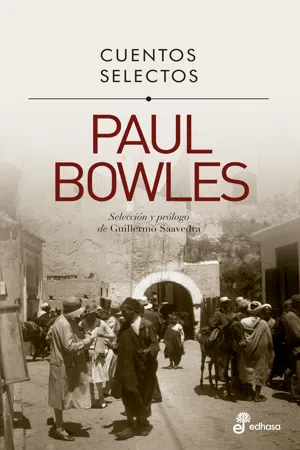![]()
El tiempo de la amistad
El problema se había agrandado año tras año, desde el final de la guerra. Desde el comienzo, aunque al tanto de su existencia, Fräulein Windling había decidido no prestarle atención. Al principio solo había informes rumoreados de arrestos masivos. La gente decía: “Muchos miles de musulmanes han sido enviados a cárceles de Francia”. Pronto algunos de sus propios amigos habían empezado a desaparecer, como el joven Bachir y Omar ben Lakhdar, el jefe de correos de Timimoun, que de repente una mañana ya no estaba, o eso le contaron a ella, porque a su regreso al invierno siguiente ambos no estaban y nunca volvió a verlos desde entonces. La gente se limitaba a poner cara inexpresiva cuando ella intentaba hablar del tema. Después de que las hostilidades comenzaron en serio, aunque los nacionalistas habían hecho descarrilar los trenes e interrumpido el servicio de camiones transaharianos en varias ocasiones, de todas maneras aún era posible cruzar la región afectada hasta el oasis adonde ella iba. Allí, en el sur, la lucha estaba lejos y las largas horas de desierto vacío que había entre medio la hacían parecer aún más lejana, casi como si ocurriera al otro lado del mar. Si los hombres de su oasis contraían alguna vez el virus del descontento proveniente del lejano norte —y esto a ella le parecía casi inconcebible—, entonces, a pesar del hecho de que estaba convencida de que la guerra no podría traerles nada más que desdicha, no tendría más remedio que confiar en su victoria. Era por su propia tierra que peleaban, sus propias vidas las que perderían para ganar la pelea. Entre tanto, la gente no hablaba; la vida era dura pero pacífica. Todos eran conscientes de la guerra que se libraba en el norte, y todos se alegraban de que estuviera lejos.
Durante los veranos, Fräulein Windling daba clases en la Freiluftschule de Berna, donde entretenía a sus alumnos con cuentos sobre la vida que llevaba la gente en el gran desierto de África. En la aldea en la que vivía, les contaba, todo lo hacía la gente misma con lo que el desierto tenía para ofrecerles. Vivían en un mundo de objetos fabricados con tierra cocida, hierbas entretejidas, madera de palma y pieles de animales. No había ningún metal. Aunque no lo admitió ante los niños, esto último ya no era del todo cierto, puesto que en los últimos tiempos a las mujeres se les había dado por usar latas de aceite vacías para transportar agua, en vez de los odres de piel de cabra de unos años atrás. Ella había intentado desalentar de esta innovación a sus amigas entre las mujeres de la aldea, diciéndoles que las latas podían envenenar el agua; se habían mostrado de acuerdo y habían seguido usándolas. “Son perezosas”, decidió. “Las latas de aceite son más fáciles de transportar.”
Cuando se ponía el sol y el aire fresco del oasis de abajo, con sus punzadas de humo de leña, se elevaba hasta la altura del hotel, lo olía dentro de su habitación e interrumpía lo que estuviera haciendo. Entonces se ponía el albornoz y subía por las escaleras hasta el techo. Allí estaba la manta donde se acostaba a tomar sol todas las mañanas, y sobre ella se tendía de cara hacia el cielo occidental y sentía todavía fuerte bajo el cuerpo el calor del sol ya ausente. Era uno de los placeres del día, observar los cambios de la luz abajo en el oasis, cuando el anochecer y el humo de las hogueras vespertinas borraban lentamente el valle. Llegaba siempre un momento en que solo quedaba el tenue contorno, geométrico y preciso, de la masa de prismas de barro que conformaban la aldea y cierto cúmulo de altas palmeras datileras que se alzaban fuera de la entrada. Las casas mismas ya no estaban allí y al final la palmera más alta desaparecía; y a menos que hubiera luna, lo único visible que quedaba era el cielo agonizante, los filosos bordes de las rocas sobre la hamada y una extensión en blanco de neblina posada sobre el valle pero que no llegaba a tanta altura de los barrancos como el hotel.
Quizá dos veces por invierno un grupo de mujeres de la aldea invitaba a Fräulein Windling a entrar con ellas en el vasto territorio de las dunas en busca de leña. Allí el resplandor era cruel. No había ni siquiera el menor rastro de una ramita o un brote en la arena, pero mientras vagaban descalzas por las cimas las mujeres sabían reconocer los lugares donde había raíces sepultadas bajo la superficie y entonces se agachaban, las descubrían y las desenterraban. “El viento deja una señal”, le contaban, pero ella nunca estuvo segura de poder identificar esa señal, ni de entender cómo podía haber una conexión entre las raíces invisibles en la arena y el viento que soplaba arriba por el aire. “Lo que nosotros hemos perdido, ellas todavía lo poseen”, pensó.
Su primera visión del desierto y su gente había sido una experiencia transformadora; de hecho, ahora le parecía que antes de venir aquí nunca había estado en ninguna clase de contacto con la vida. Creía firmemente que cada día que pasaba aquí aumentaba el total de su resistencia. Codiciaba la salud inquebrantable de los nativos, cuando la suya era igualmente fuerte, pero, por ser blanca y haber estudiado, estaba convencida de que su cuerpo era intrínsecamente inferior.
Todo el trabajo del hotel lo realizaba un hombre silencioso, de rostro triste, llamado Boufelja. Estaba allí la primera vez que ella llegó muchos años atrás; para Fräulein Windling había llegado a ser parte del lugar como los barrancos del otro lado del valle. Con frecuencia ella se sentaba a la mesa junto al hogar después del almuerzo a jugar al solitario, hasta que los leños ya no daban calor. Había dos soldados franceses muy jóvenes del fuerte de enfrente, que comían en el comedor del hotel. Bebían grandes cantidades de vino, y a ella le molestaba ver enrojecerse sus rostros paulatinamente mientras estaban allí sentados. Al principio los soldados se inclinaban la gorra para saludarla al salir, y habían dejado de reírse hacía rato para decirle: “Bonjour, madame”, pero ya no lo hacían más. Ella se alegraba cuando se iban y saboreaba el momento anterior a que el fuego se extinguiera, mientras aún resplandecía bajo las ráfagas de viento que bajaban por la amplia chimenea.
Casi siempre se levantaba viento temprano en la tarde, un soplido constante y potente que rugía a través de los miles de palmeras del oasis de abajo y aullaba por debajo de cada puerta del hotel, tapando los más lejanos ruidos de la aldea. Esa era la hora en que jugaba al solitario, o simplemente se quedaba sentada, observando cómo los leños calcinados caían en pedazos ante sus ojos. Más tarde recorría la terraza, un lugar alto y luminoso como la cubierta de un gran barco que navegara por la tarde del desierto, entraba un instante en su habitación a buscar un suéter y el bastón y salía a dar un paseo. A veces iba hacia el sur siguiendo el valle del río, al pie de los barrancos silenciosos y a través de los tortuosos desfiladeros, hasta llegar a una aldea abandonada construida en un sitio muy caluroso en una curva del cañón. Las escarpadas paredes de roca que se alzaban detrás reflejaban el calor, de modo que el aire le quemaba la garganta al respirar. O bien iba más lejos, hasta donde se encontraban las moradas de los barrancos, con sus animales y símbolos grabados en la piedra.
Al regresar por el camino que llevaba a la aldea, sumido en la sombra verde de la parte más tupida del bosque de palmeras, advertía regularmente al mismo grupo de chicos sentados en la curva del camino, justo antes del lugar donde empezaba a subir la cuesta hacia las tiendas y la aldea. Estaban en cuclillas sobre la arena detrás de las ramas plumosas de un tamarisco gigante, hablando tranquilos. Al acercarse los saludaba y ellos siempre respondían, se quedaban callados un momento hasta que ella pasaba y entonces reanudaban la conversación. Hasta donde sabía, nunca hubo una referencia a ella de palabra, y sin embargo a veces ese año le pareció que, una vez que había pasado, la inflexión de las voces se había alterado sutilmente, como si hubiera habido una modulación a otro registro. ¿La actitud de ellos rozaba el desdén? No lo sabía, pero como a lo largo de todos sus años en el desierto era la primera vez que se le aparecía esa idea, la apartó decidida de su mente. “Una nueva generación requiere una nueva técnica si una quiere entablar contacto”, pensó. “Me corresponde a mí descubrirla.” Con todo, lamentaba que no hubiera otra vía de acceso a la aldea, salvo aquel camino principal donde ellos invariablemente se reunían. Aun la ligera tensión causada por el hecho de tener que pasar por delante de ellos le estropeaba el placer de sus paseos.
Un día se dio cuenta, con una leve impresión de vergüenza, de que ni siquiera conocía el aspecto de los chicos. Sólo los había visto como grupo a la distancia; cuando se acercaba lo suficiente como para decirles buenos días, iba siempre con la cabeza gacha, mirando el camino. El hecho de que hubiera tenido miedo de mirarlos era inaceptable; ahora, al acercarse, los miraba a los ojos uno tras otro, con atención. Asintiendo con gravedad, seguía su camino. Sí, eran rostros insolentes, pensó; para nada parecidos a los rostros de sus mayores. La actitud respetuosa a la que los había impulsado el sobresalto no era sino la forma más cruda de impostura. Pero lo importante para ella era que había ganado: ya no le preocupaba tener que pasar por delante de ellos cada día. Poco a poco llegó incluso a reconocer a cada chico.
Había uno, observó, menor que los otros, que siempre se sentaba un poco aparte del resto, y era ese tímido el que estaba hablando con Boufelja en la cocina del hotel una mañana temprano cuando entró ella. Hizo de cuenta que no lo veía.
—Voy a mi habitación a trabajar con la máquina alrededor de una hora —le dijo a Boufelja—. Después puede venir a arreglar la habitación. —Y se volvió para salir. Cuando cruzaba el vano de la puerta, le echó un vistazo al rostro del niño. Estaba mirándola y no apartó la vista cuando sus ojos se encontraron con los de ella.
—¿Cómo estás? —dijo ella.
Quizá media hora más tarde, cuando estaba tipeando su segunda carta, levantó la cabeza. El chico estaba de pie en la terraza observándola a través de la puerta abierta. Tenía los ojos entrecerrados, porque había viento fuerte; detrás de su cabeza ella veía curvarse las copas de las palmeras.
“Si quiere mirar, que mire”, se dijo, decidiendo no prestarle atención. Al cabo de un rato él se fue. Mientras Boufelja le servía el almuerzo, ella le preguntó por el chico.
—Como un señor mayor —dijo Boufelja—. Doce años, pero muy serio. Como alguien muy, muy mayor. —Sonrió, luego se encogió de hombros—. Así es como Dios quiso que fuera.
—Por supuesto —dijo ella, recordando la expresión alerta y desdichada del chico. “Un cachorro a quien todos han pateado”, pensó, “pero que no se ha rendido”.
En los días que siguieron, el chico iba a menudo a la terraza y se quedaba observándola mientras ella tipeaba. A veces lo saludaba con la mano, o le decía: “Buenos días”. Sin responder, él retrocedía un paso, para quedar fuera de su alcance. Después seguía parado donde estaba. Ese comportamiento la irritaba y, un día en que volvió a hacer lo mismo, se levantó de repente y fue hasta la puerta.
—¿Qué pasa? —le preguntó ella, intentando sonreír al hablar.
—Yo no he hecho nada —dijo él, con la mirada llena de reproche.
—Ya sé —respondió ella—. ¿Por qué no entras?
El chico miró rápido por toda la terraza como en busca de ayuda; luego inclinó la cabeza y entró en la habitación. Se quedó allí esperando, con la cabeza gacha y aire abatido. Ella extrajo de su equipaje una bolsa de caramelos y le ofreció uno. Después le hizo algunas preguntas sencillas y descubrió que su francés era mucho mejor de lo que se esperaba.
—¿Los otros chicos saben francés tan bien como tú? —le preguntó ella.
—Non, madame —dijo él, negando lentamente con la cabeza—. Mi padre era soldado. Los soldados hablan bien francés.
Ella trató de evitar que su rostro expresara la desaprobación que sentía, porque despreciaba todo lo relacionado con lo militar.
—Ya veo —dijo con cierta aspereza, volviendo a su mesa y revolviendo los papeles—. Ahora tengo que trabajar —le dijo, y añadió de inmediato, con voz más cálida—, pero vuelve mañana, si quieres.
Él esperó un instante, mirándola con su inalterada melancolía. Después sonrió despacio y dejó el envoltorio del caramelo, doblado en un cuadrado diminuto, en la esquina de la mesa.
—Au revoir, madame —dijo él y salió por la puerta.
En el silencio ella oyó el ruido sordo apenas audible de los talones descalzos de él sobre el piso de tierra de la terraza. “Con este frío”, pensó. “¡Pobre criatura! Si alguna vez le compro algo, será un par de sandalias.”
A partir de entonces, cada día, cuando el sol estaba suficientemente alto para dar sustancia al aire inmóvil de la mañana, el chico se acercaba con sigilo por la terraza hasta su puerta, se quedaba allí unos segundos y luego decía con una voz perdida que el gran silencio exterior hacía parecer aún más diminuta y acallada:
—Bonjour, madame.
Ella le decía que entrara y se estrechaban las manos con solemnidad, tras lo cual él se llevaba el dorso de los dedos a los labios, siempre con la misma lentitud ceremonial. A veces ella intentaba sondearle el semblante mientras él efectuaba su ritual, para ver si por casualidad detectaba allí un matiz de burla; lo que veía en cambio era una expresión de devoción tan convincente que la sobresaltaba y la hacía desviar rápido la mirada. Siempre guardaba un pedazo de pan o unas galletas en el cajón del armario; cuando sacaba esa comida y él estaba comiéndola, le pedía noticias de las familias de su barrio en la aldea. Por una cuestión de disciplina, solo le ofrecía caramelos día por medio. Él se sentaba en el suelo, en el vano de la puerta, sobre una manta de piel de camello vieja y rasgada, y la observaba sin cesar, sin apartar nunca la mirada.
Ella quería saber cómo se llamaba, pero est...