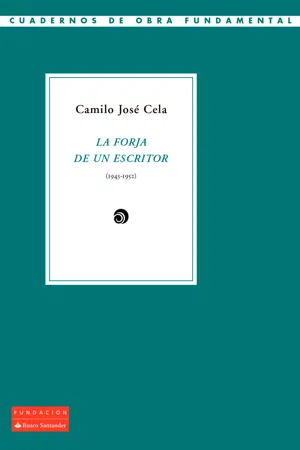
- 246 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
La forja de un escritor (1943-1952)
About this book
La forja de un escritor recopila cincuenta artículos, escritos entre 1943 y 1952, ordenados en tres apartados temáticos que abarcan las experiencias vitales del joven artista, las reflexiones sobre la escritura, y las consideraciones sobre la pintura, el cine, la música o la fotografía. Proceden de periódicos y revistas como Arriba, La Vanguardia Española, Ínsula, La Tarde o Correo Literario.Los textos seleccionados ayudan a entender la obra creativa de Cela, así como otros aspectos de su personalidad.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access La forja de un escritor (1943-1952) by Camilo José Cela in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literature & Artist Monographs. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
(1943-1952)
IRIA-FLAVIA
El rumoroso Sar y el fuerte Ulla vienen a buscarme donde ya la tierra deja de serlo, y el lejano mar Atlántico se amansa y se entristece.
Un poco más al norte, finis terrae. No es cierto que haya nada más allá, Iria-Flavia es el último nombre latino de Occidente.
En Padrón, cuando la marea baja, el agua es dulce y fluvial; los pataches, de nombres hermosos, se recuestan sobre el muelle pontevedrés, media negra panza al viento, y los caballos, patricios y feudales, prefieren vadear la corriente con el agua hasta los ijares e instalarse, robinsonianos, quijotescos, en el breve islote que aflora metro y medio sobre la superficie.
Cuando la marea sube, el panorama cambia. El agua se sala y se enverdece; los pataches, enhiestos y cabeceantes, se aprestan para aparejar —el romántico nombre marinero pintado a popa—, y los caballos, más patricios, más feudales, más robinsonianos y más quijotescos que nunca, se quedan de pie sobre el agua, como prestidigitadores, como taumaturgos o como santos, colocados como mejor les acomoda, ignorantes de la ley inexorable que orienta contra el viento y sobre las anclas de proa a los barcos, sus vecinos, que no se atreven a arrimarse, porque para algo el práctico es el práctico y conoce los bajíos y las restingas, los pasos y los canales.
Pues bien, por esta ría de Arosa, por donde bajan las dulces velas camino de la mar, subió un día, hace ya muchos años, un bote de remos con un cuerpo muerto, camino de la tierra.
El muerto era un hombre fuerte, barbado, no viejo, con cierto aire de capitán de caballería.
Quienes le conocieron hablaban de él con gran respeto y veneración, y le llamaban Nuestro Señor Sant Yago.
Su camino, que está en el cielo y que enseña la senda que lleva desde el otro mundo hasta Compostela, se oscureció cuando él pasaba para que mejor se viera el brillo de sus carnes, y los celtas de la orilla, que ya algo sabían de lo que Sant Yago hubiera dicho, le levantaron una Colegiata, si no al instante mismo, sí a mil pasos de donde lo desembarcaran.
Santa María la Mayor de Iria-Flavia, enlosada de epitafios, espantada en sus hieráticos santos románicos y rodeada de un cementerio —el tierno cementerio de Adina, de Rosalía— donde los muertos se cubren con dulce tierra, la madreselva olorosa y enamorada se cuelga por los muros y el olivo es el árbol funerario, alza su arquitectura al borde mismo del camino real.
En esta tierra ubérrima, ni la manzana es fruta prohibida ni se priva de las fresas nadie que quiera hacerlas suyas. El agua corre a ambos lados del camino, y los verdes pastizales se extienden hasta donde alcanza la vista, que pronto acaba, como todo el paisaje gallego, en su quizá demasiado íntima decoración.
Por la carretera arriba, a una jornada de Iria-Flavia, Compostela guarda el cadáver.
La jornada es larga, pero no cansa. Como somos gallegos no nos acercamos a Compostela más que para rezar o para traficar. El altar y la balanza son los dos sólidos pilares de la única sociedad española que, a pesar de los Gobiernos, no se enmoheció.
Como este año es Año Santo, nos acercamos a Compostela para rezar.
Pero el tiempo es del mismo oro que la flor de los tojos del viejo monte Meda, y al sol no lo podemos ver caer sin entristecernos, como los lejanos indios, primos de nuestros primos los iberos.
Una punta de vacas marelas y cornalonas marcha por el camino. Detrás, hoy calzado con gruesas botas de respeto, marcha el paisano fumando los macillos. Lleva en la recia mano una larga y enclavada vara que esconde al paso de la Guardia Civil, y rezonga en baja voz —entre grito y grito de ánimo al ganado— las eternas razones del chalaneo.
En Compostela, como este año es Año Santo, rezaremos ante el cadáver del Apóstol. Pero de paso…
Atrás ha quedado ya lo que no queremos abandonar: la latina Iria-Flavia, que duerme su sueño ancestral con la cabeza apoyada sobre la vega de cebollas, el pecho sobre la Colegiata, el viento sobre los poderosos cerezos, una pierna sobre los amplios campos de maíz y de patatas, y la otra reclinada, ni reclinada siquiera, sobre las praderas de la falda donde viven Pedreda o el Roucón o la Retén, sobre el noble tojo o el pino verdecido, allá en el alto monte.
El cielo es blanco y transparente. El tránsito del sol no se ve, se adivina. Los maizales crecen más altos que los hombres, y el mirto discurre en dibujos por el jardín, sombreando las fresas y las violetas, guardando sus caracoles, limitando la tibia hortensia atlántica, acunando los tallos de las dalias, prestándole vejez al guisante de olor que parece una aldeana recién lavada, robusteciendo la feble elegancia de la madreselva que parece una aldeana recién muerta.
El naranjo es el árbol de adorno de los señores: alto, copudo y sin naranjas. El olivo es el árbol mortuorio de los señores: ancestral, ventrudo y sin olivas. El magnolio es el árbol —secular, florecido y aromático— a cuya sombra los señores escriben las dos únicas cosas que merece la pena escribir: cartas de amor y ejecutorias.
La golondrina anida en los tejados, la maternal paloma en los desvanes, y la gallina familiar, el cerdo familiar, la vaca familiar, el perro familiar —¡oh, manes de Renan!— duermen a la vera misma de la matrona celta, del patrón campesino y de los catorce hijos.
Mientras haya una matrona irlandesa, bretona, gallega, en el mundo, el mundo perdurará. Dios, como lo sabe todo, colocó con sabiduría en el Occidente grupos de madres.
En el balcón de madera, ya carcomido por la fecundidad, las mazorcas de maíz brillan —coloradas, doradas— madurando al viento, el hórreo guarda bajo la cruz el pan del año, y el palleiro, con su gabardina de heno, esconde en su vientre la aromática paja de la cosecha.
De la parra, sostenida por granito milenario, se cuelga la abundancia, y a su sombra juegan sus cuatro años de juegos los niños campesinos.
Un aire beatífico flota sobre Iria-Flavia, ingrávido como el vuelo de una estival libélula y lento como las rosas de la decadencia.
Don Ramón, que nació donde empieza la ría que aquí acaba y a la misma banda del mar, en la marinera Puebla del Caramiñal, escribió cualquier mañana, y bajo un manzano cualquiera, su son de muiñeira.
Cantan las mozas que espadan el lino,
cantan los mozos que van al molino,
y los pardales en el camino.
cantan los mozos que van al molino,
y los pardales en el camino.
¡Toc! ¡Toc! ¡Toc!… Bate la espadela.
¡Toc! ¡Toc! ¡Toc!… Da vueltas la muela.
Y corre el jarro de la Arnela…
¡Toc! ¡Toc! ¡Toc!… Da vueltas la muela.
Y corre el jarro de la Arnela…
El vino alegre huele a manzana
y tiene aquella color galana
que tiene la boca de una aldeana.
y tiene aquella color galana
que tiene la boca de una aldeana.
El molinero cuenta un cuento,
en la espadela cuentan ciento,
y atrujan los mozos haciendo el comento.
¡Fun unha noite a o muiño cun fato de neñas novas
todas elas en camisa, eu n’o medio sin cirolas!
en la espadela cuentan ciento,
y atrujan los mozos haciendo el comento.
¡Fun unha noite a o muiño cun fato de neñas novas
todas elas en camisa, eu n’o medio sin cirolas!
¡Ilustre chivo pagano, dulcísimo poeta! Y a su lado, más cerca aún de nosotros, en la misma latina ciudad, Rosalía que se estremece ante el cementerio de alrededor de la Colegiata,
O simiterio d’Adina
N’hai duda qu’é encantador
C’os seus olivos escuros
mais vellos c’os meus abós!,
N’hai duda qu’é encantador
C’os seus olivos escuros
mais vellos c’os meus abós!,
y que arrastra en su casa de la Retén, en su casa de Padrón, todo el duro lastre que el destino coloca, para hacerlo sangrar, en el corazón de los poetas.
Más atrás, Juan Rodríguez del Padrón, Macías el Enamorado, y la millenta de poetas que no pasaron de las puertas de sus casas porque tan tenue fuera su poesía que nadie sino ellos —y en cierto estado de ánimo, nada más— pudieran comprenderla.
Y sobre todos Virgilio.
Y cristianizando a Virgilio, Nuestro Señor Sant Yago. He ahí el milagro que nada tiene de milagroso más que la oscuridad que gentes oscuras intentan ver en el fondo, profundísimo y elemental —ancestralmente, depuradamente elemental—, del alma de la vieja Iria-Flavia, el último nombre latino de Occidente (un poco más al norte, finis terrae, no es cierto que haya nada más allá), y donde Dios, que tan bueno es conmigo, ha querido que naciera.
REMORDIMIENTO Y NOSTALGIA DE UNA PUESTA DE SOL
El Teatro Real termina en un cajón cuadrado. Encima del cajón, dos tejados que forman dos vertientes y la raya morada del horizonte. Palacio recoge sus cien chimeneas con cautela, casi con pudor, y el lago brilla allá a lo lejos, agazapado contra el suelo, semioculto entre los viejos árboles.
Tejados de las calles de Preciados, de la Ternera, de Tudescos, de Silva, de Jacometrezo, tejados de la plaza de Santo Domingo, de la Costanilla de los Ángeles, pobres y desvencijados como ancianos cocheros, tristes y misteriosos como señoritas solteronas, eternamente jóvenes y coquetas, perennemente presumidas y olvidadas.
Son las siete y media, las ocho menos cuarto de la tarde, y un leve vaho de sombra se levanta alrededor de las azoteas, de las cúpulas, de las torrecillas de los tejados de la ciudad.
La primavera es siempre un poco triste en su llegada, un poco nostálgica. A uno le remuerde la conciencia de ver de nuevo, ¡siempre de nuevo!, la eterna puesta de sol, de mirar, una vez más y con idéntico pasmo todavía, teñirse el cielo con sus graves y profundos colores, con sus inauditos colores que solo se ven —un brevísimo instante— de doce en doce meses, a cada nacimiento de la primavera.
Ser un bárbaro toda la vida. Cortar, hendir, tajar, incendiar y tronchar. Y de año en año, al nacer el mes de abril, asomarse a un balcón de la Gran Vía a ver morir la tarde,
con inmortales rosas,
con flor que siempre nace,
y cuanto más se goza, más renace.
con flor que siempre nace,
y cuanto más se goza, más renace.
Así lo quería fray Luis. De la otra manera vivimos los Trastámaras. Pero —¡ay!— un Trastámara que leyese a fray Luis y con fray Luis soñara —el balcón a los pechos, una tarde, en Madrid, mirando al noroeste— quizá fuese un lejano modelo.
•
La luz está apagada y uno escribe, medio en tinieblas, con el claror que aún la tarde dejó en el espíritu. Hasta aquí arriba no llegan, claros, partidos, los ruidos de la calle. Llega un rumor callado de voceadores de periódicos, de timbres de tranvías, de motores de automóvil. Los anuncios luminosos de la avenida
—cines, agencias de seguros, bancos, bombonerías: el mejor anís y refrescos sin alcohol— tiñen al transeúnte de sarampión, de ictericia, de hígado o de azulenca tuberculosis.
—cines, agencias de seguros, bancos, bombonerías: el mejor anís y refrescos sin alcohol— tiñen al transeúnte de sarampión, de ictericia, de hígado o de azulenca tuberculosis.
Por encima, en la llanura, tres, cuatro luces, dispersas, solitarias.
El tiempo pasa y el sol, lejano ya, alumbrará a estas horas olas estremecidas de la mar, tierras distantes.
La noche ha llegado, como siempre, sin avisar. Ante nosotros —distraídos un instante—, el azul y el granate del horizonte son ya negror intenso, cerrada oscuridad.
En la llanada, solitarias, dispersas, seis, ocho luces más.
Detrás de las ventanas alumbradas, una mujer se peina, un niño duerme, un viejo lee cuidadosamente un olvidado libro.
Unas luces se apagan y otras se encienden. Unas ventanas se abren y otras se cierran.
Aquellas siete de allí son la Osa Mayor. Aquellas forman la figura de Casiopea. Aquellas otras la de Andrómeda. Aquellas de más allá la de la Cabellera de Berenice.
Una nube liviana las vela,
toca de rebozo
porque no las vea.
porque no las vea.
BREVE ESTAMPA DEL JARDÍN DE UN PAZO
Tiembla el orballo suave, sobre el cristal, y el viejo salesiano mira, vagamente, para los tulipanes y las rosas que cercan el pazo.
El pazo está enfrente de La Coruña, al otro lado de la mar, cerca del otro pazo, el de Meirás, más suntuoso, menos misterioso. Está en un hoyo profundo, oculto casi a la vista del caminante.
Porque el pazo es eso. Es la hierba que nutre al ancestral y dorado buey, es el verdín que nace de la fértil humedad del granito, es el señor —en el nuestro, es un viejo cura rodeado de bienaventuranzas— que mira, día a día, cómo florece la violeta al pie de la piedra del camino, cómo vuela el palomo sobre el tejado que cobija, amoroso, todo un mundo jocoso y tremendo de duendes y ratones, de meigas y frágiles arañas, de viejos baúles arrumbados que fueron bagaje —hace a lo mejor tres siglos ya— de aquel príncipe extranjero cuya leyenda aún cuentan los viejos celtas campesinos y cuya alma anda vagando, hasta que Dios quiera darle su perdón, con la Santa Compaña.
El cura lee sabidurías en su libro de meditaciones, y a lo lejos, el alma de don Ramón hace cantar a sus mozas la vieja canción que se escucha por dentro, como una caracola que repite, desde la sala en silencio, el bronco mar.
Por el jardín, con sus leiras de jacintos, de nardos, de jazmines, la lluvia persigue incesantemente la tierra agradecida.
El mirto dibujó hace tiempo la senda que los años no quieren sino esfumada, y el boj, casi solemne, asiste impasible al llanto del sauce llorón. El boj, como es cruel, se quedó pequeño, inelegante; no es desgraciado, pero, ¡ay!, tampoco es grácil. El sauce, tierno y esbelto, le perdona…
El olivo rodea la tumba del señor fundador —el olivo sin olivas—, y en su copa frondosa y verdeoscura el mirlo silba el aire de las cinco del día.
O simiterio d’Adina
N’hai duda qu’é encantador,
C’os seus olivos escuros
De vella recordaçón…
N’hai duda qu’é encantador,
C’os seus olivos escuros
De vella recordaçón…
Una nostalgia infinita sobrecoge el alma que pasea su tristura por las avenidas del pazo, por los viejos hayedos, los viejos robledales, el viejo castañar del pazo.
¿Por qué, Dios mío, haces tan triste este delicado jardín, por qué tan doliente su vagarosa presencia?
¿Por qué, señor Sant Yago, quieres que tus amigos seamos tan leales a nuestro paisaje, a nuestro conocido y entrañable helecho?
Dábanse bicos as pombas
Voaban as anduriñas,
Xogaba o vento co’as herbas
Pobradas de margaridas,
Y as lavandeiras cantaban
Mentral-a fonte corría.
Voaban as anduriñas,
Xogaba o vento co’as herbas
Pobradas de margaridas,
Y as lavandeiras cantaban
Mentral-a fonte corría.
Y después… ¡Bah! No es la alegría, bien lo sabes, viejo jardín, lo que me das, que es algo más hondo lo que te quito, viejo jardín, que todo lo entregas a quien quiera amarte y conocerte. Lo sé, porque hubo un día que, visitándote, levanté la cabeza al marcharme y vi los ojos del viejo salesiano que me lo decían. Y aquellos ojos, bien sabe Dios que no engañan.
SIR JOHN EN SU JARDÍN
Ha sido declarado monumento nacional el jardín de San Carlos, de La Coruña.
(De los periódicos)
Por el balcón, sobre la misma mar que lo trajo de la rubia Glasgow, mira sir John perennemente para la otra banda, tan próxima, a veces, a veces tan difusa: la verde banda de Mera, de Santa Cruz, de Bastiagueiros —la playa del Pazo—, de la dormida Santa Cristina, que yace como una muchacha desnuda; mojón que marca la linde donde la alborotada mar deviene dulce ría.
Sir John, que defendió contra el francés la misma tierra que contra el inglés —otro inglés que no era sir John— defendiera la fervorosa, la dulce, la encolerizada María Pita. Y en el breve, romántico jardín de tiernas parejas de núbiles, casi infantiles enamorados; jardín de vagarosos, tenues poetas entristecidos prematuramente; jardín de viejos capitanes mercantes que gustan de la tierra que, como una proa, hiende las sometidas aguas; en el umbrío y recoleto jardín, decía, sir John duerme, ¡ay!, para siempre ya. Lejos de las arboledas galanas, de los mansos ríos de las riberas verdes, de los cisnes blancos de las Britanas Islas que para ti, sir John, cantó Rosalía: el más bello arcángel de la poesía española, la mujer que vio besarse a las palomas; que voló en alas de rápida golondrina, llevada por el viento que juega con las margaritas; que escuchó a las lavanderas que cantaban a dúo con la fuente eterna que en aquella tierra jamás se cansa de fluir.
Y para ti, sir John, para que tu recuerdo sonara eternamente en la vetusta lengua de las alabanzas de san Pedro de Mezonzo a Nuestra Señora, compuso Rosalía ciento y pico de tiernos endecasílabos de mármol que —¿por qué, Dios, me fuerzas a tantos y tantos motivos de agradecimiento?— dedicó a mi bisabuela María Bertorini, «miña amiga nativa d’o país de Gales».
Sobre tu tumba, sir John, quedó grabado, para que las gaviotas que la galerna nos envía sobre la tierra lleven lejos, muy lejos, el testimonio de la verdad.
El niño que juega con la tierra del jardín de San Carlos lee el gallego de tu tumba, sir John, sin saber lo más grave, lo más misterioso de esa vida que Soult, el del «Vive l’Empereur!», te quitó al tiempo mismo de limarse la espada contra tu cráneo, sir John, que se abrió como una granada para salvarnos.
•
Hoy los hombres quieren que nadie mueva una flor del jardín, que nadie se lleve en la suela del zapato una arena del jardín, que nadie huela demasiado el aroma de tu jardín, sir John, que huele a mar salobre y a tierna madreselva, que es del color de la ola y del nácar del tímido jacinto, más terso todavía que el nácar de la vieira y de la caracola.
Y tú, sir John, que desde el Cielo sonríes a todas las humanas fatigas y desazones, porque sabes cómo todo ha ...
Table of contents
- ÍNDICE
- CAMILO JOSÉ CELA CONDE
- ADOLFO SOTELO VÁZQUEZ
- LA FORJA DE UN ESCRITOR(1943-1952)
- Notas