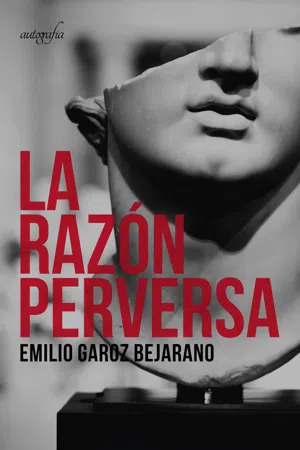![]()
LA RAZÓN DE LA POLÍTICA.
1
Más de una vez me han preguntado para qué sirve la Filosofía. Mi respuesta suele ser siempre la misma: para que no le engañen a uno, fundamentalmente los políticos, aunque para que a uno no le engañen los políticos suele ser suficiente con una dosis razonable de eso que llaman “sentido común”. Lo que me llama la atención es que aquéllos que me hacen la –suponen ellos- aguda pregunta, jamás se hayan planteado para qué sirve un político. No la Política, que ha sido el primer objetivo en esta guerra desigual entre los mercados y los ciudadanos que estamos viviendo y que es necesario recuperar para que las cosas vuelvan a su cauce democrático –quizás por ello ha sido, como se decía, el primer objetivo-. Si bien es cierto que se critica mucho a los que se han erigid en representantes de la defenestrada Política –normalmente con argumentos huecos, irracionales y que son suministrados por los expendedores de ideología de aquellos a los que les interesa que la actividad política siga muerta y enterrada- nadie se plantea en serio la utilidad de los políticos y a nadie le parece extraño que, a pesar de todo, siga habiendo elecciones, partidos, campañas electorales, Ministros y Presidentes del Gobierno, que en el fondo sólo ahondan cada vez más la crisis democrática en la que nos movemos desde hace ya bastante tiempo.
Y es que los políticos son como los bancos: confunden ser un servicio público con servirse del público y de lo público. Llegados a este punto se podría pensar que la respuesta a la pregunta lanzada más arriba es evidente: un político no sirve para nada. Más bien al contrario, yo creo que los políticos si que sirven. Y sirven para mucho.
De momento los políticos son útiles para lo ya dicho: para matar la Política y esconder su cadáver debajo de la alfombra, no vaya a ser que los ciudadanos caigan en la cuenta de que “Política” procede de “Polis”, ciudad, comunidad, sociedad, y descubran que son ellos los protagonistas de aquélla, que la Política es cosa suya y no de los políticos y decidan asumir su papel y su responsabilidad. Papel y responsabilidad para el que los políticos resultan más bien un estorbo.
Otra capacidad innegable de los políticos, sobre todo en los últimos tiempos, es su capacidad para regalar el dinero del Estado a las empresas privadas y, en general, para desmantelar los servicios públicos. “Desmantelar los servicios públicos” es otra manera de decir que los donan graciosamente a las mismas empresas privadas a las que regalan el dinero, que a la vez exigen más dinero para poder mantener esos servicios. Entre tanto ir y venir de millones de un lado a otro es inevitable que a veces aparezcan inconvenientes menores, como que alguno de esos millones se quede en la cuenta de algún político, o desaparezca en el entramado de contratas y subcontratas que, curiosamente, siempre son de algún amigo, conocido o familiar del político de turno. Esto antes se llamaba corrupción, ahora se llama cohecho impropio y si alguien piensa que es un delito está muy equivocado, o al menos eso piensan algunos jueces. Si bien es cierto que los políticos sirven para hacer leyes, no lo es menos que también sirven para que los encargados de hacerlas cumplir hagan la vista gorda cuando el que las incumple es precisamente algún político.
Pero seguramente la función más importante de un político, y su auténtica utilidad, es crear una realidad a su medida y hacer ver a los ciudadanos que esa es la auténtica realidad y no la que esos mismos ciudadanos pueden captar a través de sus órganos sensoriales. Al fin y al cabo si los ciudadanos tuvieran la capacidad de inventar la realidad a su antojo serían políticos y no simples ciudadanos. Da igual que todo un país vea que el cielo es azul: si los políticos dicen que es magenta es que es magenta, al fin y al cabo ellos saben lo que nos conviene. Y al final todo el mundo acaba viéndolo magenta. Así, las declaraciones de un grupo terrorista son unas veces una verdad irrefutable y otras una cochina mentira; la energía nuclear es un día muy buena y al siguiente muy mala, un tirano del Magreb es hoy un demócrata convencido amigo de Occidente y mañana un asesino de masas o una organización política que cumple todos los requisitos para ser legal resulta que no lo es, mientras que otras plagadas de delincuentes son el reflejo mismo de la legalidad. Evidentemente la complejidad de esta función hace inevitable que, al menos en este caso, tengan que contar con la ayuda inestimable de los medios de comunicación.
2
El significado último de lo que está actualmente ocurriendo en Europa y en el mundo globalizado es mucho más profundo y más grave de lo que pueden dar a entender unas cuantas medidas de ajuste económico. De lo que se trata, y eso es lo que está en juego en estos momentos, es de la destrucción de la Política y su sustitución, no ya por la Economía, sino por los intereses particulares de las corporaciones que rigen el mercado.
Lo que se ha venido abajo, y no por una evolución más o menos natural de la sociedad, sino de forma consciente y premeditada, es la vieja concepción, que aparece en la Grecia clásica, de la Política como un instrumento de organización social dentro de la Polis –de ahí que los seres humanos sean, ante todo, animales sociales o políticos-, el instrumento para establecer las reglas que rigen las relaciones entre los ciudadanos. La Política, así, es una forma e la moral que tiene como objetivo la Justicia y que se constituye, por lo tanto y con el pasar de los años, en la única defensa del débil frente al fuerte. La Política, en fin, como el marco en el cual se establecen las leyes que tienen como objetivo mantener ese equilibrio social que, desde siempre, se ha llamado precisamente Justicia.
A lo que estamos asistiendo es a la suplantación de la Política y los políticos como reglamentadores sociales por los mercados. Marx ya vio que la actitud política, como parte de la superestructura, estaba determinada por la infraestructura económica. De esta forma la Economía, y por lo tanto la Política, constituye la base del ordenamiento civil. La actividad económica, sin embargo, hasta ahora había estado dirigida-y por lo tanto organizada- por lo que Adam Smith llamó “la mano invisible” del mercado. Ahora, esa mano invisible es menos visible que nunca: tanto, que ya ni existe. Se da así la paradoja de que la base social, la encargada de poner las reglas, en sí misma no tiene reglas. Es en este contexto en que cobra de nuevo –o debería cobrar- fuerza la Política. Y es en este contexto, cuando la Política es más necesaria que nunca, cuando descubrimos que no existe, que está secuestrada por los mercados. Cuando vemos que los políticos, no ya europeos sino mundiales, actúan al dictado de los inversores y han dejado de ser políticos para convertirse en sirvientes tanto de las compañías supranacionales como de los organismos financieros. Esta es la Europa que se está viniendo abajo: no una Europa política, y por lo tanto civil y ciudadana, sino una Europa que no es más que una gran empresa. Así, los ciudadanos europeos ya no cuentan para nada porque para nada cuenta la Política, no son más que las víctimas propiciatorias de un mercado global sin reglas y sin nadie que sea capaz de imponérselas.
La solución a esta situación, planteada en estos términos, no pasa por recortes sociales ni rebajas de salarios, pero tampoco por subidas de impuestos o reformas sociales. La solución no puede ser económica, sino precisamente política. Se trata de que los políticos –y la Política- recuperen de nuevo su antiguo papel, que dejen de ser directivos de una compañía y se pongan al servicio de la Polis, que impongan reglas a los mercados. Reglas que, lógicamente, han de ser políticas, encaminadas a salvaguardar las relaciones de los ciudadanos, supeditadas a la sociedad civil, y no económicas. Se trata de revolucionar la base del sistema desde la Política y subordinar a ésta la Economía y no al contrario. De lo que se trata, en suma, es de hacer Política, en los Parlamentos o en la calle. Si bien en sus orígenes el capitalismo necesitó de la democracia burguesa para desarrollarse, el nuevo sistema –sobre el que yo tengo mis dudas de que siga siendo capitalismo y no un fenómeno nuevo para el que ya no sirven los análisis tradicionales- implica la existencia de un totalitarismo político. La represión de la protestas ciudadanas es tan sólo la más grave –por brutal y por burda- de las expresiones de esta nueva forma de hacer política-economía. No es, sin embargo, la única, y la demonización de cualquier tipo de manifestación como enemiga de la paz social o las propuestas cada vez más insistentes de recortar el derecho de huelga apelando a la inmoralidad que supone mantenerlo en un país con una tasa de más del 20% de paro –como si la culpa del paro la tuvieran los huelguistas- no son más que maneras más sutiles de lo mismo.
3
Así las cosas la actitudes irracionales en política, la toma de decisiones absurdas y sin sentido no son tales en el fondo. Desde el momento en que los políticos no son más que marionetas en manos de los verdaderamente poderosos sus comportamientos tienen como objetivo hacer que los ciudadanos se desentiendan de la Política, que consideren que es algo que no va con ellos, que no es responsabilidad suya. Se trata de construir ciudadanos pasivos que dejen el campo libre a los que dominan el mundo desde la sombra de sus grandes fortunas. La acción del poder no es otra que hacer que los ciudadanos rechacen la política. Ahora bien, hay que entender bien esta actuación. Este rechazo de la Política que desde las instancias de poder se inculca en los ciudadanos lleva implícita la necesidad de que ésos se impliquen lo suficiente como para votar, para legitimar a los que ocupan esas instancias. Se construye así un entramado en el cual los ciudadanos son llamados a votar apelando a sus responsabilidades cívicas y políticas pero a la vez se les impide que razonen políticamente el sentido de ese acto. Lo que se intenta es que los votantes no hablen de Política, no se interesen por ésta, no reflexionen, que su voto no se fundamente en razones políticas pero que aún así voten. Y el caso es que la participación política, la responsabilidad política del ciudadano no consiste en votar, sino más bien en pensar políticamente. Eso precisamente es lo que los políticos temen y tratan de evitar. Resulta curioso como todos aquéllos que pregonan a los cuatro vientos que todos los políticos son unos corruptos, que es la manera más fácil de desacreditar no a los políticos, sino a la Política, siempre terminan votando a la derecha.
4
Uno de los pilares de la democracia occidental es el respeto a la regla de las mayorías. Como el concepto mismo de Democracia, esa regla también se ha corrompido y sólo se aplica a las mayorías que llevan detrás las siglas de algún partido político –y no de todos- y no a las mayorías que resultan simplemente de no votar Lo que legitima a un grupo político para poder gobernar es el número de sufragios obtenido. Si este número resulta exiguo, aunque coseche la mayoría de los votos emitidos, el gobierno resultante perderá legitimidad, porque la mayoría de la población habrá decidido no sólo no votarle a él, sino a nadie. Esta es la significación política de la abstención: no legitimar a ninguna opción porque se considera que ninguna de ellas cumplirá su función básica que es la de servir a los intereses de los ciudadanos. Cuando los gobernantes, presentes y futuros, sirven a intereses privados en vez de al interés público están rompiendo el contrato social y la sociedad civil, la ciudadanía, esta legitimada para no cederles el derecho a gobernar. Esto significa que la legitimidad para gobernar reside en esa misma sociedad civil y que es ésta quien la cede a los gobernantes. Y por lo mismo puede decidir no hacerlo: no sólo no prestársela a éste o a aquél, sino a ninguno. La única solución entonces es obligar a los gobernantes a firmar un nuevo contrato. Precisamente por eso a lo que más temen nuestros políticos es a la abstención, no al partido rival. Y por eso mismo insisten todos, incluso en campañas institucionales, en que se vote: a quién sea, pero que se vote. Esto presta legitimidad a su acción política, aunque sea desde la oposición.
De siempre se ha insistido, y es una idea que ha calado muy profundo en la ciudadanía, -una mentira repetida mil veces se convierte en verdad- en que aquél que no vota no tiene derecho a protestar y normalmente se ha asociado la abstención con el apoliticismo o el pasotismo. Dos errores subyacen a esta concepción. El primero radica en el hecho de que no votar ya constituye por sí mismo una opción política, una opción política firme y muy meditada en la mayoría de los casos, y precisamente por ello hay tanto empeño en desprestigiarla. El segundo es que el que no vota es precisamente el único que tiene derecho a protestar y no votar ya constituye una manifestación de protesta. El hecho de depositar un voto, sea para la opción que sea, implica que se aceptan las reglas del juego, y que si el partido gobernante no gobierna como debería no es posible desbancarle de ninguna manera, porque ha sido elegido por la mayoría. El no votar significa que no se aceptan las reglas del juego, que la actuación del gobierno debe ser siempre vigilada por los ciudadanos y que un gobernante que no cumple con éstos debe de dejar inmediatamente su cargo que al fin y al cabo sólo es prestado. No votar significa que no se está de acuerdo con el sistema, ese sistema que excluye a los ciudadanos de la toma de decisiones y deja las manos libres al partido en el gobierno para hacer lo que le venga en gana, incluso desmantelar el Estado o la propia Democracia. No votar significa que no se quiere entregar el poder soberano a los mercados financieros, que no se acepta que lo privado se sitúe por encima de lo público o, simplemente, que no se consiente que unos delincuentes se hagan con el mando de un país. Las urnas no absuelven a nadie y un político corrupto lo seguirá siendo por muchos votos que obtenga. Votar, en determinadas ocasiones, supone legitimar un latrocinio –que no legalizarlo- y aprobar socialmente una conducta que legalmente esta penada.
5
Lamentablemente hemos perdido esa curiosidad infantil y aristotélica que nos llevaba a preguntar siempre ¿por qué?. La pregunta por el porqué, sin embargo, es la que nos conduce a las explicaciones últimas de los hechos y los acontecimientos, el fundamento de la comprensión de la realidad, más allá de los mitos, teniendo como única referencia la Razón. Es conveniente preguntar por qué ante todo lo que acontece y nos rodea, aunque sean cosas tan faltas de interés como las intervenciones de los políticos en un día de elecciones. Indagar por qué hacen determinadas declaraciones puede ayudarnos, y mucho, a entender el presente que vivimos y el futuro inmediato que nos espera. Todas las intervenciones políticas en una jornada electoral hacen hincapié en lo mismo: la necesidad de una alta participación. Esa alta participación debería beneficiar a unos y perjudicar a otros, pero todos insisten en lo mismo: ¿por qué?.
La respuesta a esta pregunta parece obvia: una baja participación les perjudicaría a todos por igual. ¿Por qué, si se sitúan en puntos distintos, y aparentemente distantes, del espectro político y las sutilezas de la Ley D´Hont permiten que, ante una baja participación unos grupos salgan favorecidos frente a otros?. Por responsabilidad política, dirán algunos. Una buena respuesta si no fuera porque nadie con un poco de seso se lo cree, como nadie en el siglo XVI se creía que las piedras caían por la tendencia natural de los elementos a unirse, aunque a Galileo le juzgaran por negarlo. Si todos repiten lo mismo como loros es porque tienen miedo de que la población no participe en las llamadas, mal llamadas, “fiestas de la Democracia”. Y aquí se llega al porqué definitivo: miedo, ¿por qué?.
Porque saben que una baja participación electoral, sobre todo en épocas de descontento social, deslegitima el sistema y les deslegitima, por lo tanto, a ellos, como portavoces de la ciudadanía. Por que saben que el poder del que disponen es una cesión de los ciudadanos y el hecho de que éstos no voten implica que no les ceden ese poder, que se lo reservan para poder exigirles, con la fuerza que les da, responsabilidades. Por eso se trata de votar, lo que sea, a quien sea, aunque sea en blanco. Al fin y al cabo un voto en blanco es eso: un cheque en blanco que se otorga a quien obtiene la mayoría para que haga con él lo que quiera. El caso es deshacerse de un poder que estorba, que no se sabe qué hacer con él, que da miedo también. Fromm (Fromm E., 1984) habla del “miedo a la libertad”. El miedo no consiste en no estar en una performance continua en alguna plaza pública. Consiste en no enfrentarse al sistema entregándole el poder.
El poder está del lado de los gobernantes o del lado de los ciudadanos. Se pueden hacer todas las asambleas del mundo, elaborar todas las propuestas del mundo. Todo esto de nada sirve si al final se entrega el instrumento que puede hacerlas efectivas, que es el poder. No sirve de nada construir un nuevo contrato social, debatir sus cláusulas, aprobarlas o rechazarlas si a la hora de la verdad no se tiene el poder para obligar a la parte contraria a firmarlas. Y no se tiene porque se ha renunciado a él, se ha entregado en el acto simple, pero tremendamente comprometido, de ir a votar. Quien se mueve en estos parámetros demuestra su absoluta irracionalidad, demuestra que sólo está jugando, pasando un rato agradable –siempre es agradable creer que se hace Historia, que se cambia el mundo- y sobre todo demuestra que está muy alejado de la realidad, de esa realidad política que pretende cambiar.
6
Según Jon Elster (Elster, J., 1999) una de las premisas básicas de la democracia es que un Gobierno no debe actuar de tal manera que provoque que los ciudadanos tomen decisiones equivocadas, aunque esta actuación tenga como objetivo el propio bien de los ciudadanos. En este sentido, la racionalidad perversa que subyace a la irracionalidad social impulsada por el poder, el hecho de que los objetivos racionales de los estamentos de poder lleven a los individuos a adoptar conductas irracionales, es profundamente antidemocrático. En el siglo XIX todo el mundo tenía más o menos claro lo qué es un Estado y para qué servía. Lo tenían claro tanto Adam Smith como Karl Marx, a pesar de sus diferencias de pensamiento, y lo tenían claro tanto los dueños de las fábricas como los trabajadores. Hoy, por desgracia, en esta como en muchas otras cosas, hemos ido marcha atrás y nadie sabe ya cuál es la utilidad del Estado, excepción hecha, quizás, de las grandes multinacionales que han dado pruebas más que suficientes del papel que le cabe a éste en la sociedad futura que están construyendo: ser su marioneta. Como digo, nadie tiene ni idea de cuál es la función que le toca cumplir al Estado y, menos que nadie, sus representantes y cabezas visibles.
Una de las pruebas más claras de esta confusión la tenemos en las decisiones que de un tiempo a esta parte vienen tomando los diferentes gobiernos españoles (aunque hay que decir que esta confusión a la que nos referimos no es patrimonio exclusivo suyo, y que desde hace mucho tiempo t...