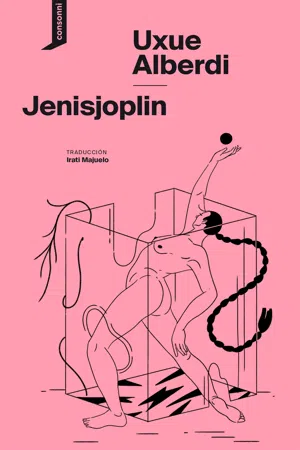![]()
1
Era un lunes por la mañana y nos dirigíamos en coche a Artxanda. Transcurrían los últimos días del verano de 2010.
—Igual que el alcalde Azkuna, ¡a ver cómo está Bilbo sin nosotros!
El humor era la vía de escape para la inquietud de Irantzu. Las dos chicas detrás, delante los chicos: Karra de chófer y Luka a su lado. Parecíamos cuatro jóvenes con intención de dar una vuelta por el monte; el olor a la tortilla de patatas que había preparado Luka acentuaba esa sensación.
—A una no la pueden detener con el tupper de tortilla entre las piernas, es antiestético. —Irantzu llevaba el paquete entre las botas.
—Intentad meter tupperware y detención en la misma frase. ¡A que no podéis! ¿Le has puesto cebolla?
—Un poco.
—Entonces estamos a salvo.
Karra aprovechó para subir el volumen de la música.
—«¡No pasarán! Los venceremos, amor, ¡no pasarán!» —seguimos todos a coro el canto de Carlos Mejía Godoy—: «Aunque no estemos juntos, te lo juro: ¡no pasarán!».
Era la sintonía del programa de Luka, que aquel día nos evocaba resonancias más profundas que de costumbre. Llegamos cantando a Artxanda. Allí estábamos, los compañeros de la radio Libre, mientras el sol le calentaba los tobillos a la ciudad. El temblor de la hoja en septiembre es también un modo de espera.
Habíamos hablado de todo lo que había que hablar. Cuando me llevaran presa, Karra retomaría la responsabilidad de mi programa y la dirección de la radio, y la sustituta de Irantzu estaba dispuesta a dirigir la tertulia política. Acordamos en asamblea no escondernos y seguir haciendo nuestro trabajo periodístico.
Luka quizás tendría suerte, podía no estar fichado. Llevaba alrededor de cinco meses con nosotros, tratando información sobre el conflicto vasco en la televisión que habíamos puesto en marcha en la red. Era un híbrido tímido y políglota al que llamábamos el Transatlántico. Sin rumbo en la ciudad, lo acogí en mi casa, a cambio de que colaborara en la radio. Le ofrecí el sofá cama de la sala de estar, porque yo ocupaba el cuarto de invitados desde que mi madre se metió en el mío «por una temporada», para recuperarse de su última relación frustrada.
En muy poco tiempo, pasamos de ser un medio de comunicación minoritario y marginal que a nadie le importaba a ser «la radio de Segi*» para los periódicos españoles y, en una sola zancada, un medio que colaboraba estrechamente con ETA. Se nos multiplicaron los oyentes y los adversarios. Un columnista sin demasiado carisma nos acusó de enaltecer el terrorismo. En las últimas semanas nos acechaban con descaro, Irantzu y yo soportábamos seguimientos de policías de paisano. Luces y sombras en la noche.
—He comprado el billete de autobús para mañana —dijo Luka.
Visitaría a un primo en Madrid y volvería a La Habana, donde lo esperaban su madre y su novia.
—¡A no ser que te lleven los txakurras* por la cara! —Karra le dio una palmada en el muslo.
Pusimos las cervezas y la tortilla de patatas sobre una mesa para domingueros.
Miré a mis compañeros. La cercanía de la detención los hacía más bellos a mis ojos, aunque hacía ya tiempo que me lo parecían.
Karra e Irantzu habían sido mis amantes, él de modo esporádico durante largos años y ella durante una etapa corta pero intensa; y estaba convencida de que eso nos daba una especie de parentesco. No esperaba hijos a cambio de sexo, buscaba hermanos y hermanas, tantos como fuera posible. Para mí, el sexo era una especie de pacto para que siguiéramos cuidándonos más allá de la cama. Entendía que, en las noches de seducción compartidas con exclusividad, construíamos puentes a partir de mí hasta cada uno de los amantes y viceversa, puentes que nadie además de nosotros podía transitar: el de La Salve, el de la Merced, el de la Ribera. Puentes cómplices. Puentes siempre emparejados. Nuestra redacción era de naturaleza bastante endogámica.
—Por tu culpa, claro está —afirmaba Karra.
Él era el hermano mayor, el primer liberado de la radio, el más veterano de todos, el que había dejado de lado los trabajos asalariados desde que el año anterior fuera padre. En el estudio aparecía solo de vez en cuando. Lo conocía desde que me mudé a Bilbo.
Luka, cámara fotográfica en mano, se alejó hacia el mirador. Pronto esa foto sería un recuerdo lejano en alguna habitación sofocante de La Habana.
Irantzu y Karra empezaron a correr; parecían perros nerviosos a los que se les acaba de abrir la puerta del coche, desbocados en todas direcciones y sin lógica alguna. Me lie un cigarro mientras los observaba. Vi a Irantzu de pie sobre los hombros de Karra, intentando encaramarse a un viejo roble; agarrada a una rama con las dos manos, consiguió subirse solo con la fuerza de los brazos. Karra abrazó la cintura del roble, dio un pequeño salto y fijó las plantas de los pies a ambos lados del tronco, cerca del suelo; luego, con un rápido movimiento, abrazó el árbol desde más arriba, dio otro salto y, con piernas de rana, le ganó veinte centímetros más al suelo.
—¡Arrivederci! —nos gritó Irantzu desde las ramas—. ¡Nos quedamos a vivir aquí arriba!
Como si fuera una réplica de la realidad, Karra cayó a la hierba de golpe.
—¿Estás tranquila? —me preguntó.
—Mucho más que vosotros, so monos —bromeé.
—No van a ser detenciones violentas, Nagore.
—¿Acaso existen de algún otro tipo?
No había ni una sola razón objetiva para mantener la calma; un porcentaje muy elevado de los detenidos denunciaban torturas en los últimos tiempos. En la propia radio recopilamos testimonios estremecedores de boca de jóvenes destrozados. Palizas. Violaciones. Vejaciones. Asombrosamente, yo no tenía miedo. Me sentía segura entre mis compañeros y creía, de manera tan irracional como la niña que va de la mano de su padre, que nada malo podría sucederme mientras estuviera con ellos.
Irantzu abrió la botella de vino y partió la tortilla.
—Come —me ordenó—, ¡que vas a desaparecer!
Había pasado mes y medio con fiebre y casi sin tragar bocado por culpa de una infección en el esófago que los médicos no habían podido diagnosticar durante largo tiempo. Si ya estaba delgada de antes, tras la enfermedad en mis pantalones había espacio para dos como yo. Para cuando empecé a recuperarme, comenzar a trabajar en la perfumería y encadenar turnos de noche en las txosnas* de Aste Nagusia no me había ayudado a acumular mucha chicha en la cintura, y probablemente tampoco lo habían hecho las filtraciones ni la alargada sombra de la redada.
—Que vengan hoy mismo —dije del todo convencida—. A ver si pasamos este trámite y volvemos a la normalidad.
Le di una calada al cigarro. Tras un silencio se pusieron los tres a reír.
Luka propuso sacar la foto de grupo en el mirador, con el trípode. El sol iluminaba las partículas de polvo, que bailaban al viento. Me transportaban a la infancia, cuando intentaba atrapar aquellos destellos en la calle desolada junto a la vía del tren y se me escapaban en cuanto yo cerraba la mano.
Cuando llegué a la perfumería encontré a mi madre empaquetando las antiarrugas. Parecía una tabernera que acabara de empezar a vender cosméticos. Tras el mostrador, se movía con reflejos de camarera: demasiado rápida, demasiado brusca, sin sofisticación. Ponía la música demasiado alta. En ese paulatino desvestir, bajo la camarera disfrazada de esteticista, habitaba una torpe campesina lle...