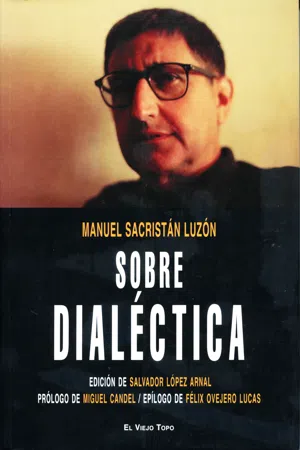![]()
SUMARIO
PRÓLOGO: “El bucle dialéctico”, de MIGUEL CANDEL SANMARTÍN
11
PRESENTACIÓN: “Claridad entre tinieblas”, de SALVADOR LÓPEZ ARNAL
17
1. Jesuitas y Dialéctica.
47
2. Tres notas sobre la alianza impía.
57
3. La tarea de Engels en el Anti-Dühring.
73
4. A propósito de un proyecto de constitución de una Escuela de Sociología dialéctica en Barcelona.
91
5. De la dialéctica.
101
6. Sobre economía y dialéctica.
131
7. Coloquio de la conferencia “El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia”.
147
8. Una aventura reciente de la dialéctica.
165
9. Metodología de las Ciencias Sociales.
185
9.1. La “crítica de la ciencia” en las disciplinas sociales.
187
9.2. La metodología de Marx.
205
9.3. ¿Qué es la dialéctica?
218
10. Sobre la dialéctica de la Historia.
227
Sobre dialéctica 384 27/7/09 11:52 Página 8
11. Anexos
233
Anexo 1: Aspectos del problema del Método en Ciencias Sociales. 235
Anexo 2: Sobre Historia y consciencia de clase.
241
Anexo 3: En torno al marxismo de Lucio Colletti.
253
12. Notas SLA
265
13. Epílogo: “Manuel Sacristán Luzón”, FÉLIX OVEJERO LUCAS
329
14. Nota Final. “Totalidades, contradicciones y Dialéctica de la Naturaleza”, MANUEL MONLEÓN PRADAS
349
15. Senderos transitables: Repensar la Dialéctica.
363
16. Loa a la Dialéctica, Bertolt Brecht (Traducción de ANTONI DOMÈNECH). 375
Índice Nominal y Analítico
377
Sobre dialéctica 384 27/7/09 11:52 Página 9
Los posmodernistas rechazan la idea de progreso porque están trastornados por las grandes narraciones.
Ellos suponen que creer en el progreso debe acarrear que la historia en su conjunto ha estado siempre en progreso constante desde el principio, una perspectiva que, por supuesto, ellos desestiman por considerarla una ilusión. Si estuvieran menos arrebatados por las grandes narraciones podrían seguir sus propias intuiciones, adoptar una actitud más pragmática ante el progreso y llegar a la correcta aunque aburrida conclusión de que la historia de la humanidad ha mejorado en algunos aspectos mientras que en otros se ha deteriorado. El marxismo trata de que este estereotipo gastado resulte menos banal señalando, con más imaginación, que el progreso y el deterioro son aspectos estrechamente relacionados de una misma narración. Las condiciones que contribuyen a la emancipación también contribuyen a la dominación.
Esto se conoce como pensamiento dialéctico.
TERRY EAGLETON (2005), Después de la teoría
Es necesario tener una visión interdisciplinar de lo que está sucediendo, porque es necesario conectar esos
“campos” que institucionalmente se mantienen separados. Y toda visión que intente conectarlos será necesariamente política (en el sentido original de la palabra).
La condición esencial para pensar en términos políticos a escala global es ver la unidad del sufrimiento innecesario que existe hoy en el mundo. Éste es el punto de partida.
JOHN BERGER (2002), “¿Dónde estamos?”
Hay pues, en efecto, una crisis. Es también verdad que la llamada izquierda estaba mal preparada para abordarla, que hasta puede ser necesario olvidar la palabra “izquierda”, para romper, no con su recuerdo histórico, sino con las deliberadas limitaciones que sus variantes se impusieron, sobre todo, en torno a la Guerra del 14 al 18; además, es seguro que ese olvido deba arrastrar consigo el de palabras como “dialéctica”, y otras que aquí han sido recordadas. Pero ni esa crisis es sólo crisis de “la izquierda”, ni percibirla y percibir que hay que enfrentarse a ella requiere en principio más doctrinas ni certezas que las que, supuestamente, todos abrazamos: las que entraron en la conciencia pública, según la historización común, en torno a la Ilustración. Basta tratar de ver, aunque sea oscurísimamente, que ningún ser humano tiene mayor valor intrínseco que otro. Me consta por experiencia personal que esto es muy difícil de ver y que nunca se consigue verlo con carácter definitivo. Y agradezco a Sacristán que nos ayudara a atisbar algo de ello y que se esforzara por entender y transmitir una tradición agobiada de crímenes y errores y mil veces traidora de sí misma, pero que partía de proclamar, muy oportunamente, que el género humano es internacional.
CARLOS PIERA (1996), “Sobre la veracidad de Manuel Sacristán”
Sobre dialéctica 384 27/7/09 11:52 Página 10
Sobre dialéctica 384 27/7/09 11:52 Página 11
PRÓLOGO
EL BUCLE DIALÉCTICO
MIGUEL CANDEL
La historia de la dialéctica es casi una secuencia de enunciados ejecutivos.1 En efecto, los meandros semánticos que ese término ha recorrido desde que Platón le diera carta de ciu-dadanía filosófica superan con frecuencia los 180 grados, lo que hace que pocas cosas haya más dialécticas (en el sentido hoy más comúnmente aceptado del término) que la evolución de la propia dialéctica.
En su uso prefilosófico, dialéctica parece haber designado una simple técnica de debate o confrontación de tesis opuestas (la tradición doxográfica atribuye la paternidad de la dialéctica a Zenón de Elea, por sus célebres argumentos contra la posibilidad del movimiento).
Platón, en cambio, hace de ella la forma suprema del saber humano, caracterizada por su capacidad reductora de las formas (no meramente ideales, sino reales) a principios elementales comunes a todas ellas. Aristóteles le restituye su carácter instrumental aun concediendo al uso platónico una parte de verdad, a saber: la función de la dialéctica como examen interdisciplinario o «transversal» de los puntos de partida de las diversas ciencias particulares, pero rebajando sus pretensiones de ciencia suprema al modesto papel de una disciplina auxiliar.2
Al final de la Antigüedad la dialéctica había quedado fijada como una de las tres disciplinas que los organizadores de la Escuela Palatina promovida por Carlomagno integraron en el célebre trivium.3 De hecho, quedó constituida en precursora directa —o equivalente práctica— de la lógica, cuyo objeto era, en la concepción tradicional de la misma, el arte de la argumentación.4 Con Escoto Eriúgena se inicia, probablemente, la transformación de 1. Los mal llamados, con horrendo anglicismo, «performativos»; es decir, aquellos que realizan lo que enuncian por el mero hecho de ser enunciados.
2. Véase la parte final del capítulo 2 del libro I de los Tópicos de Aristóteles.
3. Junto a la gramática y la retórica, con las que podríamos decir que se repartía el estudio del lenguaje: a riesgo de incurrir en un cierto anacronismo, podríamos decir, empleando conceptos modernos, que la gramática se ocupaba de la sintaxis, la dialéctica de la semántica y la retórica de la pragmática del lenguaje.
4. Aristóteles, considerado el padre de la lógica, no utiliza ningún término común para referirse al conjun-11
Sobre dialéctica 384 27/7/09 11:52 Página 12
la dialéctica (entendida platónicamente) en lógica (entendida aristotélicamente). En la obra de Pedro Abelardo, esa transformación está ya plenamente consumada.
En Kant, el término ‘dialéctica’, gracias al previo desgajamiento escolástico de la lógica como estudio de las «reglas del pensamiento»,5 había recuperado su carácter de forma discursiva abierta, no constreñida por ningún concepto previo.6 Sobre esa base dinámica (y sobre la de una recuperación de la dialéctica metafísica de Platón según la versión del neoplató-nico Proclo) construyó Hegel su peculiar dialéctica como intento de superación, a la vez, de la metafísica dogmática tradicional y del criticismo kantiano o, si se prefiere, de la escisión, no salvada por aquélla ni por éste, entre objeto y sujeto. El recurso para ello utilizado, al modo de los antiguos filósofos griegos que atribuían, frente a Parménides, igual importancia al no-ser que al ser — identificando el no-ser, físicamente, con el vacío (Demócrito y Epicuro), y lógicamente, con el error (Pirrón de Élide y los escépticos en general)— consiste en recuperar la negatividad como elemento esencial tanto de lo real (el ámbito del objeto) como de lo ideal (el ámbito del sujeto) tendiendo, de paso, un sólido puente entre ambos. En efecto, lo real se niega en la medida en que cambia; y de hecho, como ya sostenía Platón, la realidad empírica, la realidad que percibimos, está en cambio incesante: la realidad, por tanto, es proceso. Y por otro lado lo ideal o racional, que «en el fondo» coincide con lo real (es «el fondo de lo real»), aun sin cambiar, se articula mediante un juego de contraposiciones o negaciones que se manifiesta ya en la simple división de un género en sus especies, cada una de las cuales es negación de las demás; v.g.: en el árbol de Porfirio, animal se divide en racional (rama de la que supuestamente pende el hombre) e irracional (rama sin duda mucho más robusta pese a su negativa denominación, pues debe soportar a todos los demás inquilinos del Arca de Noé). Sobre esas vetustísimas observaciones de filósofos precedentes, pero animado por una sublimación laica de su primeriza vocación teológica de estudiante del seminario evangélico de Tubinga, construye Hegel su concepción de la dialéctica como movimiento por el cual lo real, a través de su constante autonegación (el cambio interno y el choque externo), acaba recuperando la unidad, entendida no ya como simple afirmación de su ser, ni tampoco, claro está, como simple negación —o, como dice Hegel, negación determinada—, sino como negación de todas sus negaciones o identidad que contiene en sí, superándolas, todas las diferencias.7 Eso la convierte, to de los diferentes temas tratados en el Órganon, sino que habla, por ejemplo, de tópica y analítica para designar, respectivamente, el estudio de los argumentos en general y de los argumentos de estructura llamada silo-gística en particular. El primer autor que utiliza el término ‘lógica’ con la acepción general de «estudio de los aspectos puramente formales de la argumentación» es el aristotélico Alejandro de Afrodisia (siglo III d.C.).
5. Recuérdese la consagración definitiva de esa concepción de la lógica en la llamada «Lógica de Port-Royal», de Antoine Arnauld y Pierre Nicole, y cuyo título original es La Logique ou l’Art de penser.
6. Lo que permitía que la razón se aventurase fuera de los límites marcados por las categorías del entendimiento, aunque esa «aventura» acabase de hecho en extravío, al menos en el plano estrictamente teórico.
7. Recuérdese la tesis de Spinoza según la cual omnis determinatio est negatio: lo indeterminado es también lo infinito, que al determinarse se limita, negando por tanto su infinitud; para recuperarla debe negar esas 12
Sobre dialéctica 384 27/7/09 11:52 Página 13
de paso, en realidad plenamente consciente y dueña de sí, en espíritu: síntesis, como decíamos, de realidad e idealidad. Dios, en una palabra.
Puede decirse con bastante aproximación que es de esa versión hegeliana de la dialéctica de donde procede el actual uso «común» del término. Se considera, pues, dialéctica una noción cuyos perfiles no son fijos, sino que muestra sucesivamente facetas diferentes, pero no de manera aleatoria, sino con arreglo a una pauta consistente en que la consideración de cada una de las facetas lleva necesariamente a considerar su complementaria (es decir, su negación) y, por ello mismo, a situarse en la óptica del universo discursivo que engloba ambas.8 Dado que esa dinámica entraña sucesividad en el pensamiento, incorporando la temporalidad como rasgo inherente a la representación de lo real, la perspectiva dialéctica parece especialmente idónea para el estudio de los procesos históricos. Hijo, pues, de ese uso de la dialéctica es el historicismo, presente ya como rasgo fundamental en la filosofía de Hegel, y consistente en la generalización de la perspectiva histórica para aplicarla a cualesquiera fenómenos.
Marx, en su crítica de las ideas sociales y económicas de la burguesía triunfante, recurre al enfoque historicista hegeliano —si bien depurado del idealismo de su versión original— para negar el carácter «natural», permanente, de las formaciones sociales y los modos de producción.
Con ello mantiene dentro de una concepción materialista no dogmática la obvia distinción entre fenómenos históricos y fenómenos naturales. Distinción que luego ciertos seguidores suyos acabarían difuminando al tratar de aplicar la dialéctica también a los procesos naturales.
Ese intento se perfila ya en la Dialéctica de la naturaleza de Engels, donde se trata de ver la vigencia, en todo tipo de fenómenos físicos, de las tres leyes de la dialéctica formuladas por Hegel.9
Dice Engels en uno de los textos recopilados en dicha obra fragmentaria e inconclusa: determinaciones-negaciones, pero no con el fin de retroceder al vacío estadio primigenio de indeterminación, sino para avanzar hacia un nuevo estadio de plenitud donde todas las determinaciones se funden sin perder sus contenidos.
8. Es obviamente dialéctica, por ejemplo, la noción de patria, pues es imposible entender su contenido positivo («país que nos pertenece y/o al que pertenecemos») sin trazar, siquiera idealmente, unas fronteras al otro lado de las cuales se halla todo lo excluido de ella. De ahí la facilidad con que los muy patriotas se dedi-can a establecer exclusiones a diestro y siniestro (sobre todo esto último). Quienes van más allá de esa fase meramente negativa (como el propio Kant, en su momento), acaban reclamando la constitución de un ámbito superior que permita superar el antagonismo y las exclusiones que comportan las patrias: algo así como las hoy —¡ay!— agonizantes Naciones Unidas(?).
9. Son, en síntesis, estas tres: 1ª) los crecimientos o disminuciones cuantitativos acaban, en cierto punto, produciendo un cambio de cualidad (y viceversa); 2ª) los contrarios (por ejemplo, propiedades opuestas como claro y oscuro) se «penetran» (o «necesitan») mutuamente; 3ª) el movimiento por el que algo queda negado (ya sea por transformación en otra cosa distinta o por relativización de su alcance v.g.: Pedro es rápido como hombre, pero no es rápido como mamífero) no se detiene en esa determinada negación, sino que prosigue hasta negarla a ella misma, y así sucesivamente. Esta última ley, la más propiamente dialéctica (ley de la negación de la negación), se manifiesta trivialmente, como es obvio, en todo proceso natural de cambio (en lo real) y también en la formación de cualquier concepto (lo ideal o racional): en efecto, un concepto se forma prime-13
Sobre dialéctica 384 27/7/09 11:52 Página 14
La dialéctica llamada objetiva domina toda la naturaleza, y la que se llama dialéctica subjetiva, el pensamiento dialéctico, no es sino el reflejo del movimiento a través de contradicciones que se manifiesta en toda la naturaleza, contradicciones que, en su pugna constante y en su tránsito final de un término a otro, o elevándose ambos términos a una forma superior, son precisamente las que condicionan la vida de la naturaleza. Atracción y repulsión.
En el magnetismo comienza la polaridad, que se manifiesta en el mismo cuerpo; en la electricidad, se divide en dos o en más, entre las que media una tensión mutua. Todos los procesos químicos se reducen a los fenómenos de la atracción y la repulsión química. Por último, en la vida orgánica la formación del núcleo de la célula debe, asimismo, considerarse como un caso de polari-zación de la albúmina viva y, partiendo de la simple célula, la teoría de la evolución demuestra cómo todo progreso, hasta llegar de una parte a la planta más complicada y de otra al hombre, es el resultado de la pugna constante entre la herencia y la adaptación.10
Una muestra del abuso de la dialéctica, ...