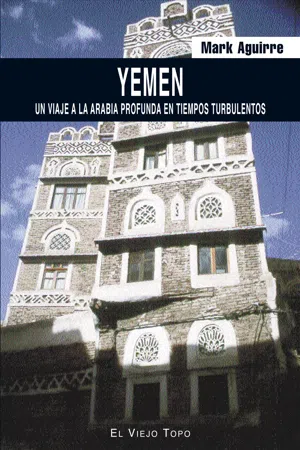![]()
E l V i e j o To p o
© Mark Aguirre, 2006
Edición propiedad de Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo Diseño: Miguel R. Cabot
ISBN: 84-96356-56-6
Depósito legal: B-47326-2006
Imprime: Novagràfik, S.A.
Impreso en España
Printed in Spain
Este libro no hubiera sido posible sin la ayuda de mi mujer, Bettina Maas, y la paciencia de mis hijas. Tampoco sin la información, documentación y valentía que me ofrecieron muchos amigos yemeníes y no yemeníes. Les agradezco desde el corazón no sólo la ayuda, también la inspiración que de ellos he recibido.
PREFACIO
Hace muchos años, en un programa de televisión, unas imágenes de un pueblo de imponentes y extraños edificios me cautivaron. Era una arquitectura de barro desconocida e insólita, construida en un oasis oculto por unos increíbles acantilados de roca desnuda. No sé por qué razón esas imágenes despertaron en mí una curiosidad que pocas veces había sentido. Era una de esas raras ciudades extraviadas en medio de la nada, a las puertas de un desierto remoto e inaccesible, a las que siempre había soñado viajar. Uno de esos lugares misteriosos y remotos que cuestionan de modo profundo la condición humana.
Después de más de veinte años, cuando el recuerdo de esa ciudad de barro se había evaporado por completo, a mi esposa, que trabaja en una agencia de desarrollo, le ofrecieron un puesto en Yemen. La vieja y misteriosa imagen de los altos edificios de barro, como un genio, iluminó la frustración de la ilusión no realizada en mi cabeza.
Así que, sin pensarlo mucho, abandonamos Nueva York, donde vi-víamos, para instalarnos en Sana’a, la capital del remoto Yemen.
Todavía recuerdo el impacto de los primeros días. Los velos, las túnicas y las armas eran imágenes portadoras de una simbología desconocida en mi subconsciente. Por las noches soñaba que había llegado a un mundo que necesitaba desvelar.
Cuando llevábamos ya unos meses instalados y las imágenes iban resultando familiares, el 11 de septiembre de 2001 las torres gemelas de Nueva York fueron derribadas. El mundo, sacudido, cambió
–9–
su agenda y situó la lucha antiterrorista en el centro. Casi inmediatamente después, el nombre de Yemen apareció en una lista de países con posibilidad de ser objeto de los ataques de Washington. Sin quererlo, los rumores de que Osama Bin Laden, el líder de al-Qeida, el grupo que atacó las Torres Gemelas, hubiera podido esconderse en Yemen aprovechando las redes familiares con que contaba, me colo-caron en uno de los nuevos epicentros de la política mundial. Finalmente no se encontró ningún rastro de él y los americanos sólo atacaron, muchos meses después del 11 de septiembre, en las arenas del Marib y de una manera muy selectiva, a uno de los líderes de al-Qeida. El azar me había convertido en testigo directo de uno de los episodios que muchos dicen cambió el mundo.
Estos son los principales acontecimientos que propiciaron el nacimiento de este libro. Un viaje a un mundo atávico y desconocido, un mundo ahora desgarrado y herido por las incertidumbres de la política mundial.
–10–
EN LA CIUDAD TENAZ
La vieja ciudad de Sana’a es un lugar impar en el planeta, como lo es el Yemen. Una criatura de los tiempos que ha sobrevivido al mundo moderno. Un organismo excitante que vive en un tiempo equivo-cado no por casualidad sino porque se lo ha propuesto. Enclavada en una ciudad mayor, intrascendente y desabrida, que se extiende cada día más en un valle polvoroso del color pardo de la tierra seca, la ciudad vieja, protegida por las laderas marrones del Nuqum, es el alma de una capital cada vez más grande, poblada y empobrecida. Una ciudad cada vez más hermanada con muchas otras ciudades inocuas del tercer mundo convertidas en refugios de la supervivencia. Una ciudad a dónde llegué en una época extremadamente difícil, en el momento en que un conflicto agazapado durante décadas, no precisamente de civilizaciones, empezaba a estallar sin control en nuestro mundo globalizado.
Era octubre del año 2000 cuando aterricé en un aeropuerto pobre, sucio, ruidoso y descuidado. El mes en que un navío de la armada americana, el Cole, fue atacado al sur del país, en el puerto de Adén, muriendo 17 de sus marineros. Recuerdo que era bien entrada la noche cuando acabé de pasar el control de inmigración. Los policías no tenían todavía los modernos ordenadores que los americanos les regalaron después, por lo que el proceso de registrar los visados era extremadamente lento. A la salida, hombres con las mejillas infladas, vestidos con faldas, túnicas, americanas y turbantes, recibían entre humo y gritos a sus familiares. En el trayecto al centro de la ciudad,
–11–
piquetes de soldados en las intersecciones de las principales calles pedían identificaciones. Los soldados se calentaban alrededor de pequeñas fogatas, con sus fusiles en bandolera. Sana’a está a más de dos mil metros de altitud y aquella era una de esas raras noches en las que la temperatura en el trópico desciende a cerca de cero grados.
Otros militares patrullaban las calles en camionetas adaptadas para instalar metralletas magazín. Nadie sabía entonces que aquello era el prólogo de unos años turbulentos que iban a cambiar el mundo, con ataques suicidas similares al del destructor americano y declaraciones de guerra del Imperio, una época de la que por azar fui testigo en uno de sus epicentros cuando el nombre de Yemen apareció en una lista de posibles países objeto de los ataques de Washington después del 11 de septiembre.
Aquella noche no esperaba pasar el frío que pasé en el taxi que tomé en el aeropuerto. No lo hubiera padecido si hubiese podido cerrar la ventanilla, pero el viejo Peugeot 504 carecía de la manivela apropiada. En Europa aquel vehículo llevaría ya tiempo en el desgua-ce. Sólo funcionaba una de las luces delanteras, ignoro si lo hacían las de atrás, tenía la carrocería llena de bollos y la tapicería agujerea-da. Sin embargo, de todos cuantos vi era uno de los mejores. No había duda de que había llegado al país más pobre de Arabia. Los velos, los bigotes y las túnicas informaban de que Yemen era un país cien por cien árabe, aunque a juzgar por el resto parecía pertenecer a la olvidada África. A pesar de la pobreza, la sensación que tuve cuando me subí al taxi carecía de la perversidad que había sentido en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, los vecinos ricos del norte, que tiene un aeropuerto de primer mundo en el que, sin embargo, sus empleados no se dignaron a hablar a la mujer que me acompañaba.
El taxista yemenita, un hombre moreno, pequeño, con bigote y un turbante atado a la cabeza a la manera pirata, me dirigió una sonrisa amable cuando subí al taxi. Al menos en el aeropuerto de Sana’a desarrollo y pobreza se daban la mano, uno podía asimilar que mujeres veladas vestidas de negro esperasen sumisas a que los hombres arreglaran sus papeles. No existía la esquizofrenia del rico país del norte, donde no había forma de encajar la riqueza con el desarrollo.
Durante la noche apenas pude dormir unas horas seguidas. Toda-
–12–
vía no me había acostumbrado a la llamada al rezo de las cinco de la mañana, tal y como llegaría a hacerlo meses más tarde, cuando inte-graba en mis sueños la voz del muecín llamando al fadjr. Los rezos, amplificados por altavoces, penetraban sin dificultad en una habitación parcamente amueblada en el corazón de la ciudad vieja. Estuve no sé cuanto tiempo observando uno de los altos minaretes de ladrillo a través de las coloridas celosías de una de las ventanas. Me había sido imposible apreciar el edificio del hotel en la oscuridad de la noche. Sabía que era una casa vieja por la altura de los peldaños de la escalera que había tenido que subir, pero hasta que salí a la calle no pude contemplar con claridad la extraña belleza del edificio. El primer piso había sido construido con piedra gris y los tres siguientes con ladrillos de un color marrón que contrastaba con el rojo de los del edificio nuevo de enfrente. La fachada estaba adornada con gre-cas y gruesas líneas de yeso que perfilaban el contorno de pequeñas ventanas de formas redondas, coronadas con cristaleras de colores.
Nunca había visto nada igual, como si, paradójicamente, una decoración barroca pudiera ser de una enorme simpleza, en una con-tradicción nunca resuelta. Lo más extraordinario era que todos los edificios, a pesar de sus diferencias, mantenían el mismo estilo de ri-betes y yesería, como si perpetuaran una simetría poética repleta de emociones en un río de creatividad que no escatimaba medios. Co-mo si los yemenitas proyectaran todo su genio artístico en la arquitectura de sus edificios. En uno de ellos aparecía grabado el nombre de Allah, para dejar constancia, a través de una estilizada caligrafía, de que Sana’a era una ciudad islámica.
El aire, bajo un cielo azul inmenso, era seco, como los callados volcanes de tonos grises y rocas negras que había visto desde la ventana. Olía a pan fresco y madera quemada cuando empecé a caminar por calles estrechas y empedradas. Una mujer, cubierta con un largo pañuelo en forma de chador de color granate, cargaba con una pequeña hoz y un fardo de hierbas. Venía de una huerta rodeada de edificios, los jardines verdes de la ciudad vieja de Sana’a, que se abastecen de pozos de agua milenarios cada vez más exhaustos. Moline-ros de sésamo alimentaban con sus manos a los camellos. Hombres con toallas en sus manos salían de los baños turcos de pequeñas
–13–
cúpulas blancas. Sombras con capelos blancos entraban en las mezquitas. Herreros martilleaban en la fragua los arados de los campesinos. Ancianos de barba blanca, sentados dignamente en las aceras, su-jetaban sus gayatas con fuerza, disfrutando de los primeros rayos de sol. Lazarillos guiaban a poetas invidentes que recitaban sus versos acompañados de tamboras. En el suq, mujeres de negro compraban el oro del precio virginal de sus hijas. Dicen que este enclave de casas altas y poderosas, entrelazadas como los nudos de un laberinto, es la ciudad viva más vieja del mundo. Los sananís dicen que fue fundada por Sem, un hijo de Noé, llamándola Uzal nada más acabar el di-luvio, y que desde entonces ha estado habitada por el hombre. Lo excitante era que este viejo organismo palpitaba enérgicamente. A pesar de su supuesta extrema edad, seguía siendo un espacio que recreaba con fuerza un mundo antiguo que nada tiene nada que ver con el nuestro. Un lugar de encuentro de hombres tribales que no rehuyen el conflicto, dispuestos a mantener su propia identidad, ajenos a lo que ocurre fuera de sus murallas, hombres que miran al pasado sin interés en el futuro, conscientes de pertenecer a un mundo único que resiste con dignidad, para bien o para mal, a un Imperio modernizador cada vez más agresivo.
En los más de tres años que viví en Yemen, siempre me llamó la atención la permanente presencia silenciosa de una historia increí-blemente anterior a nuestra era, con permanentes referencias bíblicas, como ocurría en la propia Sana’a. En Azan, un pueblo de casas de barro ancestrales en la provincia sureña de Shabwa, sus habitantes todavía aseguran que los Reyes Magos salieron de allí. No en vano los Reyes ofrecieron incienso, mirra y oro, los productos que carac-terizaban a la civilización del Sur de Arabia cuando comenzó nuestra era. En Marib, desafiando a los etíopes, dicen que la mítica reina de Saba tenía allí su palacio, en un oasis hecho por los hombres, a las puertas del desierto, capaz de abastecer caravanas de incienso tan grandes como pueblos. La tumba de la madre de Eva estaría en Adén, llamado así dicen que por ser el lugar del jardín bíblico. Hasta las tribus judías, aseguran algunos, tienen su origen en Hadramaut. Ale-jandro Magno lloró por no poder conquistar el Yemen, como tampoco pudo hacerlo después el Emperador Romano César Augusto,
–14–
quien mandó al general Aelius Gallus, en la primera centuria antes de Cristo, para acabar con el monopolio del comercio de resinas en manos sabaenas. Siglos después, tras abrazar el cristianismo, Elena, la madre de Constantino, visitó Yemen. Todo ello por sólo nombrar algunas de las figuras históricas de primer orden vinculadas a la historia del Yemen. Tampoco habría sabido, si no hubiera vivido en el Yemen, que muchos de los nombres de los ríos y montes de España pertenecen a la lengua que hablaba la Reina de Saba cientos de años antes de que llegaran los árabes a Iberia. Era difícil saberlo porque Yemen había estado aislado de Europa hasta el siglo XIX, cuando un farmacéutico francés, Joseph Arnaud, llegó en 1843 a Marib, la ciudad que fue la capital del Reino de Saba. Tras visitar las ruinas de la Gran Presa, el templo del dios Almaqah y las ruinas de Sirwah, tuvo tiempo para copiar un total de 56 inscripciones escritas en sabaeno, acabando así con dos milenios de oscuridad en el conocimiento de la lengua que se hablaba en el Sur de Arabia antes de la expansión del árabe. Algo importante, puesto que los yemenitas constituyeron el grupo mayoritario en los contingentes árabes que conquistaron España en el siglo VIII. Un éxodo que trajo a las zonas altas de España, además de los antiquísimos nombres sabaenos de nuestra geografía, la ingeniería hidráulica que antes había convertido la Arabia de montañas de piedra en una esquina de fertilidad, acercando la civilización de la Reina de Saba a España mucho más de lo que los españoles imaginan.
Era media mañana cuando subí a uno de los taxis colectivos que recorren la ciudad nueva, una pequeña furgoneta de fabricación china donde nos apretujamos como pudimos. Tenía la dirección de Ismael Ba-Hamman. Ismael trabajaba en un concesionario de Hyundai, la empresa automovilística coreana, en uno de los nuevos barrios de la ciudad, próximo a la calle Sixtin. Pensé que si vendía coches de primera mano las cosas no le podían ir muy bien. La mayoría de los que veía, utilitarios de marcas japonesas, tenían un aspecto desolador. Se abrían camino haciendo sonar sus bocinas como estiletes, sin que los conductores se preocuparan de su carrocería. Hombres de piel oscura, vestidos con llamativos trajes naranjas, barrían las calles temerarios, ajenos al peligro amenazante. Las dos únicas mujeres que viaja-
–15–
ban en el taxi vestían de negro y usaban velo, igual que la mayoría de las que veía en la calle. Más tarde me enteraría de que, a diferencia de en Arabia Saudí o Irán, no era la ley la que obligaba a las mujeres a usar velo o cubrirse la cabeza, sino la presión social o familiar.
Una de ellas agarraba fuertemente, con sus manos decoradas con di-bujos de flores, un bolso cruzado a su espalda. Siempre me pregunté cómo los yemeníes podían identificar a sus mujeres cuando todas vestían las abayas negras y tenían la cara cubierta. Todavía recuerdo una ocasión, cuando ya llevaba un tiempo viviendo en Sana’a, en que una mujer me saludó desde un taxi. A pesar de su insistencia y para mi vergüenza fui incapaz de saber quién era, incluso cuando estuve a medio metro. Aun entonces pensé que se trataba de un error. La joven tuvo que levantar su velo, dejando a un lado el reca-to, para que yo, estúpido de mí, la reconociera. Se trataba de la de-pendienta de una de las tiendas de un centro comercial que frecuen-taba en la calle Argelia. Los hombres se burlaron de mí. Según ellos podían reconocer a una mujer sin ver su cara, con sólo mirar sus pies. Tengo que decir, en mi favor, que tampoco hubiese podido hacerlo estando como estaba dentro del taxi.
Ismael estaba sentado, aburrido en una mesa situada enfrente de la puerta, flanqueado por los nuevos modelos de automóviles. Era pequeño y delgado como los yemenitas, pero con una piel más oscura.
Cuando me vio llegar pensó que se trataba del cliente del día. No pareció desilusionarse cuando, después de las presentaciones y de hablar de los conocidos comunes, supo que se trataba de una visita social. Me ofreció un té condimentado con cardamos y canela. No entendía por qué había elegido un hotel en la ciudad vieja cuando todos los buenos y modernos hoteles estaban en la nueva. Veía a los hombres tribales como gente atrasada y para él la ciudad vieja carecía de interés. Estaba más atraído por los coches, los ordenadores y los viajes que por cualquier otra cosa. Insólitamente Ismael apenas consu-mía qat, las hojas que mascan la abrumadora mayoría de los yemenitas, pero quedamos en que me llamaría para invitarme a una sesión de qat en casa de un jeque al que conocía y a quien le gustaba recibir extranjeros. Sabía que estas sesiones eran la puerta de acceso al mundo yemenita que yo estaba ansioso por conocer y se lo agradecí.
–16–
Volví a la ciudad vieja. En Bab al Yemen, su principal entrada, hombres con carretillas llenas de mercancía barata corrían perseguidos por policías. Otros, indiferentes, vendían chaquetas que carga-ban en sus brazos. Otros más pasaban por su lado, caminando rápidamente en dirección a uno de los mercados de qat que hay en una de las estrechas calles del suq, como si estuvieran enfermos y sólo pu-dieran vencer su fiebre al tener las hojas en sus manos. Los vendedores, sentados en el suelo, vigilaban las ramas expuestas sobre lonas de plástico. Los compradores iban de un puesto a otro, nerviosos, ansiosos, buscando lo mejor para su presupuesto. Cuando lo encontraban, envolvían el qat en plástico para no perder la tersura y el fres-cor de unas ramas cortadas hacía unas horas. Nunca logré ver en Yemen ningún otro sitio tan poblado y dinámico como los mercados de qat.
Días después recibí una llamada de Ismael. Había sido invitado a una sesión de qat en casa del jeque al-Zur. Él se disculpaba por no poder acompañarme, tenía que viajar a Adén por un asunto de negocios. Le agradecí haber conseguido la invitación.
–17–
MASCANDO LAS HOJAS DEL PARAÍSO
No fui el primero en llegar. Más de una decena de hombres yacían distraídamente en el suelo. Descalzos, sentados con las piernas recogidas, hablaban en una especie de sofá sin patas. El mafraj rodeaba una amplia sala rectangular vestida con alfombras y cojines. Mohammed me señaló un lugar al lado de un hombre voluminoso de piel oscura que fumaba en una gran pipa de agua. Se presentó como el capitán Fouard Saleh. Vestía una túnica blanca. Resulto ser un aviador keniata de origen yemení que estaba de paso en Sana’a rumbo a Adén.
El jeque Abdullahh al-Zur vivía en Harat Bir Ad Dar, un área al norte de Sana’a fuera de la ciudad vieja, en una pequeña calle a medio asfaltar en donde un grupo de cabras se alimentaban de lo que encontraban. Era un edificio construido en piedra negra y mármol gris, protegido de la calle por una tapia de ladrillo. Mohammed, uno de sus tres hijos varones, esperaba en un patio recreándose con el agua de una pequeña fuente. Antes de subir al diwan nos habíamos detenido frente a una cámara de vídeo. El jeque tenía la costumbre de filmar a todos sus huéspedes. Estuvimos conversando hasta que el jeque al-Zur entró en la sala acompañado de una mujer danesa que por alguna razón estaba de visita oficial en Yemen. Era un hombre delgado, de rasgos finos. Rizos de su pelo negro escapaban de un sombrero de estilo turco bordado en hilo de plata. Sus ojos café oscuro brillaban como bombillas en una cara de color aceituna. Debía rondar los cincuenta y adornaba su túnica blanca con un chaleco y
–18–
un grueso cinturón de cuero con una yambiya envainada, un cuchi-llo curvado que había visto portar a muchos yemenitas. En vez de sentarse nos invitó a bajar al primer piso, donde mujeres invisibles habían servido la comida a huéspedes fantasmas.
Era una sala similar, pero esta vez oscura y sin mueble alguno, con cortinas gruesas que cubrían por completo las ventanas y con sólo algunas bombillas encendidas. La comida cubría el gran mantel de hule dispuesto en el suelo, sobre la misma alfombra donde nos sen-tamos. Los comensales comían rápido, con la mano derecha, ayudados de un pan sin miga, grande y redondo. Se concentraban en una especie de puré verde de consistencia líqu...