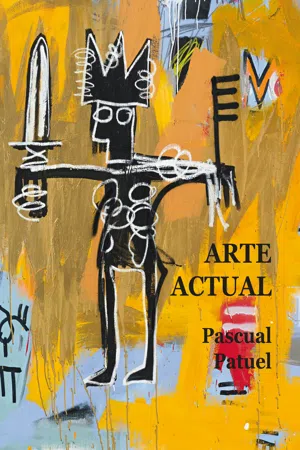![]()
I
EL CAMINO HACIA
EL CONCEPTUALISMO
ROBERT SMITHSON, Muelle en espiral, 1970
La década de los años sesenta supuso para la evolución del arte occidental un punto de llegada y al mismo tiempo un punto de partida. Superada la crisis de posguerra, que tiene su máxima expresión plástica en el Informalismo europeo y Expresionismo Abstracto norteamericano, se abre un nuevo horizonte de optimismo y vitalidad material. Estados Unidos pasa por el mejor momento económico de su historia. Su economía se había convertido en proveedora de bienes de consumo a la Europa en guerra y experimentó un crecimiento inusitado. El desarrollo del American way of life, como un sistema de vida basado en el consumo y el goce de los bienes materiales, se va imponiendo en la sociedad norteamericana a lo largo de esta década. En la Europa occidental, la creación de la Comunidad Económica Europea en el Tratado de Roma de 1957 significó también un relanzamiento de la economía que empezaría a dar sus frutos en la década que nos ocupa.
La estética del Pop Art es el exponente más claro de este desarrollo económico y del optimismo social subsiguiente. El talante abstracto de la postguerra daba paso a un lenguaje de fuerte iconocidad que, a ambos lados del Atlántico, buscaba sus fuentes de inspiración en ese contexto hedonista y todo lo que le rodea: publicidad, cómics, objetos de consumo, erotismo, lujo, etc. El colorido exacerbado, las imágenes de fuerte impacto visual, la cercanía popular de los temas representados constituían un atractivo grande para las sociedades occidentales de economía capitalista.
La misma sociedad fue reaccionando contra este mundo de ilusión y especialmente las generaciones jóvenes irían tomando conciencia a cerca de un sistema de valores basado puramente en lo material. El primer indicio de rebeldía y desencanto hacia los ídolos de la sociedad norteamericana del momento, lo encontramos en la llamada Beat Generation (Generación deprimida). Conforma un grupo mayoritariamente de escritores, con algún músico de jazz. Sus propuestas calaron hondo en los movimientos juveniles de la época. Surge en Estados Unidos a finales de los años cuarenta y durante la década siguiente fue recibiendo nuevos miembros. El bautismo oficial tuvo lugar 16 de noviembre de 1952, con motivo de un artículo publicado por John Holmes Clellon, uno de los miembros relevantes, en el New York Times bajo el título This is the Beat Generation. Abogaban por un cambio de los valores consumistas de la clase media americana y la defensa de todo tipo de liberación y lucha contra la discriminación, en especial de la mujer y los negros. Dirigieron sus críticas contra el talante tradicionalista y puritano de Estados Unidos y en especial hacia el sistema capitalista del American Way of Life. Eran partidarios de un arte que emanara directamente de la propia conciencia humana, alejado de todo tipo de convencionalismos y moldes.
El movimiento Hippie, surgido en los sesenta, puso de manifiesto igualmente la repulsa hacia este sistema de valores. Originado en la ciudad de San Francisco se fue extendiendo por Estados Unidos y Europa. Su rechazo del materialismo occidental, la preocupación por el medio ambiente, los conflictos bélicos, el feminismo, etc. son ideales que encontraremos también en los artistas que empiezan a trabajar en esta década.
En Europa, la crisis de valores tuvo su más clara expresión en el Mayo Francés de 1968, donde se mezclaron la preocupación de las jóvenes generaciones universitarias por su futuro laboral con una oposición más genérica hacia un sistema de valores basado en el capitalismo y el consumismo. La protesta llevaría a la huelga general del 13 de mayo, con una respuesta de unos nueve millones de trabajadores.
El arte no quedó al margen de todos estos ideales. En muchos de los nuevos movimientos artísticos, que van apareciendo a lo largo de la década de los sesenta, se observa un deseo claro de renovar los lenguajes plásticos y las preocupaciones e intenciones que se expresan. La joven generación de artistas buscaría su convergencia con dichas preocupaciones y poner su trabajo al servicio de la construcción de un nuevo sistema de valores, que identificara de forma más profunda el arte con la realidad cotidiana.
Las vanguardias históricas, surgidas a principios del siglo XX, parecían haber agotado ya todas las posibilidades de investigación artística basadas en los elementos tradicionales del arte. La exploración del color y su fuerza expresiva había sido rastreada ya por el Fauvismo y el Expresionismo. Los problemas y posibilidades de la forma habían sido objeto de atención del Cubismo, el Futurismo y las múltiples variantes de la Abstracción Geométrica. Finalmente la Pintura Metafísica, el Dadaísmo y el Surrealismo habían investigado el mundo onírico, el absurdo y el subconsciente.
La renovación, que la joven generación de artistas quería llevar a cabo, difícilmente podía ser una continuación de lo que ya se había hecho. Las nuevas preocupaciones sociales e individuales precisaban también de nuevos códigos artísticos que las sustentaran. De este modo sí se estaba en el camino de una verdadera renovación del arte en el fondo y en la forma. Se buscaba, por encima de todo, un arte alternativo que superara las contradicciones mercantilistas existentes en el seno de la sociedad de consumo.
Se quería evitar el concepto de obra artística como mercancía, con valor crematístico por sí misma, al alcance de sólo unos pocos, con vocación de eternidad temporal, realizada con materiales nobles y procedimientos habituales que exigían un laborioso aprendizaje y maestría técnica. Paralelamente se buscaba también una mayor conexión entre el arte y la vida, el arte y la experiencia humana. La obra no debía ser un elemento objetivado y separado de la realidad que quiere evocar, sino que se imponía un cierto grado de inserción y convivencia con el ámbito circundante y los materiales que éste puede ofrecer.
Se fue evolucionando desde una concepción de la práctica artística orientada a la realización de obras coleccionables o museables, caracterizadas por la pericia y buen hacer del autor; a una práctica artística entendida como proceso y suceso que tiene lugar en un tiempo y lugar dados y que luego desaparece. Se buscaba, ante todo, redefinir los límites del arte y clarificar su nueva identidad. En este cambio de rumbo, se explorarán otros lenguajes y materiales que habían sido tradicionalmente ajenos a la plástica.
Para conseguir estos objetivos había que caminar en una dirección diferente a la que se había caminado a lo largo de toda la centuria. Por un lado, era necesario desacralizar la obra y liberarla de todos los residuos mercantilistas; y por otro había que buscar nuevos materiales y procedimientos artísticos. La consecuencia lógica de todos estos planteamientos fue el proceso de desmaterialización iniciado por el arte a lo largo de los años sesenta, que en sus momentos de mayor radicalidad llegaría a identificar el arte con la idea, la esencia del conceptualismo.
Los materiales consagrados, utilizados desde la Antigüedad, como la piedra, el metal o la pintura fueron sustituidos por otros de carácter orgánico que la naturaleza ofrecía u objetos de uso corriente. Incluso el cuerpo humano asumía la categoría de agente artístico al convertirse en obra de arte por sí mismo. Las técnicas y procedimientos tradicionales, codificados en formas escultóricas o pictóricas, dieron paso a otros sistemas de representación.
El environment (instalación) designaría un tipo de técnica o procedimiento artístico donde la obra no reviste un carácter unitario, sino que aparece dispersa en el espacio expositivo y fraccionada en elementos diversos a modo de escenografía y entre los cuales el espectador puede desplazarse. No hay que confundir el environment con el assemblage (ensamblaje), otra técnica o procedimiento artístico donde la obra se consigue por acumulación, yuxtaposición o gran cercanía de objetos, que mantienen una cohesión física o gran proximidad. El happening (suceso) se configurará como una corriente artística dentro del accionismo, basada en una acción realizada por el artista en colaboración con el público y con la ayuda de objetos. La obra no es el resultado material de la acción, sino que es la misma acción que se proyecta sobre objetos diversos. La performance (representación) surge también en el nuevo horizonte como una corriente artística dentro del accionismo, llevada a cabo por uno o varios actores (performers), cuyo cuerpo se convierte en sujeto y objeto al mismo tiempo de la obra, aunque pueda ayudarse con algún elemento material complementario.
Todos estos cambios significaron una verdadera revolución en la práctica y concepción del arte. Se abrían nuevas posibilidades y caminos a explorar que iban a presidir la práctica artística hasta mediados de los años setenta. Los teóricos tuvieron que hacer un esfuerzo de adaptación a esta realidad, especialmente a la hora de explicar y valorar la obra de arte, porque las categorías anteriores ya no servían.
1. ARTE DE ACCIÓN
El Arte de Acción es uno de los primeros síntomas de este cambio de rumbo que registra el arte a mediados de los sesenta. Sus cultivadores convirtieron la obra tradicional en una acción (event), en un devenir, realizado por el artista en un espacio determinado y en un tiempo concreto, con la ayuda de elementos diversos, empleando su propio cuerpo como objeto artístico o con la participación de otras personas, incluyendo en ocasiones al propio público. De este modo, la obra de arte pierde el carácter de objeto material elaborado con pericia por el artista y se convierte en un acontecer que desaparece cuando la acción ha concluido. Los únicos testimonios que quedan de la obra son fotografías o filmaciones y por supuesto la memoria de los asistentes.
El proceso de desmaterialización está servido. El cambio es copernicano, porque la obra deja de existir por sí misma, como elemento ajeno e independiente de su autor, y se convierte en un acto efímero que procede de su creatividad y genera situaciones diversas. En la creación de estas «situaciones artísticas» el espectador puede dejar de ser un elemento pasivo y convertirse en partícipe de la acción. Además, estamos ante un arte multidisciplinar, que no se somete a las categorías de las artes plásticas tradicionales y se sirve de la música, la literatura, el teatro u otros lenguajes para su trabajo.
El Arte de Acción tiene más de experiencia vital que de fabricación material. La obra es la situación que se genera cuando autor, objetos y demás colaboradores interactúan. Con esta nueva orientación, se consigue un anhelo buscado por muchos artistas: identificar el arte con la vida, desarrollar un arte que fuera reflejo y prolongación de la vida cotidiana, mostrar la experiencia humana en toda su carga expresiva.
El accionismo estaba en contra de todo el mercantilismo que giraba alrededor del arte. Los artistas consiguieron un acceso directo al público, sin los intermediarios acostumbrados: críticos, marchantes o galerías. La práctica artística abandonará los lugares reservados a estas actividades, como el estudio del autor, la galería o el museo, y ocupará espacios públicos (calles, plazas, parques) u otros ámbitos destinados a otras actividades como casas, centros comerciales, instalaciones deportivas, estaciones de metro o ferrocarril, etc. ¿Por qué estos lugares? Porque en ellos se desarrolla la vida cotidiana de los seres humanos comunes. El arte deja de ser elitista y se pone al alcance de la sociedad en general.
Como antecedente de este tipo de manifestaciones se podrían apuntar fundamentalmente las veladas dadaístas que se celebraron a partir de 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich, donde se recitaban poemas abstractos o simultáneos que eran completamente incomprensibles para el público.
Estas manifestaciones artísticas vinculadas al Arte de Acción se han venido estructurando en tres tendencias, en función del acento que se pone en cada una de ellas: Happening, Fluxus y Performance o Body Art. Todas ellas comparten los elementos comentados y el deseo de borrar las fronteras tradicionales del arte, porque se dan solapamientos entre música, teatro, artes plásticas, etc.
El Happening, se caracteriza por ser una acción que se verifica sobre objetos diversos y con su ayuda indispensable. El Fluxus tiene de particular el protagonismo de los sonidos y los instrumentos. La Performance o Body Art se diferencia de las demás porque el acento principal de la acción recae sobre el cuerpo del artista que se convierte en sujeto y objeto al mismo tiempo de la obra de arte.
Happening
El término happening es un vocablo inglés que podemos traducir por «acontecimiento». Surgió en Estados Unidos a finales de los años cincuenta y devino en tendencia internacional en la década de los sesenta al difundirse por Europa. En Estados Unidos se convirtió en una alternativa al Pop Art y su culto a los objetos de consumo. Los temas más socorridos están tomados de la vida cotidiana para potenciar la capacidad perceptiva y creadora del espectador.
En Europa, el Happening adquiriría un cariz enormemente crítico con los valores burgueses, que se iban difundiendo en la sociedad del momento, relacionados con el poder político o el consumismo económico. El artista busca ofrecer alternativas de comportamiento humano a los patrones dominantes y la transformación de la conciencia del espectador. Para evocar estas situaciones se recurre a acontecimientos pasados o presentes. Gozó de un gran éxito y aceptación por parte del público y artistas y mantuvo rela...