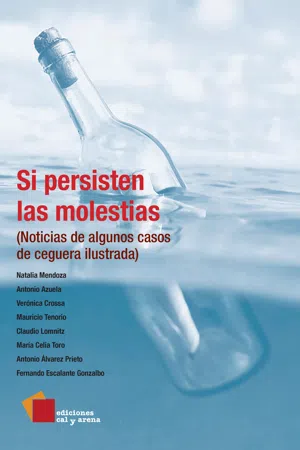Pasado porvenir / Noticia del naufragio
En 1946 publicó Daniel Cosío Villegas “La crisis de México”. En muy resumidas cuentas, decía Cosío que la crisis era consecuencia de que se hubiesen agotado las metas de la Revolución, y de que los hombres de la Revolución carecieran de toda autoridad, moral o política. El resultado era que la Revolución ya no inspiraba ningún entusiasmo, y no podía ofrecer una orientación verosímil, convincente, para el futuro: “el país, decía, ha perdido su impulso motor” –con una agravante: “todos los hombres de la Revolución mexicana, sin exceptuar a ninguno, han resultado inferiores a las exigencias de ella”.
Aquella crisis tuvo un desenlace inesperado. Pocos meses después de publicado el artículo tomó posesión como presidente Miguel Alemán, a la vez que iniciaba en el mundo el largo periodo de expansión de la posguerra. Y el régimen revolucionario tuvo una segunda vida: comenzaba lo que se llamó “el milagro mexicano”.
Releo ahora el texto de Cosío, pensando en la crisis actual, y se me ocurre que, con todas las diferencias, nuestra situación podría tal vez definirse en términos parecidos, porque es también una especie de agotamiento. Los síntomas aparecen dondequiera que se mire. Las elecciones, por ejemplo, empiezan a ser vistas con un escepticismo creciente, ya no sólo por la sospecha de que pueda haber fraude, o que las autoridades sean parciales, que también sigue habiendo todo eso, sino por una profunda desconfianza hacia los políticos, los partidos, los diputados, porque ya no se espera nada de ellos. Los votos se cuentan, pero ya no importa: hay quienes dudan todavía de que la cuenta sea justa, ésos son los más optimistas, que verdaderamente creen en su candidato o su partido, pero son más los que piensan que da lo mismo. La esperanza que acaso hubo en los años de la transición, cuando parecía que todo dependía de la democracia, ya no puede sostenerse. Viendo cualquier campaña electoral da la impresión de que se hubiese vaciado el lenguaje del espacio público, y que nadie dice realmente nada. En ese plano en particular, la crisis es una crisis de representación –un desajuste mayor entre el orden institucional y las expectativas de la gente, que termina por vaciar de contenido a la política.
Si se mira la economía, la situación es muy parecida. Los números que ofrecen las autoridades, los organismos financieros internacionales, admiten interpretaciones optimistas: inflación que no llega a los dos dígitos, presupuesto en equilibrio, aumento de las reservas de Banco de México. Por otra parte, resulta que el salario mínimo ha perdido el 70 por ciento de su valor en los últimos cuarenta años (no es el salario de la mayoría, pero sirve de referencia: el 60 por ciento de la población ocupada gana de 1 a 3 salarios mínimos), más de la mitad del producto interno corresponde a lo que se llama economía informal, con las variaciones que hay de una medida a otra, hay veinte, treinta o cuarenta millones de mexicanos en la pobreza. Y lo único que se propone son paliativos, para no afectar a los otros números, los del optimismo.
Corrupción, inseguridad, violencia. Nos hemos acostumbrado a todo. Estar en crisis es un modo de vida. Entre un diez y un quince por ciento de los mexicanos vive en Estados Unidos: por necesidad, por elección, pero en el espacio público del país prácticamente no existen –salvo como motivo retórico, ocasional.
Se podría decir, al hilo de lo que decía Cosío Villegas, que se han agotado las promesas de la transición. Y que, parafraseándolo, los hombres de la transición carecen de autoridad moral o política, que todos sin excepción han sido inferiores a las exigencias de ella. Con una cosa y la otra, resulta que la carta de navegación que permitió orientar la política, la vida pública, los últimos cuarenta años, ya no sirve de mucho, o no sirve de nada. Todavía se repiten las palabras clave: democracia, mercado, transparencia, derecho, y todavía con alguna convicción, pero cada vez más suenan a hueco.
Me interesa explorar la etiología de la crisis de México, incluso menos: me conformaría con conseguir una descripción aproximada, poder decir en qué consiste. Porque tengo la impresión de que en el fondo no sabemos qué está pasando, el presente nos resulta especialmente opaco. Dicho con otras palabras, no es que falten soluciones, sino que con frecuencia no terminamos de saber en qué consiste el problema.
. Fin de época.
De entrada hay que decir que algunos de los rasgos de la crisis de México no son propiamente mexicanos, sino que corresponden a lo que se puede llamar el “espíritu del tiempo”. Eso que por abreviar he llamado crisis de representación parece que se da de modo muy parecido en todas partes, en los últimos años: el descrédito de los políticos, de los partidos, de las instituciones representativas, las acusaciones de corrupción. Es como si se hubiese desfondado el espacio público, las siglas no significan nada o casi nada, y se recrudecen las formas más primitivas de la política identitaria.
Seguramente no son los políticos más deshonestos ni más ineptos de lo que han sido siempre, ni es la sociedad más exigente. El problema es que el mundo es otro, imprevisible, nada funciona como antes, los mapas no sirven. La desorientación general favorece una proliferación de discursos delirantes: amenazas quiméricas, promesas absurdas. Estamos en un fin de época, tan confuso como pudo haber sido el de 1919, o el de 1945, y pierden sentido las oposiciones que habían estructurado el espacio público durante décadas.
La historia es muy conocida. El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió un largo periodo de progresiva integración global: aumento del comercio internacional, iniciativas de cooperación regional, desarrollo de un extenso sistema de organismos multilaterales. Y hay un conjunto de instituciones, nacionales e internacionales, que acompañan a ese movimiento de integración, por llamarlo de algún modo, y que sirven de estructura para la vida pública. Todo eso es lo que está en trance de cambiar.
Hay un primer momento, en la inmediata posguerra, y las dos décadas siguientes, marcado por la reconstrucción, los procesos de descolonización de Asia y África, y la Guerra Fría. Los acentos varían, pero lo que domina en Occidente, y en buena parte de la periferia, es un modelo de economía mixta, con diversos mecanismos de regulación, fuerte inversión pública, Estado de bienestar, y una importante oferta de bienes y servicios públicos. En la política, con dosis variables de simulación, el modelo es la democracia representativa, cuya vitalidad depende de sistemas de partidos ideológicos –que grosso modo pueden acomodarse en la polaridad de la derecha y la izquierda. Poco a poco se multiplican los gobiernos autoritarios, pero siempre ubicados en el mismo eje, más cerca de la Unión Soviética, más cerca de los Estados Unidos.
El segundo momento despunta a fines de los años setenta, con la crisis del petróleo, el fin del sistema monetario de Bretton Woods, la “estanflación”, y culmina con el fin de la Guerra Fría y la disolución del campo soviético. En poco tiempo se impone como consenso la idea de que el modelo de las tres décadas anteriores había fracasado, que no era sostenible el Estado de bienestar ni la economía mixta –la crisis de los setenta se convierte en criterio para un juicio definitivo. Siguió en todo el mundo un proceso avasallador de liberalización de los mercados, apertura comercial y privatización general de toda clase de empresas, servicios, funciones, y un correlativo descrédito del Estado, de la burocracia, la clase política.
Para abreviar, ese segundo fue el momento neoliberal, en que se desmanteló buena parte del sistema institucional de la posguerra. En la política, conforme se vaciaba de contenido al Estado, se imponía también la democracia representativa como única posibilidad –al socaire de los organismos financieros internacionales, lo mismo que las políticas de ajuste. El problema es que el consenso neoliberal hace insignificantes las diferencias de otro tiempo: la “nueva izquierda” de Bill Clinton, Felipe González, Gerhard Schröder, Tony Blair, Ricardo Lagos, adopta el programa de liberalización, privatización, apertura comercial, flexibilidad del mercado laboral, que preconizaba la derecha empresarial. De modo que las identidades políticas se vuelven cada vez más borrosas, o se reconstruyen a partir de las “guerras culturales” de los noventa. En casi todas partes, la izquierda va dejando de lado la vieja lucha por la igualdad, la sustituye por la defensa del derecho a la diferencia, y pasan al primer plano otros temas: aborto, eutanasia, derechos de minorías sexuales, de minorías religiosas, lingüísticas. A la larga, sobre todo cuando vienen los años malos, el resultado es el desprestigio del sistema como conjunto –porque no hay alternativa al modelo económico, es decir, en el sistema de representación no hay verdaderamente derecha e izquierda.
Insisto, es historia conocida. Se lee con frecuencia en esos años, y de ahí en adelante, que ya no tiene sentido la distinción entre derecha e izquierda. Y es verdad. Pero no porque se haya borrado realmente la diferencia, sino que no hay quien pueda darle un contenido concreto, más allá de la nostalgia. Algunos festejan el fin de la historia, el fin de las ideologías, cunde fácilmente la idea de que los políticos son todos iguales; en la práctica hay un vaciamiento del sistema democrático que genera como sucedáneo la política de la identidad –y en los años malos, el racismo en cualquiera de sus formas: inglesa, estadunidense, catalana, francesa.
En México tardó un poco más ese descrédito del sistema representativo porque la “transición a la democracia” ofreció un contenido de sustitución que permitió que la política tuviese sentido aproximadamente hasta el año 2000. De ahí en adelante, no hubo más que una discusión residual sobre las “reformas estructurales”. No hay una alternativa real, practicable, para la política económica, fiscal, monetaria, de gasto social e inversión pública. Y aparece, bajo formas distintas, la deriva de la antipolítica.
Eso, en resumen, no es propiamente mexicano, sino la expresión mexicana de una crisis general, del fin de época. Un desajuste grave entre el orden institucional, los mecanismos de representación, el sistema de partidos, las capacidades del Estado, producto sobre todo del movimiento general de privatización de las últimas tres décadas.
. Los residuos de la modernización.
En México, ese proceso global coincide con la disolución del régimen de la revolución, que era la clave de bóveda del arreglo de economía mixta, desarrollo protegido, poderoso sector público, que fue la fórmula mexicana del modelo de la posguerra. Existe una historia estándar de esos años, o una manera estándar de contar la historia de esos años, con un orden bastante simple, de tres fases.
El principio del fin del régimen revolucionario corresponde a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, lo que se conoce popularmente como “la docena trágica”, de 1970 a 1982: son años de ciclos rápidos de expansión y recesión, devaluaciones, inflación, endeudamiento, escándalos de corrupción, cuidadosos intentos de apertu...