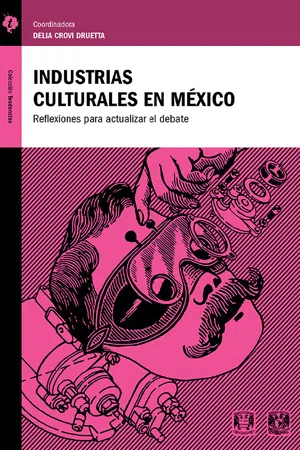
eBook - ePub
Industrias culturales en México
Reflexiones para actualizar el debate
- 400 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Industrias culturales en México
Reflexiones para actualizar el debate
About this book
Este libro recoge el debate respecto de la evolución de las industrias culturales, sus profundas transformaciones y la necesidad de revisar y actualizar la interpretación teórica de este fenómeno. Si bien la economía política es la perspectiva que atraviesa el conjunto de artículos comprendidos en el libro, al mismo tiempo se ponen en cuestión las certezas teórico-metodológicas y se abandonan las zonas de confort en aras de explorar vías de acceso que nos permitan comprender las industrias culturales dentro de un nuevo ecosistema comunicacional.Aquí se ensayan distintas estrategias para dar cuenta no sólo de la evolución de las industrias culturales, sino poder comprender la mutación cultural que ha dado lugar la revolución digital.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Industrias culturales en México by Delia Crovi Druetta, Florence Toussaint Alcaraz, Gaëtan Tremblay, Pierre Moeglin, María de la Luz Casas Pérez, Raúl Trejo Delarbre, Gabriel Pérez Salazar, María Elena Meneses Rocha, Jerónimo Repoll, Antulio Sánchez García, Jorge Fernando Negrete Pacheco, Jorge Bravo Torres Coto, Marta Fuertes Martín in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Social Sciences & Political Process. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
EVOLUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA CULTURA (1980-2010)1
Florence Toussaint
Introducción
La industrialización de la cultura ha sufrido, a partir de los años noventa, cambios importantes en la manera de producir, distribuir y generar el consumo. Varios elementos han tenido que ver con estos nuevos procesos: la crisis económica y financiera de mediados de los ochenta, el acrecentamiento del comercio global, la necesidad de concentrar las empresas en aras de seguir acumulando capital. Acompañando a la subversión de la economía, aparecieron la tecnología digital y sus capacidades para abaratar los costos, así como universalizar la difusión de lo producido y su uso. Tales modificaciones impactan tanto a los contenidos como a la forma en que éstos son recibidos por la audiencia.
Los teóricos de las industrias de la cultura han constatado dichas modificaciones y, por tanto, la necesidad de desarrollar conceptos innovadores que ayuden a distinguir una etapa de la siguiente y una forma de industrialización de tipo fordista (véase Herscovici, 2005) , por ramas e hileras fijas, analógica, de la siguiente, en donde ya se generaliza el uso de la tecnología digital, la producción y difusión en red, flexible e internacional.
Para aproximarnos a un concepto contemporáneo de industria de la cultura hace falta revisar las características de la misma y sus cambios, tal es el objetivo del presente artículo. La revisión de los últimos planteamientos de la economía política nos permite establecer dos etapas que marcan el proceso de avance de la industrialización de los bienes simbólicos. Nos referiremos a los periodos más recientes: el primero a partir de la crisis de mediados de los ochenta y su progreso en los noventa. La segunda etapa pasa por alentar lo global, propiciar la manufactura en red apoyada en la tecnología digital. Ésta se extiende de 1995 hasta los años que corren, sin que su perfil pueda ser establecido con total certeza puesto que las transformaciones continúan a una velocidad vertiginosa. Con fines de análisis tomaremos en cuenta las tres fases: producción, distribución y consumo, destacando los rasgos que marcan una diferencia entre el ayer y el hoy.
Desde los años noventa, la tendencia general de la manufactura capitalista es ir abarcando mayores mercados pasando por sobre las fronteras nacionales. Esta tendencia, según Abélés (2010), constituye un régimen de acumulación flexible en la producción, en el trabajo, en los frutos y en las formas de consumir. Funciona a partir de redes, flujos y conexiones.
En tanto la industria de la cultura constituye parte de esa tendencia general, el campo mediático se modificó surgiendo así los grandes grupos de alcance mundial. Tales conglomerados expresan la nueva manera industrial de operar (Miguel de Bustos, 1992). Éstos se constituyeron alrededor del audiovisual primero; más tarde los sectores de las telecomunicaciones y la informática unieron contenido y continente, instrumentos y programas.
Apareció el término integración para explicar la estructura de los actores. Ésta adquirió dos formas: la vertical y la horizontal. Así conformados, el siguiente paso fue concentrar bajo una sola firma distintas ramas e hileras de la producción. La etapa de los conglomerados ocurre al fusionarse dos o más empresas de tamaño equivalente o bien cuando un gigante engulle a otras firmas de menor talla y en dificultades económicas (Toussaint, 1998). A su vez, estos grupos son penetrados por la banca internacional (Miege, 2006). Hoy, el mundo de los medios se “parece a un universo sin raíz territorial y multidimensional” (Rieffel, 2005: 61).
Las transformaciones económicas no son autónomas, están entreveradas con las medidas que el Estado implementa. Los gobiernos impulsan dichos cambios a través de una política específica, la de privatizar los activos públicos, establecer acuerdos de apertura de fronteras al capital foráneo y mantener la mano de obra con bajos salarios. En cuanto a las leyes, elimina las barreras que protegían a la industria nacional y que prohibían los monopolios, barriendo de un golpe el servicio público para dejarlo en “interés público”, constreñido a instituciones marginales.
La reciente organización productiva se encuentra en constante movimiento y va adaptándose a cada sociedad y ámbito en el cual opera. Esa es una de sus características y también una de las razones de su éxito. La rapidez que conlleva cambia las nociones de espacio y de tiempo. En lo económico, apresura el incremento de capital, por un lado, y su concentración, por otro. En ese proceso se han producido desigualdades y empobrecimientos entre países y personas, desconocidos hasta ahora.
De acuerdo con Garnham (1994), los dos mayores obstáculos a la valorización del capital en los medios audiovisuales son el tiempo y el precio. El primero es inelástico y se busca ampliarlo a partir de un consumo cada vez más acelerado de los productos que requieren tiempo de vida para ser apurados. El precio, en cambio, puede aumentar o descender de acuerdo con las facilidades para producir más y en menor lapso. En esta lógica, los productos culturales son cada vez más simples, de uso fácil, desechables. Y se busca disminuir el precio mediante una baja en inversión que se traduce en menor calidad, deslizando parte de los costos a los usuarios que en la etapa de Internet constituyen productores sin salario ni remuneración por derechos de autor. Para designarlos se ha inventado el término de “prosumidores”: a la vez productores y consumidores (Bouquillion y Matthwes, 2010).
El rasgo más evidente de las modificaciones actuales es precisamente el proceso mediante el cual las sociedades anónimas se concentran bajo un solo consorcio. Los datos indican que la concentración de los capitales y de las empresas es gigante. Solamente 10 corporaciones de la industria de la cultura se reparten el 80-90 por ciento del mercado (Rieffel, 2005). Ese proceso se produjo en un lapso no mayor a diez años. Dicho acaparamiento se manifiesta en la producción, en el acopio de canales para distribuir, en el desarrollo tecnológico, en la infraestructura y en los contenidos. El aumento progresivo de la convergencia permite que un producto audiovisual sea difundido por múltiples medios, soportes y vaya hacia zonas geográficas diversas.
Con motivo de la importante presencia de las industrias culturales en la economía y de su influencia en los sistemas organizativos y de gestión existe una iniciativa que proviene de países anglosajones: Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia y Canadá, consistente en introducir formas de medir el impacto económico de los medios y sus productos. Generada justamente por la nueva tendencia política, los países están adoptando el patrón proveniente de los cálculos del Producto Interno Bruto (pib) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (pnud) para insistir en que la cultura genera riqueza y tiene un costo. Sin embargo, estas cuentas no se refieren únicamente a los medios y a las tradicionales industrias culturales, incluyen también a las telecomunicaciones, por lo cual los montos son abultados. Se considera que, por ejemplo, la telefonía inalámbrica aporta una fracción importante a la suma total.
Bajo el criterio anteriormente mencionado, en la década de los noventa, productos y servicios mediáticos aumentaron su participación en el pib para colocarse, en varios casos, notablemente en el de México, por encima del porcentaje en el aumento anual (Piedras, 2011). Colaboran así al dinamismo de las economías, pues su acelerado crecimiento es un hecho. En Estados Unidos, el país más eficiente en este aspecto, desde 1990 la industria del entretenimiento es la segunda en las exportaciones después de la aeroespacial.
Desde principios del siglo xx en que la producción cultural se industrializó, ésta ha sufrido disímiles tratamientos según las tecnologías disponibles. El duplicado técnico en diferentes soportes creó un panorama de la industria cultural cuya característica determinante fue la de instaurar, durante un siglo y medio, modalidades separadas de replica sin posibilidad de interconexión entre ellas. A su vez, ello provocó que surgieran compañías adaptadas a cada medio; se generaron lo que Miguel de Bustos (1992) denominó las ramas y las hileras. Después, la convergencia tecnológica de la difusión permitió distribuir señales de audio y video compatibles a través del satélite, con lo cual se amplió la cobertura y los públicos se pudieron unificar a nivel regional. La tercera etapa, sin embargo, vino a modificar de tajo las condiciones anteriores, ya que ésta implicó digitalizar todo material simbólico, su posterior materialización en un soporte y el poder distribuirlo de forma casi instantánea a cualquier región del planeta; es decir, la audiencia se potenció hasta volverse mundial.
En la etapa precedente, las industrias se diferenciaron según las manufacturas creadas; en la que vivimos se está produciendo un giro paulatino que tiende a borrar las diferencias en el tipo de empresas y su organización. Ahora un solo consorcio abarca tantas ramas como puede manejar. En los países desarrollados, las industrias de la cultura tienden a reunirse con las de la comunicación, lo cual impacta los contenidos tanto como el proceso concentrador (Miege, 2006; Bouquillion y Matthwes, 2010). A sus características diferentes se agregan estrategias de comercialización que sobrepasan el marketing; por ejemplo, las de marca, de prestigio, apoyadas en el diseño, la liga con el territorio, la denominación de origen, el uso del patrimonio arquitectónico, de los monumentos históricos y de la gastronomía en el caso del turismo. Estas modificaciones prevén la gestación de un nuevo tipo de organización industrial, pues si bien algunas se desprenden del núcleo principal de las empresas de la cultura o utilizan su experiencia, no son lo mismo y requieren ser estudiadas bajo otra óptica.
Pese a mantener una distancia crítica con muchos de los autores que hablan de industrias creativas, el término parece adecuado, por ahora, para tratar de comprender los nuevos fenómenos surgidos a raíz del sistema que permite digitalizar toda expresión cultural simbólica. Sin embargo, hay que señalar que si bien aparece otro tipo de industrialización de la cultura, llamado hoy “industrias creativas”, éstas no sustituyen a las industrias de la cultura clásicas; por el contrario, se sirven de ellas en el plano político para obtener los mismos beneficios y subsidios que las industrias de la cultura.
En el plano conceptual existe todavía confusión por cuanto el término industrias creativas no designa de manera uniforme el mismo tipo de fenómenos, tiende a confundir las nuevas formas de explotación de la cultura con las antiguas desprendidas ambas de la industrialización y el uso de tecnologías para reproducir y extender el consumo a la mayor cantidad de gente posible. Por tanto, el mismo término puede referirse a procesos diferentes y ser usado como un comodín ideológico para diseñar políticas que beneficien el aumento de las ganancias.
A continuación expondremos las características de las dos etapas más recientes (1970-1980 y 1990-2010), representadas por los tipos diferenciados de industrias, con el objetivo de apreciar las semejanzas y las diferencias entre ellas y establecer en qué consisten los cambios.
La producción en la industria de la cultura entre 1980-1990
La exigencia de reproducción técnica es la piedra de toque, el parteaguas que señala la aparición de las industrias de la cultura (Benjamin, 1936). Si un producto no puede ser reproducido, o pierde al hacerlo alguna de sus cualidades, no es un bien cultural industrializado. Dicha exigencia permitirá circular y distribuir de modo repetitivo, en copias múltiples, cuyo costo será muy bajo con respecto a la primera.
A lo anterior se une el hecho de que existe una reproducción técnica sobre soportes separados. Cada uno de los bienes o de los productos simbólicos se vale de un formato que se apoya en un material diferente. Hablamos de un tratamiento anterior a la convergencia digital; así, tenemos cine, radio, televisión, fotografía, prensa, libros, cada uno de los cuales se asienta sobre un elemento físico disímil. Los soportes desemejantes darán lugar a una industria que acrecentará su valor según modelos diversos.
En las industrias de la cultura, cada rama e hilera desarrolló y maneja un modo específico de explotación de acuerdo con el soporte, tanto en la creación como en el proceso de distribución y venta del producto. Se crea valor a través de modelos distintos. De acuerdo con Moeglin (2008), existen cinco formas de valorización correspondientes a igual número de modelos socioeconómicos: el editorial, en donde la venta se realiza por ejemplar; en algunos casos la publicidad se inserta en los productos que se venden por pieza, como en los periódicos. El “club”, que consiste en cobrar una cantidad por la suscripción a un servicio o contenido; por ejemplo, para recibir señales televisivas mediante cable o satélite al que se puede agregar el modelo de “pago por evento”, en el cual a partir de pertenecer al club es posible obtener mediante un desembolso extra, diversos productos que no son parte del paquete. El de “flujo”, en donde el consumidor no paga pero como se sostiene por la publicidad, el precio de los productos perecederos que se anuncian aumenta; las industrias comercializan a la audiencia que han logrado conquistar, se la ofrecen a los publicistas y de ahí obtienen las ganancias. El de medidor (compteur), en donde se paga por el tiempo de uso; por ejemplo, las tarjetas telefónicas de prepago. La intermediación es el modelo más reciente y consiste en crear valor al poner en relación al productor con el consumidor. Este procedimiento es frecuente en la llamada “red colaborativa” (web collaboratif) (Bouquillion y Matthews, 2010).
En la forma analógica de producir bienes en soportes distintos existen altos costos de producción del master o primera copia. La competencia y la necesidad de mantener un nivel de calidad, un formato específico y diferenciarse de los demás hacen necesaria una inversión cuantiosa en salarios del autor, de quienes producen, de los actores y de todo el proceso de elaboración del producto incluyendo las materias primas y los ...
Table of contents
- PRESENTACIÓN
- INDUSTRIAS CULTURALES EN MÉXICO. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
- EVOLUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA CULTURA (1980-2010)1
- INDUSTRIAS Y POLÍTICAS EN TORNO A LA CREACIÓN Y A SU RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL1
- LAS INDUSTRIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, Y SU PAPEL EN LA APROPIACIÓN DEL FUTURO DE MÉXICO
- CONCENTRACIÓN, ADVERSARIA DE LA DIVERSIDAD: BREVE PAISAJE DE LA TELEVISIÓN MEXICANA
- VACILACIONES DEL MODELO MEXICANO EN EL TRÁNSITO HACIA LA TDT1
- INDUSTRIAS CULTURALES DIGITALES: APROPIACIONES HEGEMÓNICAS Y CONTRAHEGEMÓNICAS
- CONVERGENCIA EN LA INDUSTRIA PERIODÍSTICA MEXICANA. ALGO MÁS QUE UNA RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA
- LOS DIARIOS GRATUITOS EN LA Ciudad de México
- INDUSTRIA MUSICAL, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DERECHOS DE AUTOR
- EL IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS. EL CASO DE LA INDUSTRIAS DE LA MÚSICA
- DESATAR EL DEBATE: ¿ES LA TELEFONÍA MOVIL UNA INDUSTRIA CULTURAL?
- LA CINEMATOGRAFÍA MEXICANA COMO INDUSTRIA CULTURAL. UNA REVISIÓN DE SUS POLÍTICAS Y DE SU MERCADO DESDE LA DÉCADA DE LOS OCHENTAS
- ¿ES LA PUBLICIDAD UNA INDUSTRIA CULTURAL?
- TEORÍAS DEL VIDEOJUEGO: EL ESTUDIO SERIO DEL ENTRETENIMIENTO
- LOS AUTORES