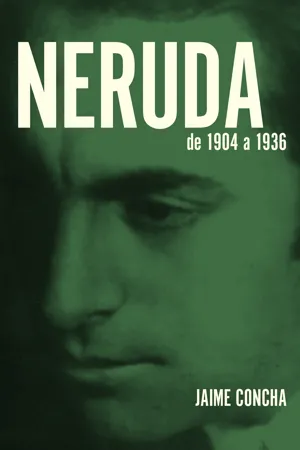![]()
Nada sabría decir de mí ni de nadie
LA CRITICA NERUDIANA HA REDUCIDO EL paso de Temuco a Santiago de Neftalí Reyes a una simple traslación espacial. Ha insistido en lo obvio, coincidiendo, por lo demás, con la arquitecturación poética que Neruda hace de su propia vida: el contraste del pueblo sureño con la capital, del paisaje natural con el reino desolador de las calles y del cemento. No se ha percatado, sin embargo, de la peculiaridad constitutiva de esa misma visión poética del lugar natal. Este sólo incidentalmente, excepcionalmente, aparece como idílica provincia, pues Temuco —y los puntos cercanos: Boroa, Carahue, Nueva Imperial— se descubren, a la luz de la historia, como señales de una Araucanía antigua y presente.
Los supuestos que condicionan esta actitud son claros. Se trata de una ilusión provocada por no sopesar suficientemente las nuevas relaciones que adoptan en la poesía nerudiana la provincia y la capital o, mejor, la ciudad y la naturaleza. En virtud de una metábasis, se aplican categorías generalmente válidas en el dominio de la novela al fenómeno lírico. Esta trasposición, que mucho ha obstaculizado la comprensión de nuestro proceso poético, impide al mismo tiempo esclarecer un campo tan importante en nuestro desarrollo literario cual es el de las relaciones intergenéricas. Lo que la novelística ha incluido en la lírica y lo que ésta ha significado para ciertas tendencias narrativas y para concretos aspectos técnico-formales suyos, es algo que no se podrá atender sino cuando haya claridad sobre el desenvolvimiento específico de cada uno de esos géneros. De este modo, por ejemplo, se resolverán los problemas de periodización de nuestra historia poética, la que hasta ahora ha sido vista en total subordinación al movimiento de la ficción narrativa. Segundo hecho: para esta crítica —que es hasta la fecha la mayoritaria que se ha ocupado del poeta— éste es apenas un exiguo trasunto lírico. El traslado a Santiago, entonces, no es sino la inauguración pública de una poesía por un sujeto hasta el momento pre-poético. Aparte del complejo centralista que eso revela, implica, si bien se mira, una pura tautología: es el tránsito de un poeta hacia su poesía. De esta manera el culto poético de la subjetividad se transforma, a través de esta crítica, en un culto de la poesía como hecho subjetivo, para el cual permanece en tinieblas la totalidad de las fuerzas sociales que actúan sobre el desarrollo personal de un autor.
En Santiago el muchacho recién llegado se matricula como estudiante de Pedagogía en Francés. Es claro que, con este acto, Neftalí Reyes adopta una decisión enmarcada dentro de las posibilidades que le ofrece su clase social. Pero es también evidente que esta decisión resulta en él, por decirlo así, personalmente traducida. En efecto, la preferencia por ese camino dentro del abanico de carreras universitarias responde a su situación como hijo de la pequeña burguesía. En cuanto tal “ve asignarse por su clase su posición social y en consecuencia su desarrollo personal” (Marx). En una Universidad que reproduce internamente la jerarquía bastarda de la sociedad, su nivel económico arrincona al poeta en el más oscuro sector, la enseñanza. Es, por lo demás, el destino —nunca libre, siempre impuesto— de una parte bien significativa de nuestros poetas nacionales. Cuesta aducir aquí, por lo doloroso de la experiencia, el conflicto constante de la Mistral —esa ‘maestra del alma’ (?) — con la tiranía de las clases y del horario escolar. Así, por mucho que el joven poeta haya interrumpido muy pronto sus estudios y no haya llegado a enseñar nunca el francés, es indudable el grado de constricción social que representó esa libre preferencia suya. Enfrentado a esa coacción fundamental, el poeta elige vivirla de acuerdo a su peculiar decisión. Será estudiante de Francés, y no de otra cosa. Y, como recuerda González Vera, esta elección es más bien elusiva: estudiará Francés, porque será poeta en español1.
El proceso de instalación de la familia en la pequeña burguesía puede seguirse a través de lo que Neruda ha contado de las actividades de su padre. De él ha dicho: “Fue mal agricultor, mediocre obrero del dique de Talcahuano, pero buen ferroviario. Mi padre fue ferroviario de corazón”. Del rincón mediterráneo de Parral pasará José del Carmen Reyes al puerto del Bío-Bío, a orillas del mar. El cambio es enorme, inconmensurable y es, para su organismo de trabajador, una conmoción rayana en la metamorfosis2. Campesino aislado bajo el sol y en medio del silencio de la tierra, sometido al gran tiempo de las estaciones, guiando con un gesto mudo a sus compañeros, los animales de labor, esperando la lenta maduración de las uvas o la fermentación del vino en los toneles, este hombre tiene algo de creyente: cree en la química secreta del suelo, porque hay algo de gracia en este milagro renovado del crecimiento, por encima del trabajo social. Después, la construcción del dique, durante los años coincidentes o cercanos al gobierno de Balmaceda3. Es el horizonte opaco del mar, la mole de hierro y de cemento que se alza, inerte, por obra de las manos y de la herramienta, un trabajo múltiple y organizado con extraños, con desconocidos, a los cuales lo único que parece unir es la actividad común. Ya no hay bestias que obedezcan: se obedece ahora a la exigencia visible de la materia, mediante las palas, el chuzo, los martillos. El amo solitario ha desaparecido; vemos ahora un esclavo colectivo. Allá, en Parral, el trabajador rural no pertenecía a Chile ni a ninguna parte: sólo a un punto cualquiera de la tierra, a ese país sin nombre arable y laborable. Ahora, entre el mar y el puerto, nace el conocimiento: barcos que crean, con sus banderas, un móvil internacionalismo, diarios que ensanchan el mundo acercando lo lejano, conflictos de grupos en que se encarna el movimiento histórico. La sociedad se ha hecho presente, rompiendo la unidad familiar campesina, más allá del océano como un espejismo extranjero y comercial, más acá, interponiéndose a veces entre el obrero y su trabajo. Una obra se levanta, una fuerza que detiene al mar, firme y permanente, y que no se deshace en el ciclo agrícola de la reproducción. En los años siguientes, otro desplazamiento sucede, todavía más al sur. Un nuevo contorno se ofrece a ese agricultor semi transformado en obrero: la presencia formidable de la máquina. Mixto de varios géneros, la locomotora que conduce el padre de Neruda tiene la misma solidez del dique, pero también una vida propia, semejante y diferente a los pesados animales de labranza. Su vida experimenta un segundo sobresalto. No es ya el campo abierto bajo el sol ni la asociación de esfuerzos frente al mar: es el interior de un tren, potente en sus pitazos, en el humo que despide, corriendo sobre el doble surco del acero. No hay, una vez más, bueyes que obedezcan; pero ya José del Carmen Reyes no obedece, como en Talcahuano. Manda a los peones del tren lastrero. Es cierto que debe acatar ciertas órdenes abstractas: determinadas obligaciones, un horario preciso. Pero eso no se obedece: se cumple. Mandando, cumpliendo, conductor de una máquina en cuya construción no ha participado, ex campesino, ex obrero, el padre de Neruda pasa a ser Don José del Carmen Reyes, el señor Reyes. Aunque de hecho trabajador productivo4, se ha convertido en empleado. Depende ahora de un sueldo estatal, que llega puntualmente en cada extremo del mes. El diagrama del año ha cambiado, para él, definitivamente. Al ritmo agrario de la zona de Parral, a la jornada de trabajo o al salario semanal de Talcahuano, se substituye en Temuco una existencia regulada y consumida en doce cuotas, que recompensan al servidor desde el centro oficial de la nación.
Sin duda, este proceso no ha sido un proceso lineal. Hubo seguramente vueltas del puerto al campo, un reintegro transitorio hacia el interior del país. La evidencia implacable del desplazamiento es, no obstante, la misma: la tierra, las herramientas, la máquina. En los escasos años de una vida humana se han condensado extensos períodos de historia, siglos de desarrollo humano han venido a conmover un cuerpo, se han inscrito en esas manos, cuerpo y manos que debieron adaptarse, como órganos de una especie inverosímil, a la vida palpitante de la tierra, a la resistencia objetiva de la materia, a la violencia racional de la máquina. Parásito casi de ese magno organismo que cultivaba, sujeto asociado en la objetivación de un producto de trabajo, Don José del Carmen Reyes vive ahora en el límite, no sólo en esa Frontera geográfica del sur adonde se ha trasladado, sino en otra frontera social más amenazante y peligrosa. Hacia abajo, los peones que siguen sus órdenes; junto a él, un conjunto de empleados ferroviarios que cumplen funciones análogas o complementarias a las suyas; por encima, alrededor y en todas partes, esa red complicada, incomprensible, que transforma sus servicios en dinero mensual. Miles de fatigas familiares, años de sudor y de humillaciones, lentas esclavitudes y emigraciones han sido necesarias para producir este ser humano libre, un hijo de la pequeña burguesía, que viaja ahora en un tren de la misma empresa que paga a su padre a fin de atravesar, en los años siguientes, un túnel luminoso, la Universidad, que pondrá un sello superior a su pertenencia de clase.
El hecho de que el joven estudie para profesor de Francés proyecta su alcance en variadas direcciones. En cierta manera, significa un primer tributo biográfico a la cultura francesa, cuya influencia se había manifestado tempranamente en él por las lecciones y el contacto con Eduardo Torrealba, profesor en el Liceo de Temuco. Sin embargo, y de un modo decisivo, estos estudios provocarán la superación real de los efectos de esa cultura, de los influjos de su lengua y de su poesía, de su ascendiente internacional. Esos estudios son, para este muchacho que escribe sonetos postmodernistas, el viaje a Francia de sus antepasados, de todos los modernistas recientes. Es decir, esta admiración por la poesía francesa, nacida también en sus tiempos de lieeano gracias a esa biblia que fuera para él La poesía simbolista fraticesa5, se objetiva ahora en estudio y trabajo, anulando la vaga y neurotizante nostalgia por lo francés que caracterizó al Modernismo. Desde este respecto, la traducción y publicación de algunas páginas de Marcel Schwob y de Anatole France no equivalen a otra cosa: representan la asimilación, mediante el contacto directo con el idioma, de toda una substancia cultural, que ya nunca volverá a ser aspiración abstracta, ansia defectuosa6. En este sentido y en forma análoga, Neruda desintegra, con decisiones de su propia existencia, dos mitos del Modernismo: el mito de Francia como espejismo del alma sudamericana y el mito del Oriente. Más tarde, cuando pise las tierras de India, de Ceilán y del sudeste asiático, el Oriente ya no será el nombre de la evasión, sino la oscura conciencia de la prehistoria humana. Lo mismo que otros grandes poetas de este siglo —Claudel y Saint-John Perse— el viaje a Oriente retrotrae a Neruda a su propia realidad. Los dos franceses descubren en él al Occidente. Recuérdense la consigna épica del teatro de Claudel —: à l’Ouest— y la dirección implacable en la marcha conquistadora de Anabase. En el chileno, como veremos, gracias a la experiencia de este primer y voluntario exilio, se prepara la comprensión de Chile como totalidad histórico-geográfica y se establece una compenetrada equiparación entre las morfologías humanas de tan disímiles regiones.
De este modo, sólo transformando en praxis concreta su trato con la lengua extranjera, puede el poeta romper una tradicional y deformada relación pequeño-burguesa con la cultura. Se suele estudiar francés para ser culto sin mayor esfuerzo, como apropiación compensatoria del único dominio que permite una igualación con la burguesía detentadora del capital. Cultura significa aquí estar en posesión del secreto, del secreto de una lengua que las mayorías nacionales no hablan ni conocen. Si para nuestros próceres de la Independencia Francia significó sobre todo las ideas ilustradas y el ejemplo de la Revolución, para los terratenientes conservadores del siglo XIX el objeto de su admiración pasaron a ser las vacas del Bois de Boulogne7. Sin tierras, sin ideas tampoco, sin la posibilidad siquiera de viajar a París (antes de la política oficial de becas), a la pequeña burguesía sólo le resta admirar lo francés, estudiar la lengua. Esto permitirá ser indiferente, incluso ciego, a toda tentativa por inteligir la propia realidad. Así, podrá llevarse una existencia cotidiana animal, pero bastará con pensar que se sabe francés para suprimir el malestar: se pertenece entonces a otra raza, a esa raza de elegidos que difunden el sublime mensaje. Se podrá ser profesor, y compartir de hecho la degradación sistemática a que la sociedad somete a los maestros de sus hijos, pero, en el fondo, se será ajeno a los problemas del gremio y del propio grupo. Esos problemas son incomprensibles: es que se habla otro lenguaje!
Por eso, el efecto de ese mecanismo alienador sólo será contrarrestado por el estudiante gracias a su propio trabajo: actuando y moldeando la materia de la alienación, siendo no objeto de lo que se estudia —la cultura extranjera (como ocurre cada vez que el profesor se convierte en instrumento de la lengua enseñada) — sino sujeto que se apropia de ella, que la traduce a su propia experiencia en el justo medio en que ésta coincide con la experiencia ajena: en el tránsito de las palabras extranjeras a la lengua materna.
Resulta ya claro, en consecuencia, que lo que habrá de más fecundo en este nuevo estudiante será su trabajo como poeta. Híbrido como habrá tantos en nuestras sociedades dependientes y en sus capas pequeño-burguesas, este estudiante-poeta será pasivamente estudiante y voluntariamente poeta. Pero la unidad personal no sufrirá con esto, sino que desarrollará una particular dinámica. A diferencia del poeta en vías de frustración, que menos poeta es y más se siente esclavizado por sus estudios, Neruda se orientará tranquilamente hacia la poesía y tomará de su calidad de estudiante una cantidad de cosas que pondrá a su servicio. Hemos visto algunas. Queda lo fundamental: el sentimiento de la libertad.
Ser estudiante significa ser socialmente libre. El vínculo del estudiante con la sociedad se llama escolar, académico. Las etimologías delatan: es el recuerda del odo griego en plena sociedad subdesarrollada, es el jardín platónico antes de la mancha original del trabajo. Los centros universitarios casi siempre cobran conciencia de su unidad específica y forman recintos situados en los antípodas de la miseria obrera, pero también aparte del sector institucional. La Universidad, esa patria suprema de los estudiantes, funda así un particular tipo de colectivos: los claustros, los hogares, los barrios, cuyos nombres traslaticios revelan ya su consistencia exógena. A través de ellos —de esos claustros laicos, de estos seudobarrios, de unos cuasihogares— tratan de experimentarse como grupo y de elaborar la ideología vistosa del desinterés, de la alegría, del idealismo. La sociedad se contempla satisfecha en sus estudiantes, los ve pasar con los ojos empañados de emoción; se les perdonan actos que para otros grupos significan la reprobación o el castigo, y aun la muerte.
Frente a la ética de la alegría de sus compañeros, el poeta promoverá todas sus fuerzas al lado de la tristeza. Esta es sólo la orilla opuesta del mismo cauce estudiantil. Las risas despreocupadas mueven allí las aguas; aquí, estas mismas aguas solicitan la delicuescencia interior y una turbia, vibrátil languidez nace en él, como voluntad de todos los días. Por eso se llega a Crepusculario y a los Veinte poemas desde La canción de la fiesta. Es que la tristeza nerudiana debuta con máscara estudiantil. Tal es uno de los factores que estimulan la forma primitiva de ese avasallador sentimiento nerudiano, que de ningún modo es una cualidad innata en el poeta, sino algo producido por su historia singular, por sus circunstancias vitales y por su roce con las cosas y con la sociedad.
Pero, por sobre todo esto, su condición de estudiante l...