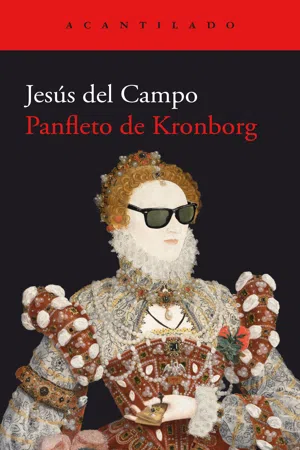![]()
IV
MONTAIGNE SIGUIÓ VIAJANDO
Me fui a Ibiza con Aida. Meterse en el agua del Mediterráneo es una sorpresa para la gente del norte, el agua no está fría. En la playa, un alemán vestido con bufanda, jersey de lana y pantalones blancos remangados hasta las rodillas leía un libro de Hrabal. Quizá era su forma de curarse un resfriado. A su lado, una pelirroja desnuda tomaba el sol.
Aida estaba muy a gusto en Ibiza. Decía que era una isla homérica. Al atardecer, salíamos a pasear entre los pinos y escuchábamos el canto de las cigarras. Leíamos y charlábamos y bebíamos vino blanco bajo el cielo rojizo primero, amoratado después. Por la noche sentías llegar a los fantasmas, por la noche notabas que hubo una relación de familia entre las islas del Mediterráneo tres mil años atrás, y que los viejos rezos de Creta y Sicilia y los viejos temblores de Troya se oyeron también en la costa balear. Por la noche veías lo invisible, te ejercitabas en el placer extraño de evocar misterios. Alquilé un coche y recorrí con Aida carreteras estrechas rodeadas de almendros y olivos que brillaban bajo el sol de verano. Exploramos la isla. La desolación era muy difícil de encontrar y nosotros no la vimos.
España estaba de humor en aquellos días. Durante el tiempo que ha dado en llamarse felipismo, España trataba de dar forma a una esperanza, trataba de consolidar los fundamentos de su democracia renovada y convertirlos en pilares históricos. Había autopistas nuevas, había debate vigoroso, había color. Cuando se hablaba de libertad, no era como si lo hiciera Pinocho. Era como si todos los defectos del pasado fueran cosa del pasado, como si todo lo oscuro hubiera sido circunstancia y no esencia, como si todo lo oscuro hubiera sido una cuestión de estar y no de ser.
Tomamos un taxi a primera hora de la mañana para ir al aeropuerto. Cruzamos un paisaje todavía dormido y que habíamos aprendido a hacer nuestro, nos dolía irnos de allí. Vimos empequeñecerse desde el avión los pinares y las calas; vimos perderse la isla de las cigarras y la desnudez. Una vez en Madrid, fuimos a un garaje donde habíamos guardado el coche de Aida y nos metimos en el tráfico espeso y nervioso de la ciudad mientras escuchábamos la cinta Broken English. La voz ahumada de Marianne Faithfull nos acompañaba a lo largo del Manzanares, pasamos ante el estadio del Atlético de Madrid y seguimos las indicaciones de los carteles azules con letras blancas que nos señalaban cómo ir al noroeste. En unos minutos dejábamos atrás a millones de personas metidas en millones de asuntos prosaicos y acelerados. La mañana se estiraba deprisa y cambiaba de colores. Faithfull ya no estaba esquivando el cortejo de Dylan en un hotel londinense y nosotros peleábamos por conservar el sentimiento adormilado que traíamos de Ibiza; volar en un avión es un ejercicio demasiado rápido para que no tiemble durante unas horas el recuerdo de unos bosques de pinos y unos versos de Homero. Si teníamos que perder esa magia recién abandonada y resignarnos a su olvido, había que reemplazarla con otra distinta en otro lugar.
Antes de mediodía estábamos paseando por los jardines de El Escorial. Buscamos el amparo del monasterio en verano como ya lo habíamos buscado en invierno. Aún medio aturdidos, evitábamos a la gente en el último calor de agosto. El sol de la sierra se estrellaba en el granito del monasterio que mandó construir el rey, y que había costado cinco millones de ducados levantar. A Cervantes le había sido concedida una paga extra de cuatro ducados por haber peleado tan bravamente en Lepanto, tendría que haber peleado más de un millón de batallas para que su coraje valiera un Escorial. Y tendría que haber peleado cinco Lepantos para que ese coraje valiera una paga por patada de avestruz. El monasterio fue una buena inversión y se mantuvo en su sitio; al ser una empresa terrestre, no podía hundirse en la mar y desaparecer. La empresa de la Armada que quiso invadir Inglaterra costó diez millones de ducados y se estrelló contra la suerte de Isabel la protestante, que dio por hecho que su triunfo era señal del favor divino y, por haberse quedado sin dinero, no pudo mandar ropa y comida a los marinos ingleses que morían de tifus y escorbuto en los puertos del canal. Los negocios son los negocios. Cuando aún era princesa y no reina, Felipe II la había visitado en Whitehall y le había regalado un diamante valorado en cuatro mil ducados. Cervantes tendría que haber peleado mil Lepantos para costear el detalle del rey de España con la joven Isabel Tudor, que, por otra parte, no le caía mal del todo. Felipe veía a Isabel con curiosidad. He aquí a esta joven paliducha que no tiene pinta de arrugarse ante nada, pensó el rey. Y con un físico interesante. Flaca y desconfiada y enigmática. Y habla latín.
Caía la tarde cuando llegamos a Segovia. Aparcamos el coche, buscamos hotel, nos metimos en un bar y bebimos vino tinto de la Ribera del Duero.
Walter Raleigh intercambió poemas con Isabel Tudor. Llegó más lejos que el rey Felipe, se tomó con ella más confianzas. Traviesa y bienhumorada, la reina le escribió. Cuanto menos temeroso, más deprisa irás, dice al final de su poema. Suena tan audaz como la decisión de pintar de naranja las crines y las colas de sus caballos. La reina y el navegante vivían en una isla sacudida por el vértigo de haberse alejado de Roma y haber forjado su propia religión, la sombra del hacha en la Torre convivía con el olor a pescado podrido en los muelles y con la alegría de los madrigales en los jardines. A Isabel y a Raleigh les gustaba su país. Les gustaban las calles y las bromas de Londres, les gustaban las barberías de Londres en las que los clientes solían tocar el laúd mientras esperaban a que el barbero les afeitara. Más deprisa irás, Raleigh. Más cerca estarás de hacer posible que esos cuatro chicos de Liverpool se pongan a tocar canciones estridentes en una azotea que algún día se alzará no lejos de aquí, cuando las calles de Londres tengan otra pinta y sean recorridas por vehículos más aparatosos que ese famoso carruaje mío del que tiran caballos húngaros de crines color naranja. Sí, me apeteció pintarlos, eso es todo. No hablemos de eso ahora, hablemos de las calles. Hay algo de cruel en las calles, Walter. Hay esa maldita herida del tiempo. Las calles van cambiando de decoración a medida que se transforman los ropajes de quienes las pueblan, pero sobreviven a la gente y siguen incrustadas en los mapas, y un día, Walter, esas calles cambian de nombre y resulta que ya nadie se acuerda de las sombras que bebieron una cerveza o buscaron un abrazo allí, donde ahora viven otros. En las calles se van relevando los humanos. Todo pasa porque antes pasó algo que lo anticipó y lo hizo posible, Walter. Si no entendemos eso, no entendemos nada. La historia es una torre de naipes que se van acumulando uno sobre otro, juguemos nosotros el nuestro ahora que es nuestro turno de vivir. Es nuestro momento. El mundo es grande, lo exploramos con codicia, bebemos cerveza espumosa y vino color sangre de buey. Nos gusta lo que vemos. Fuera de Inglaterra vemos el mar inmenso que sabemos domar y en el que asaltamos de manera indecente los tesoros del rey de España, ese rey que una vez me dio un diamante y que me pareció muy serio y muy observador. El gran robo que le hacemos de sus oros y sus platas tiene importancia moral; nos esforzaremos porque el mundo del futuro, al ver nuestras piraterías, nos tenga más por aventureros que por ladrones. De eso se trata, Walter, fíjate bien en lo que te estoy diciendo. Se trata de no perder el canon de la bondad en ninguna circunstancia y de entrar en la historia como los más justos. Se trata de arrinconar al adversario y convertirlo en malo. Hacemos alta política, Walter, peleamos por el futuro. Por eso pirateamos, con impudicia que sabemos convertir en perdonable, el gran mar que nos rodea y nos protege y nos da carácter. Lo hacemos para que el futuro nos dé la razón. Y dentro de Inglaterra hay un poco de todo, claro. Dentro de Inglaterra vemos ceremonias y rasos, vemos boñigas de caballo y tejados picudos, vemos colinas boscosas y calles azotadas por la lluvia. Soportamos el frío y la oscuridad del invierno con buen ánimo, siempre termina por llegar el gran momento de decir here comes the sun.
George Harrison estaba en el jardín de la casa de Eric Clapton cuando escribió «Here Comes the Sun». Buscaba alejarse de ruidos indeseados. Los Beatles tenían muchas reuniones con gente que hablaba de dinero, la inocencia de sus inicios ya se había declarado insostenible por definición. Era como si Adán y Eva hubieran grabado un disco en el Paraíso y ahora tuvieran que salir de gira por los alrededores de Mesopotamia y explicar en rueda de prensa qué pensaban del mundo moderno, qué coche descapotable se iban a comprar, a qué internado escocés pensaban mandar a Caín y Abel, qué se sentía al meditar en el Ganges. Esto es demasiado, dijeron Adán y Eva, no nos habíamos dado cuenta de que estábamos vestidos. Socorro. Conservemos la inocencia. Pongamos una tienda en Carnaby Street, nuestros clientes se sentarán en el suelo, dirán ommmmmm con los ojos cerrados y le desearán paz y felicidad al planeta entero. Sí, sí, entero, sin excepciones, no haremos trampa. Eva llevará audaces minifaldas color crema, yo venderé antigüedades. Colmillos de elefante indio, relojes de los bisabuelos de Guillermo Tell, poemas de amor de la reina Isabel a su amigo navegante, ese que recorrió el Orinoco armado con un trabuco para que hubiera guitarras eléctricas en Londres, y claro que sé muy bien que todo pasa porque algo anterior lo hizo posible, lo aprendí justo después del pecado original. Y también sé que a las mujeres como Isabel y Eva les gustan los hombres con carácter. Los hombres que no tienen miedo y van deprisa. Los hombres inquietos que salen a conocer el mundo. Pero si hablo de eso, Eva me mira raro. Naciste en un Paraíso, me dice, no te quejes. Pronto llegarán los años setenta y esto será un caos, la gente cometerá excesos para ganar dinero, nos pondrán un McDonald’s a la puerta de casa y el olor de la marihuana nepalí llegará hasta las alambradas del jardín en el que te gusta escuchar Radio Babel cuando cae la tarde, cuando se pone el sol. Llegarán los años setenta y ya no habrá más inocencia y la revolución pop habrá fracasado. La gente se meterá por la nariz un derivado de aquellas hojas de coca que tanto llamaron la atención de los españoles cuando exploraron selvas, la gente se ufanará de estar muy ocupada y no tener tiempo. La vida es así, Adán. Los experimentos utópicos llevan dentro el germen de su autodestrucción. Todo revolucionario que se precie sabe eso. Vamos, Adán. No pienses tanto. Let it be. Disfruta de este mundo, disfruta de esta nueva libertad nuestra de pecadores absueltos. Hay libertad en el orden, Adán, ya sabes lo que dice la gente de la libertad. Ya sabes lo que dice Bob Dylan de la libertad. Hazme caso. Let it be.
El general Franco también está en la lista de Bob Dylan. Franco es otro de esos personajes que, según la pregunta desafiante de Dylan, podría haber dicho que todos debemos estar dispuestos a morir por la libertad. Los españoles hablan de Franco como si les hubiera caído de otro planeta. Como si fuera una plaga llegada del espacio exterior y antes inimaginable. Como si Goya nunca hubiera pintado a dos hombres dándose garrotazos, como si Valle-Inclán se hubiera sacado el esperpento de la manga de su brazo tullido sin tener delante nada que retratar. Como si las calles del Madrid de los nineteen thirties hubieran estado siempre pobladas de atónitas Alicias que decían uy, hay que ver qué sitio éste tan libre de todo mal, aquí se está realmente mejor que en Wonderland. Como si nadie en España admitiera que cuando algo pasa es porque otro algo anterior lo hizo posible, como si nadie supiera que el rey Felipe se tuvo que vestir de brocado porque su madre era portuguesa, y que Pink Floyd lanzó un disco sobre la luna porque Walter Raleigh se armó con un trabuco. Y que Dylan compuso «Memphis Blues Again» porque François Villon estuvo a punto de ser ahorcado. Y que Cyrano se batía en duelo porque Alonso Quijano había salido a cabalgar por los campos de la Mancha.
Sabedor de lo que aquella pelea a garrotazos significaba, Goya se desesperó. España se declara comprensiva con sus desesperados a posteriori. Es su perverso y secreto placer. Al país taurino le gusta la grandeza humillada del toro vencido. Le gusta ese clímax surgido de la caída de la excelencia ajena. Francia encierra la ferocidad en el altar sagrado de su revolución, la custodia como una sustancia que no se debe sacar al exterior más que en auténticas emergencias. España la necesita para entretenerse. Francia se asusta ante la crueldad. España no. Y Goya se exilió en Francia, que perseveraba así en la consolidación de un astuto logro histórico del que blasonaría en el futuro. No lo has hecho bien, vecina, tus hijos ilustres vienen a mi casa a descansar del agotamiento que les provocas. Nunca te recuperaste de tu gran crisis, vecina, no te diré que lo siento. Sigue así, que te conozco; ya me irás enviando más cromos en blanco y negro de andaluces de Jaén.
Y Franco fue, además de personaje citado por Dylan, un protagonista de la guerra civil española. Así como los norteamericanos derrotaron a los ingleses en su revolución, y los franceses al Antiguo Régimen en la suya, los españoles echan de menos tener un derrotado a mano y convierten la guerra civil en algo parecido a un mito fundacional. Franco se convierte de esa forma en un personaje demasiado importante. De manera especial desde la llegada del populismo, la guerra civil es para los españoles el wéstern en el que escarban en busca de épica constructiva, de cimiento común. Muchos políticos españoles buscan a Franco para orientarse. Incapaces de ver el todo, se reconocen en la otra mitad.
Isabel Tudor es buscada por otra gente no menos torpe. En una película de tres al cuarto que intenta contar su vida, el personaje que caricaturiza al rey de España la llama zorra cuando va sentado en su carruaje. Zorra, dice un rey Felipe muy enfadado al pensar en Isabel. Pueden estar tranquilos los defensores de la estupidez, el cine está dispuesto a echarles una mano en su lucha y por eso les manda películas como ésta, tan miope además. Degradar al adversario tildándole de meapilas y malhablado es una forma de reducir los propios méritos. Si el rey de España fue verdaderamente tan tonto, desbaratar una empresa suya debería constar en la historia inglesa como un hecho irrelevante, una facilidad. Este tonto sureño y proclive al insulto intentó invadirnos, lo que hicimos no tiene importancia, porque nosotros somos muy listos y hablamos como hay que hablar. Ésa debería ser la negación del pensamiento grotesco reflejado en la película. Necesitar una mentira para rebajar al adversario es un signo de inseguridad. Quizá no somos tan nobles y hermosos, piensan quienes fabrican la mentira; quizá conviene que hagamos al otro rotundamente feo y necio para que no queden dudas de que tuvimos la razón y la seguimos teniendo.
Si la Torre de Londres hubiera estado en Madrid, las cosas serían distintas. Si la Torre de Madrid hubiera servido de cárcel y patíbulo como la Torre de Londres lo hizo en su día, ahora tendría una fama siniestra. La industria audiovisual mundial habría fabricado unas cuantas películas históricas, tan graciosas como la de Isabel Tudor y consagradas al arte de la caricatura antiespañola. La Torre de Madrid sería, en la insustancialidad de los dogmas contemporáneos, un monumento de la crueldad hispánica, y no un símbolo saludable de cohesión nacional. Y si los españoles no malgastaran su energía hurgando en el dolor de los nineteen thirties, sabrían construirse sus propias imágenes y mostrar lo mejor de sí mismos. Sabrían defenderse de esa hispanofobia de campanario que hace del rey Felipe un personaje hilarante en la película que enmascara, en estos tiempos de vehemente predicación antirracista, un desprecio racial. No todo es afán pedagógico, desde luego; las películas penosas también sirven para hacer más rico a quien nos las vende. Es menos rentable defender la belleza que engordar la credulidad.
Por otra parte, está bien documentado que Felipe II practicaba un severo control de su persona y se distinguía por la mesura de su lenguaje. Y también lo está que la reina Isabel, en cambio, sí tenía el temperamento geniudo y la lengua rápida; en sus labios quedarían muy creíbles insultos como el que profiere en la película un rey de España de caricatura. Ya no hay ejecuciones en las calles, pero la estupidez muestra su vigor en los dogmas contemporáneos. En los supermercados soportamos el bombardeo de música degradante; en el cine, un guión estrafalario desprecia las verdades de la historia. Ése es el atraso en el que vivimos, el anacronismo que nos hace risibles ante el futuro.
Walter Raleigh leyó a Montaigne en la Torre de Londres. Metido en prisión tras un cambio de suerte, el antaño viajero tenía que adaptarse a las nuevas circunstancias; en la Torre, además de otros inconvenientes, no había manera de poner el trasero sobre la silla de montar. Y así, antes de que la abuela de la cándida Eréndira dijera de él que llegó a Guayana con un trabuco de matar caníbales, Walter Raleigh leía lo que Montaigne dejó escrito sobre los caníbales. Montaigne no aconsejó llevar trabuco al visitarlos. Las ventajas de las armas de fuego eran discutidas en los tiempos de Montaigne porque los hombres necesitan discutir las ventajas e inconvenientes de sus nuevos inventos; esa necesidad de legislación es permanente. Los hombres no paran de inventar cosas cuya utilidad discuten otros hombres a medida que el invento se va haciendo popular. Los humanos discuten de forma más o menos inadvertida los cambios del mundo. Quienes comentan en un bar las dificultades que tienen para manejar su nuevo teléfono móvil están haciendo ahora historia como quienes, hace siglos, discutían si era propio de caballeros matar a alguien de un tiro y no de una estocada. Unos y otros hacen lo mismo; están hablando de novedades y aprendizajes. Las conversaciones humanas están impregnadas de trascendencia temporal; lo que se dice es una huella dactilar del tiempo que se vive. No, Robin, no estoy bien, le había dicho Isabel Tudor a su pariente sir Robert Carey cuando él la fue a saludar. Enfermaba la reina que tanto había visto, esa frase suya anunciaba un gran cambio. Isabel murió pocos días después, en Inglaterra se extinguió una dinastía que daba paso a otra y los ingleses lo aceptaron. Walter Raleigh desconfiaba de ese cambio, desconfiaba de los Estuardo como añoraba a los Tudor. No todo el mundo sintió por igual la desaparición de la reina, desde luego. Nos ha hecho rabiar tanto en su muerte como en su vida, le escribió Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma en una de sus cartas. El rabiar de la muerte del que habla Isabel Clara Eugenia se refiere a la tardanza que hubo en saber la noticia del luto inglés con certeza; el rabiar de la vida es fácil de deducir. Walter Raleigh, que también había hecho rabiar al poder de España, supo que el cambio dinástico no era bueno para él. Había recibido poemas de esa reina Tudor que le quería bien, había caminado vestido de negro en el funeral de esa reina como capitán de su guardia. Walter Raleigh vio la desolación que se le acercaba y quiso explorarla libre del miedo que la reina le aconsejó no tener, tan libre de mi...