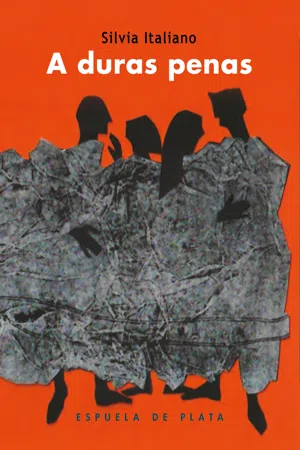![]()
La sangre es el cuerpo. Esa era la única conclusión posible. A veces, al final de un intrincado dédalo de preguntas y respuestas, lo que menos esperábamos surge como evidente.
El tipo llevaba más de una hora hablando con la pasión de un predicador. Tenía un físico impresionante y una masa muscular que exigía entrenamiento y constancia. Sus cuerdas vocales también estaban entrenadas, ni siquiera había tocado la jarra de agua. A mí, de solo escucharlo, se me había secado la boca, y pronto se me secaría el cerebro, su discurso me aburría. Si hubiera podido irme… Por desgracia me había sentado en el centro de una fila. Peña, a mi lado y protegido por los anteojos de sol que no se sacaba desde hacía un par de días por una conjuntivitis aguda, se había quedado dormido, resoplaba y cabeceaba.
Habíamos ido a la conferencia sobre peritaje judicial por recomendación del director de la Agencia. Maldita la hora. Por suerte el tormento tocaba a su fin.
—La pregunta que se hizo nuestro inspector de Scotland Yard fue simple, «¿puede alguien seguir vivo si ha perdido tanta sangre?». Obviamente, no. Entonces, a pesar de que el cadáver no había aparecido, la cantidad de sangre derramada en el lugar del crimen era prueba de que la víctima había muerto. Cuando lo llamaron a declarar, el inspector dijo: «La sangre es el cuerpo». Y el jurado condenó.
Los aplausos retumbaron como disparos en esa sala de club social de barrio con mala acústica y atestada de gente, en su mayoría expolicías, actuales detectives o personal de seguridad, todos bien trajeados, corpulentos, pelo corto o cabeza rapada, como el orador, que sonreía satisfecho haciendo leves reverencias con su bocha calva. Peña dio un respingo. ¿Me perdí algo importante, pibe?, preguntó después de un bostezo. Si cometés un asesinato tratá de que no sea muy sangriento, dije. Le hice la venia y un guiño a modo de saludo, y me apresuré a salir antes de que se produjera la avalancha hacia las mesas de buffet instaladas en el vestíbulo.
Al poner el pie en la calle, me sorprendí. ¿Dónde estaba? En la Reina del Plata, por supuesto. Inconfundible el zarpazo húmedo. La meseta castellana es seca, el frío y el calor no se sienten de la misma manera. Acá, la atmósfera está cargada, y el aire, ni bien sale del mar, se lanza sobre la ciudad y la lame con una lengua viscosa. Habían pasado varios meses desde el regreso, tendría que haberme hecho a la idea de que estaba de nuevo en Buenos Aires. Y no. La ciudad seguía resultándome extraña y varias veces al día tenía la sensación de que un mago, con un chasquear de los dedos, me había sacado de la realidad y me hacía vivir una ilusión en medio de un decorado de cartón piedra. Aunque si al salir a la calle me hubiera encontrado en Madrid, también me habría sorprendido. El corolario era que mi cuerpo estaba acá –siempre está acá, no le queda más remedio– y mi alma o mi conciencia o mi espíritu, como quiera llamarse esa parte del animal humano con tendencia frenética a independizarse del cuerpo, se iba de acá para allá a su antojo, guiada por una brújula averiada, que unas veces apuntaba al norte y otras apuntaba al sur.
Según mi reloj, acá, eran las siete. En Madrid, las tres. Estaban comiendo, la mayoría empezando apenas a comer, y seguro hacía un tiempo perfecto. A esta altura de marzo la temperatura suele oscilar entre los dieciocho y los veinte grados. Yo, en cambio, soportaba cerca de treinta, una humedad del noventa por ciento, y mejor no consultar el barómetro. Llevaba la camisa empapada en la cintura y los sobacos, y me corrían gotas de sudor por la cara. Necesitaba una buena ducha antes de ir a cenar con Estela y Germán Balmes, a quienes no veíamos desde hacía diez años. A pesar del calor, apuré el paso. Paula me estaría esperando.
En las últimas semanas Paula andaba rara, irascible, arisca. Una gata salvaje. No era la de antes. Uno no se da cuenta de las pruebas de amor que está dando el otro hasta que desaparecen. Solo entonces comprendemos lo que cada gesto significaba. ¿Perdido para siempre? Por el momento, Paula había logrado que la sola idea de volver a casa y el tête-à-tête con ella no me causaran alegría. Más bien tristeza. No una tristeza profunda que carcome desde adentro, una menos feroz, más fácil de soportar, como la que se siente al final de un largo invierno sin sol, que puede liquidarse con unas vacaciones en la playa. Vacaciones en la playa… Ojalá hubiera podido pagármelas y alejarme de ese foco infeccioso que se empezaba a gestar… Pero no. De ahí en más el azar se iría transformando imperceptiblemente en destino con mi cándida ayuda.
Paula estaba en el dormitorio, delante del espejo, probándose ropa. Hola mi amor, un pellizco en el culo y me metí en el baño. A veces una ducha es la felicidad total. Pobres desgraciados los que no tienen agua. Se me cruzó ese pensamiento, sentí la delicia del agua en la cara y el cuerpo y me compadecí de los que no tienen ni siquiera para beber, pero sufren los estragos de los millones de botellas de plástico esparcidas por el mundo. Pensamiento premonitorio.
Me había duchado, afeitado y vestido –pantalón de hilo beige y camisa blanca porque hacía demasiado calor para los vaqueros–, me había tomado una cerveza y había consultado mis mails, y Paula seguía probándose ropa. Parecía tener la intención de probarse el placar entero. Y varias veces. Sentado en el borde de la cama, la observaba. Se puso el vestido negro, se miró al espejo, de frente, de perfil, no, no le gustaba, se lo quitó, se puso el pantalón azul con la blusa blanca, y tampoco, se los quitó y se puso un vestido estampado y así, uno tras otro, vestidos, polleras, pantalones, blusas. En todos los años que llevábamos juntos nunca había visto a Paula comportarse así. No recordaba tampoco a Sandra luchando con semejante indecisión antes de elegir lo que se pondría. La impaciencia empezó a roerme. Eran las nueve menos cuarto y se nos estaba haciendo tarde. Encendí un cigarrillo, di una profunda calada y lancé el humo haciendo arandelas. Paula no soportaba que fumara dentro de la casa, menos aun en el dormitorio, pero yo ya había juntado demasiada bronca y la transgresión era una buena válvula de escape. Con tanto vestirse y desvestirse y tanto contoneo, la muy guacha había logrado que se me parara. Las bocanadas de humo y el gusto agrio de la nicotina me ayudaban a sobrellevar la frustración. Unos meses atrás, no me habría retenido, me habría acercado despacito, le habría mordisqueado y lamido el cuello como a ella le gusta, habríamos rodado los dos por el suelo entrelazados, mala suerte si llegábamos tarde a la cita. Ahora, cordón sanitario, prohibido el contacto. Primero, por una llaguita en el útero, después, una historia de candidiasis, últimamente, cualquier excusa era buena, se despeinaba, tenía hambre o había comido demasiado.
—Paula, ¿qué carajo te pasa?, ¿se puede saber qué hacés? Mirame a mí como voy, no es una fiesta en el Palace, es una cena con amigos –estallé.
En tono casi plañidero contestó–: ¿Pero vos viste mi placar? Todas mierdas pasadas de moda. Estela seguro viene superproducida. Y yo, ¿qué?
Las mujeres se visten para las mujeres. Lo oí decir muchas veces y siempre pensé que era un tópico. Resulta que no. Por otro lado, Estela era la mejor amiga de Sandra, así que a primera hora del día siguiente Sandrita sabría con lujo de detalles cómo iba vestida Paula. Me dio pena. Suavicé el tono.
—Incluso en chándal estás preciosa, muñeca. Estela va a cumplir cincuenta pirulos y vos tenés treinta y tres. La pobre, me la imagino, papada, patas de gallo, ojeras, michelines, celulitis, piel fláccida.
—Sí, claro, ¿quién da más? –dijo ella.
—¿Más? ¿Querés más? Cornuda –dije poniendo énfasis en la palabra–. Seguro que Germán le mete los cuernos. –Paula giró la cabeza de golpe, como si hubiera recibido una pedrada en la nuca. Lo que yo había dicho no era malicioso, era lo más probable. Germán Balmes siempre fue un mujeriego y llevaba casado con Estela más de veinte años. Por supuesto habría otra mina. O varias. –Tenemos cita con un viejo verde y una jovata cornuda, dale, ponete cualquier cosa y vamos –dije. No fue la respuesta acertada. Paula se mordió los labios y los ojos se le transformaron en lanzallamas.
—Sos un monstruo –dijo en un murmullo, después gritó–: Ahora no voy, me quedo en casa. ¿Por qué voy a cenar con un viejo verde y una cornuda? Andá vos solo, al fin y al cabo son tus amigos.
Por unos segundos la idea me pareció tentadora: voy solo y digo que Paula está enferma, comió algo que le sentó mal. Aunque mejor no, porque si Paula no venía, después podría pensar que Estela y yo habíamos pasado la noche hablando de Sandra y dado su humor antojadizo de los últimos tiempos, eso podía tener consecuencias nefastas. Respiré hondo y en un tono de voz calmo, sereno, como si tratara de disuadirla de arrojarse al vacío, le dije que también eran amigos suyos, que le haría bien salir y ver otra gente, que el restorán era muy bueno y le gustaría. Al final le supliqué: por favor vestite y salgamos, te lo ruego, Paulita.
Furiosa, tomó el vestido blanco que estaba sobre la cama, de dos zancadas se metió en el baño y se encerró dando un portazo ambiguo: demasiado fuerte para ser un simple gesto impetuoso, un poco débil para ser la transmutación de una cachetada.
Noche demasiado calurosa para mediados de marzo. Estaba harto de esa atmósfera húmeda y pegajosa, ansiaba la llegada de abril, el mes más cruel, que en otras latitudes hace brotar lilas de la tierra muerta y en estas mata las hojas.
Habían pasado casi diez años desde que nos despedimos de Estela y Germán en La Biela, una noche parecida a esa, quizá menos pesada y sofocante. Imposible poner tantos días, horas, minutos entre aquella despedida y este reencuentro. ¿El tiempo un receptáculo vacío y homogéneo que nos transporta? Absurdo. Si en vez de vivir en un planeta que gira alrededor del sol, produciendo intervalos de luz y de oscuridad cada veinticuatro horas y diferentes estaciones, habitáramos un cuerpo celeste con un recorrido rectilíneo, si las plantas no reverdecieran todas las primaveras y se marchitaran todos los otoños, si los frutos no nacieran y maduraran con regularidad, si no tuviéramos que sincronizarnos con un universo empecinado en el ciclo y la repetición, ¿cómo sería el tiempo? Más fácil pensar en el transcurrir indivisible, sin medida preestablecida, un tiempo alargado por el sufrimiento, acortado por la alegría y marcado por el deterioro inexorable de las células del cuerpo. Diez años no son nada o son una eternidad. En ese limbo en el que flotaba desde el regreso a Buenos Aires, en ese no estar ni acá ni allá, o estar acá y allá al mismo tiempo, había momentos en los que sentía que me había ausentado un siglo y en el intervalo la ciudad se había metamorfoseado al punto de resultarme irreconocible, y había momentos en los que tenía la impresión de que nunca me había ido y todo seguía igual. Y esa esquizofrenia, ese desdoblamiento, la constante contracción y expansión del tiempo, la sucesión del extrañamiento y la familiaridad no me molestaban, al contrario, les daban mayor densidad a mis días.
Caminábamos los dos en silencio por Soler hacia el restorán donde teníamos cita con los Balmes. Ese barrio donde Borges buscaba atardeceres, arrabales y desdicha, albergaba ahora el último grito de la moda, bares y restoranes sofisticados y multitudes de turistas. Me sentí en terra ignota, un extranjero más en Palermo Soho.
—¿Cómo tengo el pelo? –preguntó Paula, y me clavó el puñal de la culpa–: Me hiciste salir a las disparadas y no pude secármelo bien, con esta humedad debo parecer una bruja.
Tres horas poniéndose y sacándose ropa no es lo que se suele entender por «salir a las disparadas». Lo pensé nada más.
—Estás a punto de caramelo, preciosa, ¿no ves cómo te miran? –dije. En realidad no tenía la menor idea del efecto que Paula causaba en los transeúntes, pero era muy probable que la miraran.
Germán y Estela habían llegado temprano y esperaban en la barra, manteniendo una animada conversación con un d...