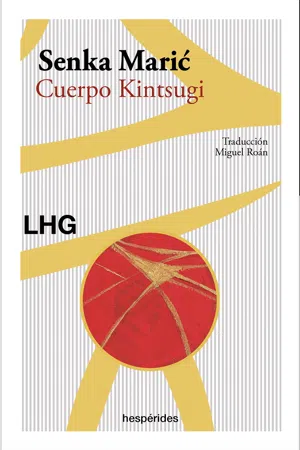![]()
(QA)
La quimioterapia adyuvante (QA) se recomienda en el tratamiento de pacientes con tumores positivos con HER 2, tumores triple negativos y pacientes con ganglios linfáticos positivos. En el grupo de pacientes ER-positivos y HER2-negativos, la decisión de utilizar QA debe tomarse en función de otros factores de riesgo y teniendo en cuenta los beneficios / perjuicios de la QA. Se pueden administrar protocolos de antraciclina (FEC, FAC 6 ciclos) a todos los pacientes, especialmente recomendado para pacientes HER2 positivos. Antes de la administración de antraciclinas, realice una ecografía del corazón con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se recomiendan taxanos (protocolo AC-T) para pacientes de alto riesgo. Los protocolos con mayor densidad de dosis (dosis densa): protocolo AC-T (AC quincenal y T a intervalos semanales) se recomiendan para pacientes más jóvenes. Los protocolos sin antraciclina (CMF) se pueden administrar a pacientes de edad avanzada y pacientes con disfunción cardíaca.
En la habitación hay seis camas y ocho sillas. Te vestiste muy bien. Te maquillaste. Estás decidida a pasar por todo con una sonrisa. Se desmejoró un poco durante las dos horas que pasaste en la sala de espera. Luego con un especialista. Luego al médico. Entonces te pesaron. Finalmente estás en esa habitación. Tus ojos son grandes y se tragan ese mundo. La respiración es rápida y superficial. Tenaz, conservas una sonrisa cansada. La mayoría de las camas y sillas están ocupadas. Te miran desde ellas unos ojos vacíos e indiferentes desde unas cabezas calvas, cubiertas de sombreros, bufandas y pelucas. Piensas: pobres, pobres, enfermos. Como si no fueras uno de ellos. Una sonrisa es un calambre que empieza a doler.
«No sonreirás así por mucho tiempo».
«¡Lo haré, sonreiré todo el tiempo!».
«¡Ya veremos!».
«¡Bueno, ya verás!».
Lo decís todo con las miradas. Dicen todo esto para ponértelo más fácil. Insistes en que no hace falta, que eres más fuerte.
Tienes que ir a la cama. No puedes sentarte. Las enfermeras intentan parecer alegres. Las cinco se reunieron a tu alrededor. Os reís a carcajadas. Hay una pequeña fiesta alrededor de tu cama. La primera fiesta de la quimioterapia. En la cama, junto a tu pierna, apilaron una docena de jeringas. Olivera toma tu brazo izquierdo. A la derecha, debido a los ganglios linfáticos extirpados, no se puede hacer nada. Está buscando una vena. Las venas todavía están relativamente bien. Inserta la cánula desde el principio. Explica lo que hará. Te dice el orden: Premedicación. Bolsa fisiológica. Quimioterapia AC. Fisiología de nuevo. Eso es todo. La primera de cuatro AC, una cada tres semanas. Siguen doce Taxol, una cada semana. AC + T. Protocolo estándar. Contigo no hay nada especial.
El AC es un líquido rojo. Después no podrás soportar el color rojo. El AC está en la bolsa. Fue traído por una enfermera con guantes de goma. Lo colgó en un soporte junto a la cama. Las gotas rojas fluyen por el tubo de plástico. Entran en tu brazo lentamente. No deberías sentir nada, pero hay una dislocación vaga, como si una parte estuviera saliendo del cuerpo, por un centímetro, casi nada, cruzando el margen. La terapia de instilación dura aproximadamente una hora y media, tal vez más. Abres el libro y lees. Las letras bailan ante tus ojos, las palabras no tienen sentido, las frases te asfixian, se superponen unas a otras. No te rindes. Las palabras, incluso sin sentido, son tu hogar, con ellas matas el miedo.
Cuando llegas a casa, esperarás a que comience, decidida a ser más fuerte. Ni siquiera lo sentirás, te estás diciendo a ti misma. Es necesario mantener el cuerpo en movimiento. Necesitas beber mucha agua para eliminar esa rojez de tu cuerpo. Llenas de agua corriente una botella grande de agua con gas para poder medir la cantidad y te la bebes. Llamas a tus amigos por teléfono y les dices lo bien que estás. Cómo no sientes nada. No les hablas del miedo. No se encuentra entre los síntomas relevantes del día. Coges una esterilla, la pones en el suelo y haces yoga durante la siguiente hora. Estiras tu cuerpo. Le convences de que es más fuerte que cualquier otra cosa. Una bolsa de líquido rojo no se puede medir con su fuerza. Terminaste el yoga a las siete de la tarde. Entonces comienza. Como un golpe repentino en el estómago y el suelo se mueve bajo tus pies.
Las náuseas comenzaron esa misma noche. Las pastillas que te dieron no ayudaron. El mundo se tambaleaba. Los colores se derritieron. La realidad se descompuso. El estómago está inquieto, quiere escapar del cuerpo. Sabes que estás en el salón, en tu casa. Ahí están tus muebles. Las ventanas con tu mirada. El sofá todavía es verde. La cocina blanca. Todo está en su sitio, solo los ojos pierden el enfoque. El intestino parece como que quiere salir. El cuerpo se retorcía. Respirar. Mantienes los ojos abiertos para no hundirte, pero te deslizas hacia algún lugar profundo. Habitas dos mundos al mismo tiempo. El mundo de tu casa, con sus contornos y olores familiares, el espacio por el que desfilan tus hijos, la madre que te hace comer, aunque no puedas abrir la boca. Y el mundo que, como un dibujo en una lámina transparente, es transferido a través de la realidad. Solo hay negro y rojo. Estás perdida en un hotel enorme. No puedes contar los pisos, aunque lo intentes. Algunos de ellos no tienen paredes exteriores, solo interiores, y afuera está oscuro. Estás buscando tu habitación. Habitación número 303, lo sabes. Por alguna razón, eso es lo único que sabes. Durante los próximos cuatro días en ese mundo, en ese caos rojo y negro, intentas encontrar tu habitación. Los pasillos están atestados de personas a las que les faltan diferentes partes del cuerpo. Apenas logras atravesar la multitud. Apenas puedes pronunciar una palabra en una conversación con tu hija, que ahora está sentada a tu lado en ese sofá verde. Estás cansada de despejar el camino entre estos cuerpos. De ti misma. Lo único que deseas es entrar al baño, calmar el cuerpo bajo un chorro de agua tibia. Tu habitación se mueve. Estas personas comienzan a parecer células que se dividen demasiado rápido. Apenas puedes respirar. Empujas. Te abres camino a través de ellas, cuatro días. Mientras estás despierta y mientras duermes, buscas la salida.
Dos semanas después de la terapia, tu cabello comienza a caerse. Se volvió rígido, extraño, muerto, luego comenzó a brotar de tu cabeza, afilado y pesado. Hace un mes, te lo cortaste a lo paje. Te duele la raíz. Tantas otras cosas ya te lastiman, que este dolor te supera. Es el treinta y uno de diciembre. Vas a la peluquería. Otras mujeres se atusan el pelo para las festividades del Año Nuevo. Tu cabello cae al suelo. Es corto, rapado a un centímetro. Al anochecer empezará a llover aún más. Te pones el sombrero. Aguantarás dos días más, la transmigración de ti misma, tu propia desintegración. Luego te encierras en el baño. Invitas a los niños. Les dices que va a ser divertido. Glorificarás la calvicie. La celebración de un cráneo liso. Un desfile por la depilación de larga duración. No les hace gracia. No quieren entrar contigo. Ser cómplice de otro paso más en tu transformación, la travesía hacia la irreconocibilidad.
Tomas la máquina. Recorres tu cabeza. Con cada mechón que cae, recuperas una parte perdida y substraída de ti misma. Coges una maquinilla, grande, masculina, con cinco cuchillas. Con ella orbitas tu cabeza, escondida bajo una gruesa capa de espuma de afeitar. No piensas nada. Esa cabeza calva es tu elección. Eres libre. Te maquillas. Te pones pendientes grandes. Te miras en el espejo. Crees que eres hermosa.
¡Que te jodan, cáncer! —eso le dices.
Para las heridas en el área vaginal del cuerpo, llenar un cuarto de la pila con agua tibia. Verter sal marina en el agua, en una proporción tal que el agua tenga un sabor salado. Sentarse en la bañera de modo que sus rodillas toquen su pecho o las piernas extendidas sobre el borde de la bañera. Permanezca en el baño durante al menos veinte minutos. Dos veces al día.
Prefieres la primera variante. De esa forma, no tendrás que apoyar la espalda en una bañera fría. Entonces, al menos a primera vista, parece que elegiste la postura tú misma, deliberada y voluntariamente. Que quieres sentarte ahí.
Dos veces veinte son cuarenta minutos. Cuarenta minutos de estar sentada en la pila, en agua poco profunda. Abrazas los pies descalzos. Mantienes la cabeza sobre las rodillas. No crees que importe. Que no sea insoportable. Que las últimas gotas de secretos de tu cuerpo no se filtren por ese trasero calado.
Solo ocho minutos más, ¡y listo! ¡No pienses! Esa es solo una de las cosas que tienes que hacer. ¡Sé feliz! ¡No duele mientras cagas! ¿Qué harás entonces? ¿Qué harás entonces? ¿Imagina cómo sería para ti entonces? ¡Imagina! ¡Sé feliz!
Para aprovechar al máximo el tiempo, dos veces durante veinte minutos, ¿por qué no tratar al mismo tiempo las llagas en la boca? En la tinaja llevas una jarra de agua en la que has vertido sal y soda. Te llenas la boca y enjuagas. ¡Quizás ahora me estoy convirtiendo en un pez! —piensas. Toda esa sal y agua. Pero solo cubre tus piernas y te llena la boca. ¡Quizás me convierta en una sirena! ¡Una verdadera sirena! En lugar de piernas, tendrás una cola, escamas plateadas que brillan en la oscuridad. Cantarás al son de una sirena. Barcos varados. Enloquecer a los marineros con las contracciones de tu cuerpo perfecto. Tú —eterna. Tú, mujer —un pez1. Con el trasero sumergido en cuarenta centímetros de agua salada, preparada para la metamorfosis.
Después de dos días quieres darte por vencida. Las heridas todavía duelen. Tienes miedo de lo que pasará si se extienden. Apenas puedes tranquilizarte con la idea de que tu membrana mucosa se esté agrietando. Por sí misma. Implosión silenciosa. Las gotas invisibles de quimioterapia circulan por el cuerpo, destruyéndolo lentamente. ¡No lo pienses! ¡Piensa en cómo te curan! ¡Cómo te ayudan! ¡Sé feliz! No soportas el silencio del baño. Tu reflejo borroso en el cristal de la ducha. El cuerpo blanco encorvado sin un solo pelo.
Entonces, ahora viertes el baño de sal en un recipiente redondo grande. Lo colocas en las escaleras que separan el salón de la cocina. En los escalones, frente al televisor en el que pretendes mirar, matar el tiempo, los minutos que, como resina, se filtran lenta e implacablemente. Te quitas la ropa de la parte inferior del cuerpo. Les gritas a los niños que no entren al salón. Te envuelves en una manta y te reclinas lentamente en la tinaja.
Pero olvidaste incluir la masa en esta ecuación. El agua se desborda. Gotea por las escaleras. Fluye sobre el parqué. Estas atorada. Te queda solo llamar a los niños. Uno sostiene la palangana, el otro a ti. Te apartan. Traen toallas, las tiran al suelo. Vuestro salón es una playa sorprendida por las olas. Colorida, hermosa y húmeda. Os reís. Con la risa, como una olla a presión, expulsáis el miedo.
La comida es tu enemiga. Un mal necesario al que resistes. El olor resulta pesado, la textura nunca lo suficientemente soportable para tu paladar. La abuela siempre se preocupa por eso. ¿Cómo no puedes comer? No comes nada. Qué delgada estás. Hueso y piel. Y más demacrada. Una debilucha —dijo una vez, creyó que no podías oírla. Pensaste que nunca ensancharías. Siempre serás la misma, pequeña, atrofiada, flaca, una debilucha. Esto hace que te duela el estómago. Casi todos los días. Convulsiones abdominales. Y no puedes ir al baño.
«Se le quemó el vientre de no comer nada» —dijo ella.
Esas palabras te perseguían. El miedo de que haya un fuego negro en ti. Fue incluso más difícil abrir la boca, tragar un bocado. El kajmak está duro, sacado de la nevera y amontonado en grumos sobre una rebanada de pan. Lo presiona con los dedos para que se derrita, se unte. No puedes forzarte a abrir la boca.
No puedes estirar las piernas debido a los dolores de estómago. Cuando estás pasando por un momento difícil o tienes miedo. A veces tus amigas te arrastran de la escuela a la casa, por mucho que el dolor sea intenso. Ese gemido en ti. Tu cuerpo está doblado. Se inclina hacia adelante. Encogido.
Os sentáis a la mesa a almorzar. Te llevas el tenedor a la boca con dificultad. Sientes la preocupación de tu abuela. La preocupación de mamá. La ira de papá. El silencio es denso. Uno de ellos dirá de vez en cuando: tienes que o un poco más o dos bocados más o a ti esto te gusta. Tu estómago se tensa porque sabes que todo es culpa tuya. Si pudieras ser buena, si te lo tragaras todo, en esa mesa todo sería diferente, más alegre. No te sofocaría ese silencio roto. Seguro.
Papá cree que la sopa es lo más importante. Cuando no quieres comértela, la abuela dice: Me chivaré a papá. Pero no lo dice. Realmente se lo dijo una vez. Te sentó a la mesa de la cocina. Frente a una pared rosa en la que colgaban dos platos decorativos de colores. Te puso sopa delante, agua amarillenta con fideos y trozos de zanahoria dispersos por encima. Rompió el pan en trozos pequeños y los aplastó dentro. Miraste el pan empapado en ese agua, la pared rosada frente a ti. Te metió una cuchara en la boca. Apretaste los dientes. La sopa se derramó por tu barbilla. Tu estómago se agitó al tragar. Gritó. No recuerdas el qué, pero seguro que gritó. Lloraste, lo sabes con seguridad, toda esa sal no podía ser solo de la sopa. Y luego, como la marea que sube, empiezas a vomitar. Un chorro estalla desde tu boca. El agua salada con los trozos de pan empapados y las zanahorias vuelven al plato, se derraman sobre la mesa.
Él calla y te mira. Has ganado.
Te sacaron sangre tres veces entre la primera y la segunda terapia. La segunda vez el día antes de la cita programada para la segunda terapia. Los recuentos de neutrófilos y leucocitos no fueron buenos. La terapia se pospuso durante tres días. Durante tres días te atormenta el temor de llegar tarde. Que los glóbulos blancos se negarán permanentemente a participar en tu curación. Nunca más podrás recibir la próxima. Nunca más podrás respirar normalmente. Sin calambres. Asfixiada por el miedo de que alguno nuevo, ahora el cuarto, haya comenzado a acercarse sigilosamente a tu cuerpo. Se infiltre en los lugares donde eres más débil y en los recodos donde te traiciona la fuerza, sin el líquido rojo que se zambulle por la vena y arrasa con todo en su travesía.
Después de tres días, los resultados de la sangre son lo suficientemente buenos. Pero las venas comienzan a ser problemáticas. Aterrorizadas. Ocultas.
Es enero. Hace frío. La gente tose y llueve. Mamá tiene miedo de que enfermes. Que algún virus insensato acabe contigo. Cuando vas a sacarte sangre, te pones una mascarilla sobre la boca y la nariz. Frente a ti, calva, con maquillaje, con grandes aros en las orejas, con la ropa más bonita que tienes, con una mascarilla en la cara, la gente corre como el agua que se escapa de su cauce. Siempre eres la primera en la fila. Las miradas ocultas y compasivas te sondean. Por lo que, aunque hace frío, no usas sombrero. Ni siquiera llevas peluca (todavía está cuidadosamente guardada en la caja en la que vino). Exhibes tu cabeza calva, blanca y cansada, como una bandera. Les dices que eres más fuerte que todo, que pa...