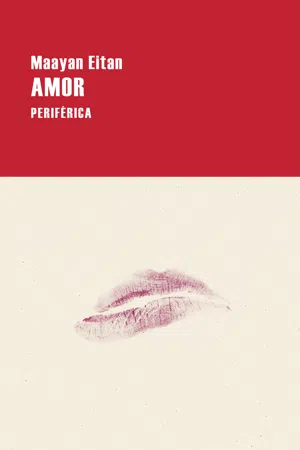NO TENÍAIS AMIGOS
Os reíais como locas. Teníais las piernas largas, las tetas grandes, el vientre plano. No: estabais gordas. Veníais de hogares rotos, de familias adineradas, vuestros padres estaban locos el uno por el otro. Vuestro padre era contable, miembro de un kibutz, un sintecho, profesor de Lingüística en la universidad. Os quería como se quiere a la hija pequeña. Fuisteis hijas únicas. Crecisteis en una familia cargada de hijos; tras años de tratamientos, os adoptaron. Inmigrantes de Etiopía. Se os daban bien las Matemáticas; os especializasteis en contabilidad. Literatura hebrea. Kinesiología. Queríais trabajar con niños, ser abogadas; vuestra madre era toxicómana (logró curarse por sus propios medios); tuvisteis un tío médico. No: estuvo preso por intento de asesinato. Erais rubias y en verano se os quemaban las puntas del pelo. No: teníais la melena negra, rizada. Nacisteis en San Petersburgo. No no: vuestros padres llegaron de Estados Unidos, nacisteis en una granja, solíais contestarles en hebreo cuando os dirigían la palabra en una babel de idiomas. Hablasteis ruso hasta los siete años y luego lo olvidasteis; tampoco recordáis la nieve. El hebreo fue la única lengua que aprendisteis. Os negabais a responderles a vuestros abuelos cuando os hablaban en amárico. Simulabais no comprender. Vuestro padre, el contable, os violó en su oficina. Vuestra abuela guardó la llave desde la guerra del 48. Fuisteis la nieta exitosa, la niña más preciosa del jardín de infancia, vuestros ojos adquirían una tonalidad violeta cuando os enfadabais, cuando insistíais en cerrar los ojos en el primer beso. Follabais. Nunca os corríais. ¡No!, os corríais todas y cada una de las veces. Odiabais tragároslo, pero lo hacíais siempre. Os gustaba tanto que, en plena acción, os ibais al baño para meteros los dedos en la garganta y así poder saborearlo de nuevo. Lo escupíais. Al cabo de dos meses os arrojasteis de lo alto de un edificio. Os ingresaron en un psiquiátrico. Llegasteis a la sala de guardia con los electrolitos bajos y el hígado destrozado, pero lograron salvaros en el último momento. Tuvisteis suerte. Estuvisteis una semana en cuidados intensivos y luego regresasteis. Teníais dinero. Comprabais ropa elegante. Juguetes para vuestros sobrinos. Esponjas anticonceptivas para poder trabajar sin interrupciones durante todo el mes. Cuando os topabais en el coche –una subiéndose; la otra bajándose– no sonreíais. Reíais. Vuestras risas eran tan estruendosas que los vecinos se hartaron. Fingíais gemir mientras llorabais con amargura. Sí: llorabais con amargura. Cuando regresabais a casa y os quitabais el maquillaje, éste se mezclaba con vuestras lágrimas de felicidad. Cuando salíais con vuestros amigos de la infancia, pedíais primero bebidas baratas y luego pasabais a las más caras. No teníais amigos. Tuvisteis un novio que era programador informático; trabajabais sólo cuando le tocaba estar de reservista o viajaba al extranjero por motivos de trabajo. Hablabais de quedaros embarazadas, pero tomabais anticonceptivos sin decirles nada. Os gustaban las mujeres. Os gustaban los hombres. Mucho. No os gustaba nadie. Erais guapas, teníais un cutis normal, pecas, los labios secos y os cortabais las uñas hasta sangrar, pues temíais lastimar a alguien. No queríais herir a nadie. Queríais matarlos a todos, queríais gritar y hubo una vez que gritasteis. Ése fue, sin embargo, un error que nunca repetisteis. Cerrabais el pico. Echabais polvos en los baños públicos, en las discotecas, en las escaleras de la torre del socorrista de la playa, en un hotel de lujo, en vuestras camas. Con la misma desenvoltura con la que os montabais en un coche que os aguardaba todas las noches, os bajabais. ¿Qué podíais perder? No teníais nada.
¡DIJE RUBIA!
En las escaleras de la torre del socorrista, había un hombre rollizo y de baja estatura cubierto con una toalla. ¡No puede ser! Había pedido una rubia, dijo. Me pasé los dedos por el pelo (oscuro) que me cubría la frente mientras él tecleaba con sus gruesos dedos en el teléfono. Intenté mostrar una expresión ambigua. Quién sabe, tal vez volviéramos a encontrarnos. ¡Dije rubia!, gritó, y se apartó de mí. (Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú.) Sonreí con amabilidad, me di media vuelta y me marché. Serguei, en el coche, me miró. Si tenía alguna pregunta, no la formuló. Bebí unos sorbos de la botella de plástico que había llenado de arak antes de salir; me sequé los labios con el dorso de la mano. Asaf le dijo que le conseguiría una rubia, dije riéndome. Serguei lanzó una carcajada y me cogió la botella. La calle estaba a oscuras. Decidimos esperar. Acaricié el lomo del libro que llevaba en el bolso, pero no lo saqué: hay momentos en la vida en los que hay que huir de la felicidad. Eché un vistazo a mi correo electrónico en el móvil y le volví a pedir disculpas a una amiga que necesitaba contarme algo importante. La música de Serguei, k-pop, me retumbaba en los oídos. Su mujer (él le había dicho, sin mirarla, que trabajaba de guarda de seguridad nocturno en un edificio en construcción o en un aparcamiento, un trabajo rentable) probablemente estaría tratando de quitarse de encima a los dos críos, que se le habrían metido en la cama de matrimonio. Les habían puesto las camitas en la habitación de seguridad: tenían que aprender a dormir solos. Aun así, los niños seguían empecinados en pasar todas las noches con ellos. Pero en esos momentos Serguei está conmigo y nos aguardan largas horas hasta el amanecer. A veces, hasta más tarde. Si a mí me pagan ochocientos la hora, pensé, y la mitad va para Asaf vía Serguei, ¿cuánto se saca Serguei? Apagó la radio un rato y me miró. No parecía descontento. Yo miraba al frente, a través del parabrisas, tratando de distinguir algo entre los setos de las mansiones. Alguien, imaginé, estaría en ese momento en un cuarto a oscuras, mirándome. Me enderecé en el asiento. Me repasé el carmín, que se me había corrido al beber. Traté de imaginar cómo me vería de rubia. Mientras esperábamos a que Asaf nos enviara una nueva dirección, Serguei me preguntó cuánto tiempo hacía que me dedicaba a eso. Me habló otra vez de su mujer y de sus dos hijos (un bebé y otro un poco mayor), de lo que le había contado sobre su magnífico trabajo, en el que el tiempo se le pasaba volando, y me dijo que su esposa se había quedado mirándolo. Como hacía mucho calor en el coche, le pregunté si le importaba que me quitara las medias. Be my guest, contestó mientras miraba la pantalla del móvil y yo me contorsionaba en el asiento del copiloto para quitármelas: 39,99 con descuento en el súper, última oportunidad, sin derecho a cambio ni devolución, aunque da igual porque, al fin y al cabo, no soy yo quien paga esas cosas. Me llaman Li-bby, Li-bby, me canturreó Asaf cuando lo llamé para preguntarle si necesitaban chicas y le dije cómo me llamaba. Y eres mí-a, mí-a, Li-bby, Li-bby. ¿Tienes hijos?, pregunté con una voz que hasta a mí misma me sonaba pretenciosa. Demasiado aguda. ¿Por qué? ¿Acaso únicamente los padres conocen esa canción? Me pareció advertir desconfianza en su voz, ira tal vez. No, claro que no, contesté. No sé muy bien por qué, pero quería agradarlo. ¿Qué dices entonces? ¿Necesitas a una chica nueva o no?