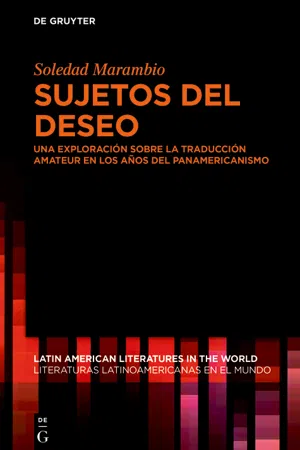Durante la primera mitad del siglo diecinueve Estados Unidos se dedicó a mirar hacia dentro, a explorar su territorio y a desarrollar su economía. Hacia mediados de siglo el país ya alcanzaba los límites de sus propias fronteras, dándose cuenta de que el proceso de expansión debía volverse otro. Entonces la mirada estadounidense se posó sobre la frontera con México y vino la guerra (1846–1848) que terminó con el 30 por ciento del país latinoamericano siendo anexado por Estados Unidos. Alrededor de los mismos años, grupos de filibusteros incursionaban en Centro América y el Caribe, pero, oficialmente, la mirada sobre América Latina como región era una de simpatía desapegada, sin intenciones de mayores relaciones ni culturales ni económicas. Esto cambió alrededor de 1880, cuando Estados Unidos se vio excedido por su propia producción durante la recesión que lo golpeó entre 1882 y 1885. América Latina comenzó entonces a configurarse como una posibilidad para resolver lucrativamente el problema de la sobreproducción. Es decir, pasó a ser vista como un territorio a conquistar económicamente y en el cual descargar el exceso de la industrialización. Para estos años, la elite latinoamericana ya se había apropiado del término “Latinoamérica” para nombrar a la región, usando el concepto acuñado en Francia, para acercarse más al país europeo y marcar distancia con Estados Unidos, con esa América del Norte a la que veía con demasiadas ansias de avanzar hacia el sur1. La visión de Latinoamérica como mercados hacia los que expandirse está definitivamente presente ya para 1881, cuando el entonces secretario de Estado, James G. Blaine, se inspiró en la doctrina Monroe para imaginar una conferencia de Estados americanos con el fin de discutir disputas territoriales entre México y Guatemala, y Chile y Perú2. Blaine veía a Estados Unidos como árbitro, como guía, pero no solo de esos conflictos en particular sino de todo el hemisferio. Joseph Smith cuenta en “The First Conference of American States” que Blaine:
Insisted that the conference might have fostered a closer relationship between the United States and Latin America and allowed a chance for the United States to exert a “moral influence” that would be “beneficent and far-reaching” in promoting peace and civilization throughout the hemisphere (Smith 2000: 21).
La conferencia de 1881 no prosperó3, pero con su propuesta Blaine se ungió como el gran promotor del panamericanismo, presentado entonces como el llamado a la unión y cooperación de los países del hemisferio, pero que, como ya se planteó en la introducción de este libro, entiendo aquí como el movimiento que nace a fines del siglo diecinueve en el seno de un Estados Unidos que busca expandir su influencia económica y política hacia Latinoamérica. La inspiración que Blaine encuentra en la doctrina Monroe es clave para entender uno de los motores internos del panamericanismo: la idea de alejar toda influencia europea de territorio latinoamericano, haciendo a la región más susceptible de conquistar económicamente y de influir políticamente por una potencia interna creciente. Esta idea se pondrá en evidencia especialmente en tiempos de crisis, como durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, a través de su retórica panamericanista tratará primero de asentar su influencia y después, en la Segunda Guerra, de alejar la amenaza de la influencia nazi en la región.
Antes de seguir avanzando es necesario hablar del primer panamericanismo, el pensado por Simón Bolívar y cuyas ideas sería reapropiadas, torcidas, por el movimiento que luego enarbolaría Blaine. En el Congreso de Panamá de 1826 el Libertador venezolano propuso una federación de Estados americanos compuesta solo por las antiguas colonias españolas4. Para él, la particularidad y originalidad de la América que formaban estas naciones era su ser mestizo, que se contraponía a la esencia blanca de Norteamérica. Esta diferencia, más las producidas por la marca del catolicismo y del protestantismo, respectivamente, volvía incompatibles a las dos regiones. Además, según Sara Castro-Klarén, Bolívar imaginaba la Pan-América como una forma de contención contra el latente imperialismo de Estados Unidos5. La reapropiación, entonces, del término de panamericanismo que Estados Unidos efectúa en 1881 requiere de, como dice Castro-Klarén, “a violent resemantization of Bolívar’s concept” (Castro-Klarén 2003: 26). En otras palabras, podríamos decir que lo que hace Estados Unidos es su propia lectura y traducción del término bolivariano6. Blaine y quienes modulan con él este panamericanismo liderado por Estados Unidos violentan el concepto bolivariano hasta transformarlo en una antítesis de sí mismo. Lawrence Venuti, quien adscribe a la mirada sobre la traducción como un espacio en el que confluyen fuerzas lingüísticas, culturales, económicas e ideológicas, dice que el traductor “always exercises a choice concerning the degree and direction of the violence at work in any translating” (Venuti 2008: 15). Quiero extender esta idea a la forma en que se manipula el término de panamericanismo en el escenario que exploro7. Tanto Blaine y sus colaboradores más cercanos, como William Curtis, un periodista de Chicago en quien recayó la mayor parte del esfuerzo administrativo de la Conferencia Panamericana, conocían las ideas de Bolívar y sabían cómo querían usarlas. Siguiendo su propia agenda ideológica se reapropiaron el concepto bolivariano y lo tradujeron, torciéndolo en su paso de una lengua a otra, de una cultura a otra, de una época y de un territorio específico a otro. Sabían el grado de violencia que ponían sobre el término, también tenían muy clara la dirección en la que se ejercía.
Sylvia Molloy dice que toda traducción implica una descontextualización, una extracción desde un contexto de origen para luego colocar el término desplazado en una ubicación inesperada8. Podemos pensar esa descontextualización y ese reubicar un término o una idea, como en la violencia de la que habla Venuti. La reubicación, en el caso del término panamericanismo, es la agenda imperialista de Estados Unidos, que busca ampliar su influencia sobre Latinoamérica y que tiene como hito inaugural la Conferencia Panamericana que se llevó a cabo entre 1889 y 1890. Casi una década después de su primer intento, Blaine por fin ve que su insistencia con el tema del panamericanismo va a dar frutos. El Senado aprueba la conferencia y comienzan los preparativos y los anuncios. Smith dice que la retórica de Bolívar inspira la de Blaine y las ideas del Libertador son revestidas, violentamente en este contexto imprevisto, y presentadas en la convocatoria a la conferencia. Meses antes de que comience la reunión de los Estados, se suceden las notas de prensa anticipando la ocasión. Una de ellas, publicada como anónima, pero en realidad escrita por Curtis, explica que “the primary purpose of this congress is international fellowship, as desired by Bolívar” (Smith 2000: 24)9. La gran idea bolivariana de una unión de Estados americanos formada por antiguas colonias españolas termina entonces convertida en un amplio llamado a la amistad internacional hemisférica, sin exclusiones. La idea de un hemisferio unido, fuerte, comienza a enarbolarse como si fuera una herencia del Libertador, quien nunca la pensó viable ni recomendable. Al mismo tiempo que esta retórica de la fraternidad se promueve incansablemente en la prensa y con los países invitados a la conferencia, en el interior de la máquina política de Estados Unidos se habla claramente de la necesidad de expandir la influencia económica y política en Latinoamérica. En 1888 el senador demócrata Richard Townshend expuso así su idea de colaboración regional:
The largest and most inviting field for enterprise on Earth exists in the countries south of us in the American continent. Their natural resources are incalculably valuable, and their trade and commerce are capable of immense extension … We should not only have a larger share of that trade than any country but we should be able to control most of it. It is the only great market left for our surplus products (Smith 2000: 22).
Blaine se suma a la mirada expansionista y declara que su idea de panamericanismo siempre tuvo en consideración el crecimiento de los mercados. Dicho esto, se pone a la cabeza de la organización de la Conferencia Internacional Americana, que pronto es rebautizada por la prensa y el público general como Conferencia Panamericana. Dice Smith que: “The concept of all the delegates working together to create a hemisphere of prosperous and democratic sisters nations reflected the popular view of Pan Americanism in the United States” (Smith 2000: 24). Bolívar andaba en el aire. Traducido.
A pesar de esas declaraciones de amistad y cooperación, los países latinoamericanos sospechaban de las intenciones de Estados Unidos. Se aproximaba la fecha de la reunión y muchos de los países invitados demoraban su respuesta. Smith explica que “Brazil would not confirm its conference attendance. Peruvian officials … anticipated nothing of value to emerge from the meeting, and Chileans were openly suspicious of United States … few Argentines thought or cared much about the United States” (Smith 2000: 23). Finalmente, delegados de 17 países latinoamericanos aceptaron la invitación de Washington. No se harían presentes ni Haití ni República Dominicana y, los que acudieron, accedieron con reticencias y cada uno por sus propios motivos, especialmente con la idea de abrir oportunidades de negocio, pero siempre con la sospecha rondando10. José Martí, quien cubrió la Conferencia Panamericana para La Nación, de Buenos Aires, escribe sobre la reunión de Estados y alerta a los latinoamericanos:
Jamás hubo en América, de la Independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el convite de los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América … De la tiranía de España supo salvarse la América española … urge decir … que ha llegado la hora de declarar su segunda independencia (Martí 1991: 46).
Fue así, entre la retórica bolivariana y la amenaza del poder del “coloso del norte”, que los delegados latinoamericanos llegaron a Washington para asistir a la conferencia y para hacer, incluso antes de que comenzara la reunión internacional, el viaje en tren que el Departamento de Estado norteamericano había organizado para mostrar a sus invitados del sur el poder del norte. Comenzaba con ese recorrido la era dorada del panamericanismo y también una serie de intentos para establecer una comunicación más directa entre la América Latina y la anglosajona, un acercamiento de las lenguas y las mentes, que muchas veces no logró más que reforzar las imágenes fijas que una región tenía sobre la otra.
Dependencias imperiales
En la mañana del 3 de octubre de 1889 la lengua que más se hablaba en la estación Baltimore and Potomac, en Washington, era el español11. Varias decenas de personas se arremolinaban en el andén que flanqueaba a la locomotora 1053, una de las más poderosas fabricadas hasta el momento, y a los seis carros de lujo que la seguían12. En vez de las siglas que solían adornar a las locomotoras estadounidenses dando pistas sobre su lugar de origen, en los costados de la 1053 se desplegaba su marca de proveniencia con todas sus letras: Pennsylvania Rail Road. Este alardeo de fábrica, el lujo ferroviario nunca antes ensamblado sobre rieles norteamericanos, se debía a la calidad de los pasajeros que el tren transportaría durante seis semanas y casi seis mil millas: los delegados latinoamericanos invitados por el Departamento de Estado estadounidense a participar en la primera Conferencia Internacional Americana.
La idea del viaje, según las palabras de Curtis, encargado de los detalles prácticos y de la reunión posterior, era la de mostrarles a los invitados “the mills of New England, the forges and furnaces of Pennsylvania, the farms of the prairies, and the plantations of the South” (Smith 2000: 24)13. Es decir, el progreso, el acelerado crecimiento de los Estados Unidos, la grandeza que prometía. De ahí el tren y su locomotora, lo grande, lo poderoso, la máquina que se abre camino a todo vapor por el nuevo mundo. La minuta preparada por la compañía ferroviaria de Pennsylvania apenas acabado el viaje asegura que el tren destinado para la ocasión era “as complete in all its appointments as a metropolitan hotel or club-house” (Pennsylvania Railroad Co. 1889: 19). Al poder lo seguía la riqueza, el lujo. Después de la locomotora, el tren continuaba en seis carros: cuatro de ellos pomposos dormitorios con camarotes y literas, y, antes de la sucesión de coches-dormitorios, un coche-comedor y otro que servía de biblioteca, fumadero, salón de encuentros, barbería y que también contenía los baños. Dependencias imperiales, según lo llamaba la minuta del viaje. En este tren nada se desperdiciaba: uno de los carros llevaba un dínamo que se alimentaba con el vapor que producía el movimiento del tren, con éste se generaba la electricidad necesaria para iluminar cada compartimiento. El mismo vapor se usaba también para producir el calor que arroparía a los delegados en el viaje por el otoño estadounidense14.
Este viaje que comienza bajo el signo de una traducción, de una re-escritura del panamericanismo acuñado por Bolívar (o de la escritura de una lectura), está marcado por grandes espacios de incomunicación. A bordo del tren no van traductores ni intérpretes, a pesar de que son pocos los latinoamericanos que hablan inglés y que ninguno de los delegados estadounidenses a bordo del ferrocarril domina el español15. Acá no hay sitio para la descontextualización de la traducción de la que habla Molloy porque lo que parece privilegiarse es el silencio entre las dos lenguas. Sin intérpretes ni traductores no hay posibilidad de ubicarse, el discurso traducido que hubiera hecho de puente entre los representantes de las dos regiones no llega a establecerse. De este modo, la contaminación, la relación que se da en toda traducción según dice Jorge Luis Borges, apenas se insinúa16. Aparece aquí y allá, aisladamente, sobre todo gracias a los pocos delegados latinoamericanos que manejan mejor el inglés –en calidad y en cantidad– que lo que sus contrapartes estadounidenses manejan el español. La comunicación, entonces, comienza quebrada. Los delegados no logran posicionars...