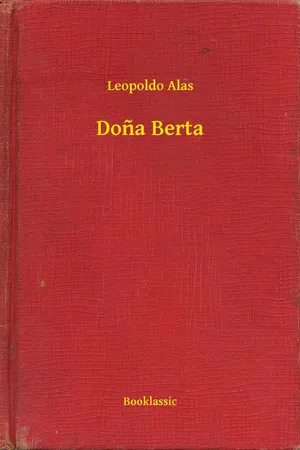Hay un lugar en el Norte de España adonde no llegaron nunca ni
los romanos ni los moros; y si doña Berta de Rondaliego,
propietaria de este escondite verde y silencioso, supiera algo más
de historia, juraría que jamás Agripa, ni Augusto, ni Muza, ni
Tarick habían puesto la osada planta sobre el suelo, mullido
siempre con tupida hierba fresca, jugosa, obscura, aterciopelada y
reluciente, de aquel rincón suyo, todo suyo, sordo, como ella, a
los rumores del mundo, empaquetado en verdura espesa de árboles
infinitos y de lozanos prados, como ella lo está en franela
amarilla, por culpa de sus achaques.
Pertenece el rincón de hojas y hierbas de doña Berta a la
parroquia de Pie del Oro, concejo de Carreño, partido judicial de
Gijón; y dentro de la parroquia se distingue el barrio de doña
Berta con el nombre de Zaornín, y dentro del barrio se llama
Susacasa la hondonada frondosa, en medio de la cual hay un gran
prado que tiene por nombre Aren. Al extremo Noroeste del prado pasa
un arroyo orlado de altos álamos, abedules y cónicos humeros de
hoja obscura, que comienza a rodear en espiral el tronco desde el
suelo, tropezando con la hierba y con las flores de las márgenes
del agua.
El arroyo no tiene allí nombre, ni lo merece, ni apenas agua
para el bautizo; pero la vanidad geográfica de los dueños de
Susacasa lo llamó desde siglos atrás el río, y los vecinos de otros
lugares del mismo barrio, por desprecio al señorío de Rondaliego,
llaman al tal río el regatu, y lo humillan cuanto pueden,
manteniendo incólumes capciosas servidumbres que atraviesan la
corriente del cristalino huésped fugitivo del Aren y de la llosa; y
la atraviesan ¡oh sarcasmo!, sin necesidad de puentes, no ya
romanos, pues queda dicho que por allí los romanos no anduvieron;
ni siquiera con puentes que fueran troncos huecos y medio podridos,
de verdores redivivos al contacto de la tierra húmeda de las
orillas. De estas servidumbres tiranas, de ignorado y sospechoso
origen, democráticas victorias sancionadas por el tiempo, se queja
amargamente doña Berta, no tanto porque humillen el río, cruzándole
sin puente (sin más que una piedra grande en medio del cauce,
islote de sílice, gastado por el roce secular de pies desnudos y
zapatos con tachuelas), cuanto porque marchitan las más lozanas
flores campestres y matan, al brotar, la más fresca hierba del Aren
fecundo, señalando su verdura inmaculada con cicatrices que lo
cruzan como bandas un pecho; cicatrices hechas a patadas. Pero
dejando estas tristezas para luego, seguiré diciendo que más allá y
más arriba, pues aquí empieza la cuesta, más allá del río que se
salta sin puentes ni vados, está la llosa, nombre genérico de las
vegas de maíz que reúnen tales y cuales condiciones, que no hay
para qué puntualizar ahora; ello es que cuando las cañas crecen, y
sus hojas, lanzas flexibles, se columpian ya sobre el tallo,
inclinadas en graciosa curva, parece la llosa verde mar agitado por
las brisas. Pues a la otra orilla de ese mar está el palacio, una
casa blanca, no muy grande, solariega de los Rondaliegos, y ella y
su corral, quintana, y sus dependencias, que son: capilla, pegada
al palacio, lagar (hoy convertido en pajar), hórreo de castaño con
pies de piedra, pegollos, y un palomar blanco y cuadrado, todo
aquello junto, más una cabaña con honores de casa de labranza, que
hay en la misma falda de la loma en que se apoya el palacio, a
treinta pasos del mismo; todo eso, digo, se llama Posadorio.