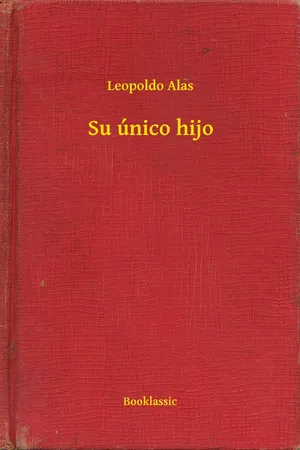Emma Valcárcel fue una hija única mimada. A los quince años se
enamoró del escribiente de su padre, abogado. El escribiente,
llamado Bonifacio Reyes, pertenecía a una honrada familia,
distinguida un siglo atrás, pero, hacía dos o tres generaciones,
pobre y desgraciada. Bonifacio era un hombre pacífico, suave,
moroso, muy sentimental, muy tierno de corazón, maniático de la
música y de las historias maravillosas, buen parroquiano del
gabinete de lectura de alquiler que había en el pueblo. Era guapo a
lo romántico, de estatura regular, rostro ovalado pálido, de
hermosa cabellera castaña, fina y con bucles, pie pequeño, buena
pierna, esbelto, delgado, y vestía bien, sin afectación, su ropa
humilde, no del todo mal cortada. No servía para ninguna clase de
trabajo serio y constante; tenía preciosa letra, muy delicada en
los perfiles, pero tardaba mucho en llenar una hoja de papel, y su
ortografía era extremadamente caprichosa y fantástica; es decir, no
era ortografía. Escribía con mayúscula las palabras a que él daba
mucha importancia, como eran: amor, caridad, dulzura, perdón,
época, otoño, erudito, suave, música, novia, apetito y otras
varias. El mismo día en que al padre de Emma, don Diego Valcárcel,
de noble linaje y abogado famoso, se le ocurrió despedir al pobre
Reyes, porque «en suma no sabía escribir y le ponía en ridículo
ante el Juzgado y la Audiencia», se le ocurrió a la niña escapar de
casa con su novio. En vano Bonifacio, que se había dejado querer,
no quiso dejarse robar; Emma le arrastró a la fuerza, a la fuerza
del amor, y la Guardia civil, que empezaba a ser benemérita,
sorprendió a los fugitivos en su primera etapa. Emma fue encerrada
en un convento y el escribiente desapareció del pueblo, que era una
melancólica y aburrida capital de tercer orden, sin que se supiera
de él en mucho tiempo. Emma estuvo en su cárcel religiosa algunos
años, y volvió al mundo, como si nada hubiera pasado, a la muerte
de su padre; rica, arrogante, en poder de un curador, su tío, que
era como un mayordomo. Segura ella de su pureza material, todo el
empeño de su orgullo era mostrarse inmaculada y obligar a tener fe
en su inocencia al mundo entero. Quería casarse o morir; casarse
para demostrar la pureza de su honor. Pero los pretendientes
aceptables no parecían. La de Valcárcel seguía enamorada, con la
imaginación, de su escribiente de los quince años; pero no procuró
averiguar su paradero, ni aunque hubiese venido le hubiera
entregado su mano, porque esto sería dar la razón a la
maledicencia. Quería antes otro marido. Sí, Emma pensaba así, sin
darse cuenta de lo que hacía: «Antes otro marido». El después que
vagamente esperaba y que entreveía, no era el adulterio, era… tal
vez la muerte del primer esposo, una segunda boda a que se creía
con derecho. El primer marido pareció a los dos años de vivir libre
Emma. Fue un americano nada joven, tosco, enfermizo, taciturno,
beato. Se casó con Emma por egoísmo, por tener unas blandas manos
que le cuidasen en sus achaques. Emma fue una enfermera excelente;
se figuraba a sí misma convertida en una monja de la Caridad. El
marido duró un año. Al siguiente, la de Valcárcel dejó el luto, y
su tío, el curador-mayordomo, y una multitud de primos, todos
Valcárcel, enamorados los más en secreto de Emma, tuvieron por
ocupación, en virtud de un ukase de la tirana de la familia, buscar
por mar y tierra al fugitivo, al pobre Bonifacio Reyes. Pareció en
Méjico, en Puebla. Había ido a buscar fortuna; no la había
encontrado. Vivía de administrar mal un periódico, que llamaba
chapucero y guanajo a todo el mundo. Vivía triste y pobre, pero
callado, tranquilo, resignado con su suerte, mejor, sin pensar en
ella. Por un corresponsal de un comerciante amigo de los Valcárcel,
se pusieron estos en comunicación con Bonifacio. ¿Cómo traerle? ¿De
qué modo decente se podía abordar la cuestión? Se le ofreció un
destino en un pueblo de la provincia, a tres leguas de la capital,
un destino humilde, pero mejor que la administración del periódico
mejicano. Bonifacio aceptó, se volvió a su tierra; quiso saber a
quién debía tal favor y se le condujo a presencia de un primo de
Emma, rival algún día de Reyes. A la semana siguiente Emma y
Bonifacio se vieron, y a los tres meses se casaron. A los ocho días
la de Valcárcel comprendió que no era aquel el Bonifacio que ella
había soñado. Era, aunque muy pacífico, más molesto que el
curador-mayordomo, y menos poético que el primo Sebastián, que la
había amado sin esperanza desde los veinte años hasta la mayor
edad.
A los dos meses de matrimonio Emma sintió que en ella se
despertaba un intenso, poderosísimo cariño a todos los de su raza,
vivos y muertos; se rodeó de parientes, hizo restaurar, por un
dineral, multitud de cuadros viejos, retratos de sus antepasados;
y, sin decirlo a nadie, se enamoró, a su vez, en secreto y también
sin esperanza, del insigne D. Antonio Diego Valcárcel Merás,
fundador de la casa de Valcárcel, famoso guerrero que hizo y
deshizo en la guerra de las Alpujarras. Armado de punta en blanco,
avellanado y cejijunto, de mirada penetrante, y brillando como un
sol, gracias al barniz reciente, el misterioso personaje del lienzo
se ofrecía a los ojos soñadores de Emma como el tipo ideal de
grandezas muertas, irreemplazables. Estar enamorada de un su
abuelo, que era el símbolo de toda la vida caballeresca que ella se
figuraba a su modo, era digna pasión de una mujer que ponía todos
sus conatos en distinguirse de las demás. Este afán de separarse de
la corriente, de romper toda regla, de desafiar murmuraciones y
vencer imposibles y provocar escándalos, no era en ella alarde
frío, pedantesca vanidad de mujer extraviada por lecturas
disparatadas; era espontánea perversión del espíritu, prurito de
enferma. Mucho perdió el primo Sebastián con aquella restauración
de la iconoteca familiar. Si Emma había estado a tres dedos del
abismo, que no se sabe, su enamoramiento secreto y puramente ideal
la libró de todo peligro positivo; entre Sebastián y su prima se
había atravesado un pedazo de lienzo viejo. Una tarde, casi a
oscuras, paseaban juntos por el salón de los retratos, y cuando
Sebastián preparaba una frase que en pocas palabras explicase los
grandes méritos que había adquirido amando tantos años sin decir
palabra ni esperar cosa de provecho, Emma se le puso delante, le
mandó encender una luz y acercarla al retrato del ilustre abuelo.
-Sí, os parecéis algo -dijo ella-; pero se ve claramente que
nuestra raza ha degenerado. Era él mucho más guapo y más robusto
que tú. Ahora los Valcárcel sois todos de alfeñique; si a ti te
cargaran con esa armadura, estarías gracioso.
Sebastián continuó amando en secreto y sin esperanza. El
guerrero de las Alpujarras siguió velando por el honor de su
raza.
Bonifacio no sospechaba nada ni del primo ni del abuelo. En
cuanto su mujer dio por terminada la luna de miel, que fue bien
pronto, como se encontrase él demasiado libre de ocupaciones,
porque el tío mayordomo seguía corriendo con todo por expreso
mandato de Emma, se dio a buscar un ser a quien amar, algo que le
llenase la vida. Es de notar que Bonifacio, hombre sencillo en el
lenguaje y en el trato, frío en apariencia, oscuro y prosaico en
gestos, acciones y palabras, a pesar de su belleza plástica, por
dentro, como él se decía, era un soñador, un soñador soñoliento, y
hablándose a sí mismo, usaba un estilo elevado y sentimental de que
ni él se daba cuenta. Buscando, pues, algo que le llenara la vida,
encontró una flauta. Era una flauta de ébano con llaves de plata,
que pareció entre los papeles de su suegro. El abogado del ilustre
Colegio, a sus solas, era romántico también, aunque algo viejo, y
tocaba la flauta con mucho sentimiento, pero jamás en público.
Emma, después de pensarlo, no tuvo inconveniente en que la flauta
de su padre pasara a manos de su marido. El cual, después de
untarla bien con aceite, y dejarla, merced a ciertas composturas,
como nueva, se consagró a la música, su afición favorita, en cuerpo
y alma. Se reconoció aptitudes algo más que medianas, una regular
embocadura y mucho sentimiento, sobre todo. El timbre dulzón, nasal
podría decirse, monótono y manso del melancólico instrumento, que
olía a aceite de almendras como la cabeza del músico, estaba en
armonía con el carácter de Bonifacio Reyes; hasta la inclinación de
cabeza a que le obligaba el tañer, inclinación que Reyes exageraba,
contribuía a darle cierto parecido con un bienaventurado. Reyes,
tocando la flauta, recordaba un santo músico de un pintor
pre-rafaelista. Sobre el agujero negro, entre el bigote de seda de
un castaño claro, se veía de vez en cuando la punta de la lengua,
limpia y sana; los ojos, azules claros, grandes y dulces, buscaban,
como los de un místico, lo más alto de su órbita; pero no por esto
miraban al cielo, sino a la pared de enfrente, porque Reyes tenía
la cabeza gacha como si fuera a embestir. Solía marcar el compás
con la punta de un pie, azotando el suelo, y en los pasajes de
mucha expresión, con suaves ondulaciones de todo el cuerpo, tomando
por quicio la cintura. En los allegros se sacudía con fuerza y
animación, extraña en hombre al parecer tan apático; los ojos,
antes sin vida y atentos nada más a la música, como si fueran parte
integrante de la flauta o dependiesen de ella por oculto resorte,
cobraban ánimo, y tomaban calor y brillo, y mostraban apuros
indecibles, como los de un animal inteligente que pide socorro.
Bonifacio, en tales trances, parecía un náufrago ahogándose y que
en vano busca una tabla de salvación; la tirantez de los músculos
del rostro, el rojo que encendía las mejillas y aquel afán de la
mirada, creía Reyes que expresarían la intensidad de sus
impresiones, su grandísimo amor a la melodía; pero más parecían
signos de una irremediable asfixia; hacían pensar en la apoplejía,
en cualquier terrible crisis fisiológica, pero no en el hermoso
corazón del melómano, sencillo como una paloma.
Por no molestar a nadie, ni gastar dinero de su mujer, puesto
que propio no lo tenía, en comprar papeles de música, pedía
prestadas las polkas y las partituras enteras de ópera italiana que
eran su encanto, y él mismo copiaba todos aquellos torrentes de
armonía y melodía, representados por los amados signos del
pentagrama. Emma no le pedía cuenta de estas aficiones ni del
tiempo que le ocupaban, que era la mayor parte del día. Sólo le
exigía estar siempre vestido, y bien vestido, a las horas señaladas
para salir a paseo o a visitas. Su Bonifacio no era más que una
figura de adorno para ella; por dentro no tenía nada, era un alma
de cántaro; pero la figura se podía presentar y dar con ella
envidia a muchas señoronas del pueblo. Lucía a su marido, a quien
compraba buena ropa, que él vestía bien, y se reservaba el derecho
de tenerle por un alma de Dios. Él parecía, en los primeros
tiempos, contento con su suerte. No entraba ni salía en los
negocios de la casa; no gastaba más que un pobre estudiante en el
regalo de su persona, pues aquello de la ropa lujosa no era en
rigor gasto propio, sino de la vanidad de su mujer; a él le
agradaba parecer bien, pero hubiera prescindido de este lujo
indumentario sin un solo suspiro; además, creía ocioso y gasto
inútil aquello de encargar los pantalones y las levitas a Madrid,
exceso de dandysmo, entonces inaudito en el pueblo. Conocía él un
sastre modesto, flautista también, que por poco dinero era capaz de
cortar no peor que los empecatados artistas de la corte. Esto lo
pensaba, pero no lo decía. Se dejaba vestir. Su resolución era
pesar lo menos posible sobre la casa de los Valcárcel, y callar a
todo.