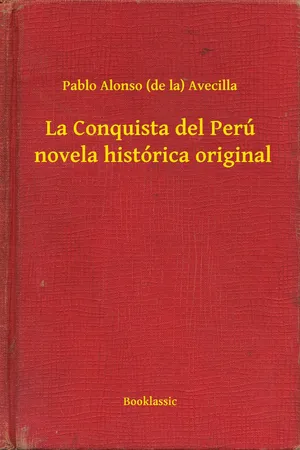Mal pudiéramos
conducir a nuestros lectores a la perfecta inteligencia de los
manuscritos y textos peruanos que nos han servido de guía en esta
obra, si ligeramente no describiésemos en breves pinceladas el
estado político del antiguo mundo en el siglo dieciséis, y no
profundizásemos en algo la corte de los reyes católicos y su
situación interior y exterior.
España, este suelo alumbrado por el sol más hermoso de la
Europa, ha sido en todos los siglos el campo de batalla en que se
han resuelto con las armas los destinos del antiguo mundo. Después
de verse vencida en los campos celtíberos, la belicosa república de
Cartago, sucumbió también en sus arenas la altivez romana; y si el
trono de los godos con el trascurso de los siglos adquirió en
nuestro suelo nacionalidad y poderío la molicie de la corte de
Witiza y de Rodrigo, abrió las puertas de España a los testados
hijos de la Libia, y sufrió por ocho siglos el duro y ominoso yugo
sarraceno, perdiendo su libertad, su independencia, y hasta sus
creencias religiosas.
Mas no el león español rugiera por siempre abatido a los pies de
sus opresores; la patria de los héroes alzó su temerosa frente y se
estremeció Damasco. El instinto de la libertad y del amor a la
patria, a una con el fanatismo y la superstición, concitaron a
Cueba Donga, a los antiguos celtíberos y lusitanos, y Pelayo abrió
la campaña más obstinada y sangrienta que jamás pregonar a la
historia. Setecientos ochenta años de combates, y tres mil
setecientas batallas, habían arrojado a los sarracenos de las
montañas cantábricas a los montes de Toledo; de los montes de
Toledo a las fragosas sierras de Andalucía; y los habían al fin
reducido a los muros de Granada. A Fernando y a Isabel les
guardaban los destinos la gloria de tremolar el estandarte de la
cruz en las almenas de la Alambra, y al menos por una vez el
fanatismo hizo causa común con la libertad.
A tan atroz campaña hubiera de tener en pie poderosos ejércitos,
ni hubieran formado un sistema de hacienda pública con recursos
bastantes para vastos proyectos. Aunque los reyes de Castilla
entraban todos los años desolando las campiñas de los sarracenos,
con cincuenta o setenta mil hombres, estos ejércitos sólo se
componían de vasallos que por otro tiempo les prestaban los señores
feudales, o de fanáticos que por cuarenta días concitaba, en nombre
de Dios, el señor del Vaticano. El ejército francés de Carlos
séptimo fue la primer fuerza permanente que conoció la Europa, y
que preparó la importante revolución de quitar a los nobles la
dirección de la fuerza militar de los Estados. Los reyes con poco
poder, su erario era tan débil, que no podían entrar en gastos ni
empresas; y si pedían socorro a los pueblos, los pueblos se los
prestaban con escasez.
Entraron Fernando e Isabel vencedores en Granada el segundo día
de 1493; la dominación sarracena en España exhaló el último
suspiro, y unida la corona de Aragón y de Castilla por el
matrimonio de esos dos príncipes, sus dominios eran muy extensos,
si bien su poder no era absoluto. El poder legislativo estaba en
las Cortes, y el rey tenía el ejecutivo muy limitado. Los tiempos
románticos aun no habían acabado enteramente; la bizarría, la
gentileza y el valor, eran el distintivo de los nobles caballeros,
pero el feudalismo gozaba de toda la extensión de su poder; los
señores feudatarios eran los reyes, y los monarcas unas huecas
fantasmas, sin esplendor, y sin aparato. Empero, Fernando, que
recogió el fruto de cuatro mil victorias, supo aprovecharse de las
ventajas que le ofrecía su situación política. De capacidad
profunda en la combinación de sus planes; la actividad, constancia
y firmeza para su ejecución, consumó la obra do la tiranía que lo
inspiraba su corazón y lo dictaba su orgullo. Fernando, que la
corte de Roma le llamó el Católico, porque le temía, unas veces
bajo diferentes pretextas, otras con atroces violencias, y muchas
por sentencias de tribunales de justicia, despojó a los barones de
una parte de las tierras que obtuvieron de la inconsiderada
generosidad de los antiguos monarcas, y principalmente de la
debilidad y prodigalidad de su predecesor, Enrique cuarto. Hizo su
corte pomposa, e infundía respeto a los grandes con oropel y con
brillo: unió a la corona las poderosas maestrías de las órdenes de
Santiago, Alcántara y Calatrava, y fue constantemente un tirano
sutil para ir robando las libertades al pueblo, si bien aun su
poder era menor que el de otros soberanos de Europa, España fue
libre, hasta la aciaga derrota de los campos de Villalar.
Si tantas ventajas pudieran hacer colosal el trono de Fernando,
sus errores políticos debilitaron empero su poder. El proselitismo,
atributo inseparable de los fanáticos, dominó a Fernando, o dominó
a lo menos a su política. Apenas la enseña de Sión tremoló en los
muros de Granada, cuando un desacertado decreto ordenó a los judíos
y mahometanos, derramados por todas las provincias españolas, que
en el término de cuatro meses recibieran el agua del bautismo, o
saliesen de los dominios castellanos. Pocos se bautizaron, pero
ochocientos mil de todos sexos y edades buscaron en otros climas la
tolerancia de sus creencias. Las campiñas devastadas por la guerra;
la propiedad territorial monopolizada en pocas manos; la corta
extensión del comercio, y la poca actividad en las comunicaciones
interiores, todo hacía que la agricultura desfalleciera y la
riqueza pública fuese bien escasa. Una guerra desoladora de ocho
siglos; una espantosa emigración, dictada por el fanatismo; los
entorpecimientos de los matrimonios, propios de los derechos
feudales, todo contribuía a la despoblación, y a la escasez de
brazos para la cultura de las artes y de las ciencias.
Tal era el estado político e interior de España, cuando se
presentó Colon ofreciendo a los monarcas castellanos un vasto
imperio, cuya existencia le había inspirado su instinto. Fernando,
aun que algún tanto elevado sobre las ruinas del feudalismo, era un
monarca cuyo débil erario no bastaba a las urgencias interiores; un
monarca que no contaba demasiado con el amor de su pueblo; un
monarca en fin, de más pompa y vanidad en su corte, que de poder
para vastas empresas: y absorbida toda su atención en la derrota de
los sarracenos, no era fácil prestara oídos a un hombre tenido por
visionario en toda Europa.
Si tampoco favorecía esta situación política al virtuoso
descubridor del Nuevo Mundo, la ignorancia y fanatismo lo
presentaban un escollo casi insuperable. La infalibilidad del
pontífice había excomulgado a los que creyesen en la existencia de
los antípodas; y España, sepultada, como todas las naciones, en la
estupidez y en el terror religioso, no era fácil, que siguiera el
parecer de un hombre obscuro abandonando la evidencia el Génesis y
el Pontífice. Difícil sería investigar la remoción de tantos
obstáculos, sino se recurriera a la ambición de los reyes; pero la
sed ardiente de dominar, y el fausto pomposo de amarrar imperios al
carro de la victoria, que parecía dominar a los reyes católicos,
les hicieron prestar oídos al intrépido Colon, e imponiendo
silencio al Génesis y al Pontífice, se arrojaron al furor de
desconocidos mares, en busca de esclavos y de tesoros.