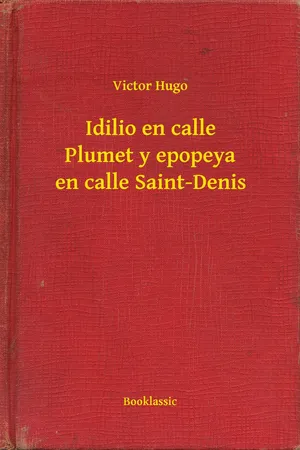1831 y 1832, los dos años que siguieron inmediatamente a la
Revolución de Julio, son uno de los momentos más particulares y más
sorprendentes de la historia. Tienen toda la grandeza
revolucionaria. Las masas sociales, que son los cimientos de la
civilización, el grupo sólido de los intereses seculares de la
antigua formación francesa, aparecen y desaparecen a cada instante
a través de las nubes tempestuosas de los sistemas, de las pasiones
y de las teorías. Estas apariciones y desapariciones han sido
llamadas la resistencia y el movimiento. A intervalos se ve relucir
la verdad, que es el día del alma humana.
La Restauración[1] había
sido una de esas fases intermedias difíciles de definir. Así como
los hombres cansados exigen reposo, los hechos consumados exigen
garantías. Es lo que Francia exigió a los Borbones después del
Imperio.
Pero la familia predestinada que regresó a Francia a la caída de
Napoleón tuvo la simplicidad fatal de creer que era ella la que
daba, y que lo que daba lo podía recuperar; que la casa de los
Borbones poseía el derecho divino, que Francia no poseía nada.
Creyó que tenía fuerza, porque el Imperio había desaparecido
delante de ella; no vio que estaba también ella en la misma mano
que había hecho desaparecer a Napoleón. La casa de los Borbones era
para Francia el nudo ilustre y sangriento de su historia, pero no
era el elemento principal de su destino. Cuando la Restauración
pensó que su hora había llegado, y se supuso vencedora de Napoleón,
negó a la nación lo que la hacía nación y al ciudadano lo que lo
hacía ciudadano.
Este es el fondo de aquellos famosos decretos llamados las
Ordenanzas de Julio.
La Restauración cayó, y cayó justamente, aunque no fue hostil al
progreso y en su época se hicieron grandes obras y la nación se
acostumbró a la discusión tranquila y a la grandeza de la paz.
La Revolución de Julio es el triunfo del derecho que derroca al
hecho. El derecho que triunfa sin ninguna necesidad de violencia.
El derecho que es justo y verdadero. Esta lucha entre el derecho y
el hecho dura desde los orígenes de las sociedades. Terminar este
duelo, amalgamar la idea pura con la realidad humana, hacer
penetrar pacíficamente el derecho en el hecho y el hecho en el
derecho, es el trabajo de los sabios. Pero ése es el trabajo de los
sabios, y otro el de los hábiles.
La revolución de 1830 fue rápidamente detenida, destrozada por
los hábiles, o sea los mediocres. La revolución de 1830 es una
revolución detenida a mitad de camino, a mitad de progreso. ¿Quién
detiene la revolución? La burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía
es el interés que ha llegado a su satisfacción; ya no quiere más,
sólo conservarlo. En 1830 la burguesía necesitaba un hombre que
expresara sus ideas. Este hombre fue Luis Felipe de Orleáns.
En los momentos en que nuestro relato va a entrar en la espesura
de una de las nubes trágicas que cubren el comienzo del reinado de
Luis Felipe, es necesario conocer un poco a este rey. Ante todo,
Luis Felipe era un hombre bueno. Tan digno de aprecio como su
padre, Felipe-Igualdad, lo fue de censura. Luis Felipe era sobrio,
sereno, pacífico, sufrido; buen esposo, buen padre, buen príncipe.
Recibió la autoridad real sin violencia, sin acción directa de su
parte, como una consecuencia de un viraje de la revolución,
indudablemente muy diferente del objetivo real de ésta, pero en el
cual el duque de Orleans no tuvo ninguna iniciativa personal.
Sin embargo, el gobierno de 1830 principió en seguida una vida
muy dura; nació ayer y tuvo que combatir hoy. Apenas instalado,
sentía ya por todas partes vagos movimientos contra el sistema, tan
recientemente armado y tan poco sólido. La resistencia nació al día
siguiente; quizá había nacido ya la víspera. Cada mes creció la
hostilidad, y pasó de sorda a patente.
En lo exterior, 1830 no siendo ya revolución y haciéndose
monarquía, se veía obligado a seguir el paso de Europa. Debía,
pues, conservar la paz, lo que aumentaba la complicación. Una
armonía deseada por necesidad pero sin base es muchas veces más
onerosa que una guerra.
Mientras tanto al interior, pauperismo, proletariado, salario,
educación, penalidad, prostitución, situación de la mujer, consumo,
riqueza, repartición, cambio, derecho al capital, derecho al
trabajo; todas estas cuestiones se multiplicaban por encima de la
sociedad, con todo su terrible peso.
Luis Felipe sentía bajo sus pies una descomposición
amenazante.
A la fermentación política respondía una fermentación
filosófica. Los pensadores meditaban; removían las cuestiones
sociales pacífica pero profundamente. Dejaban a los partidos
políticos la cuestión de los derechos, y trataban de la cuestión de
la felicidad. Se proponían extraer de la sociedad el bienestar del
hombre.
Tenebrosas nubes cubrían el horizonte. Una sombra extraña se
extendía poco a poco sobre los hombres, sobre las cosas, sobre las
ideas.
Apenas habían pasado veinte meses desde la Revolución de Julio y
el año 1832 comenzaba con aspecto de inminente amenaza. La miseria
del pueblo, los trabajadores sin pan, la enfermedad política y la
enfermedad social, se declararon a la vez en las dos capitales del
reino: la guerra civil en París, en Lyón la guerra servil. Las
conspiraciones, las conjuras, los levantamientos, el cólera,
añadían al oscuro rumor de las ideas el sombrío tumulto de los
acontecimientos.