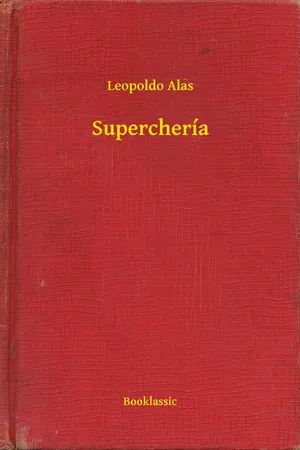Nicolás Serrano, un filósofo de treinta inviernos, víctima de la
bilis y de los nervios, viajaba por consejo de la medicina,
representada en un doctor, cansado de discutir con su enfermo. No
estaba el médico seguro de que sanara Nicolás viajando; pero sí de
verse libre, con tal receta, de un cliente que todo lo ponía en
tela de juicio, y no quería reconocer otros males y peligros
propios que aquellos de que tenía él clara conciencia. En fin,
viajó Serrano, lo vio todo sin verlo, y regresaba a España, después
de tres años de correr mundo, preocupado con los mismos problemas
metafísicos y psicológicos, y con idénticas aprensiones
nerviosas.
Era rico; no necesitaba trabajar para comer, y, aunque tenía el
proyecto, ya muy antiguo en él, de dejarlo todo para los pobres y
coger su cruz, esperaba, para poner en planta su propósito, a tener
la convicción absoluta, científica, es decir, una, universal,
verdadera y evidente de que semejante rasgo de abnegación estaba
conforme con la justicia, y era lo que le tocaba hacer. Pero esta
convicción no acababa de llegar: dependía de todo un sistema;
suponía multitud de verdades evidentes, metafísicas, físicas,
antropológicas, sociológicas, religiosas y morales, averiguadas
previamente; de modo que mientras no resolviera tantas dudas y
dificultades, continuaba siendo rico, desocupado, pero con poca
resignación. Para él, las dudas y los dolores de cabeza y estómago,
y aun de vientre, ya venían a ser una misma cosa; y veces había,
sobre todo a la hora de dormirse, en que no sabía si su dolor era
jaqueca o una cuestión psico-física atravesada en el cerebro. No
era pedante ni miraba la filosofía desde el punto de vista de la
cátedra o de las letras de molde, sino con el interés con que un
buen creyente atiende a su salvación o un comerciante a sus
negocios. Así que, a pesar de ser tan filósofo, casi nadie lo sabía
en el mundo, fuera de él y su médico, a quien había tenido que
confesar aquella preocupación dominante, para poder entenderse
ambos.
Volvía a España en el expreso de París. Era media noche. Venía
solo en un coche de primera, donde no se fumaba. Acurrucado en su
gabán de pieles, casi embutido en un rincón; los pies envueltos en
una manta de Teruel, negra y roja; calado hasta las cejas un gorro
moscovita, meditaba; y de tarde en tarde, en un libro de Memorias
de piel negra, apuntaba con lápiz automático unos pocos renglones
de letra enrevesada, con caracteres alemanes, según se emplean en
los manuscritos, mezclados con otros del alfabeto griego. Lo muy
incorrecto de la letra, amén de las abreviaturas de esta mezcolanza
de caracteres exóticos aplicados al castellano, daban al conjunto
un aspecto de extraña taquigrafía, muy difícil de descifrar. Así
escribía sus Memorias íntimas Serrano. Era lo único que pensaba
escribir en este mundo, y no quería que se publicase hasta después
de su muerte. En tales Memorias no había recuerdos de la infancia,
ni aventuras amorosas, y apenas nada de la historia del corazón:
todo se refería a la vida del pensamiento y a los efectos anímicos,
así estéticos como de la voluntad y de la inteligencia, que las
ideas propias y ajenas producían en el que escribía. Abundaban las
máximas sueltas, las fórmulas sugeridas por repentinas
inspiraciones; aquí un rasgo de mal humor filosófico; luego la
expresión lacónica de una antipatía filosófica también; más
adelante la fecha de un desengaño intelectual, o la de una duda que
le había dado una mala noche. Así, se leía hacia mitad del volumen:
«13 de Junio (caracteres griegos y de alemán manuscrito, mezclados,
por supuesto). He oído esta noche a don Torcuato, autor de El
Sentido Común. Es una acémila. ¡Y yo que le había admirado y leído
con atención pitagórica! ¡Avestruz! Ahora resulta darwinista porque
ha viajado, porque ha vivido tres meses en Oxford y tiene acciones
en una sociedad minera de Cornuailles. ¡Siempre igual! Hoy don
Torcuato; ayer Martínez, que resulta un boticario vulgar. ¡Qué
vida!- 15 de Mayo. El cura Murder es un pastor protestante, digno
de ser cabrero. Le hablo del Evangelio, y me contesta diciendo
pestes del padre Sánchez y de la Inquisición… - 16 de Septiembre.
Creo que he estado tocando el violón: mi sistema de composición
armónica entre la inmortalidad y la muerte del espíritu es una
necedad, según voy sospechando.- 20 de Octubre. ¡Dios mío! ¡Si seré
yo el Estrada de la filosofía! ¡Ahora miro mi sistema de la muerte
inmortal, y me pongo rojo de vergüenza! Por un lado, plagio de
Schopenhauer y de Guyau; y por otro, sueños de enfermo. ¡Oh! Todos
somos despreciables: yo el primero. No hay modo de componer nada.-
21 de Noviembre. No hay más filósofos, admirados de veras, que los
temidos. Todos los que no han servido para destruir, me parecen
algo tontos en el fondo.- 30 de Noviembre. Hay momentos en que
Platón me parece un prestidigitador.- 4 de Enero. Hoy he sentido en
el alma que Aristóteles no viviera… para poder ir a desafiarle.
¡Qué antipático!… ».
Todos estos apuntes eran antiguos. Después había otros muchos en
el mismo libro de memorias, cuya última página, era la que tenía
abierta ante los ojos Serrano aquella noche. Nunca leía aquellos
renglones de fecha remota (cinco meses). ¿Qué tenía él que ver con
el que había escrito todo aquello? Ya era otro. El pensamiento
había cambiado, y él era su pensamiento. No se avergonzaba de lo
escrito en otro tiempo: no hacía más que despreciarlo. No pensaba,
sin embargo, borrar una sola letra, porque justamente la mejor
utilidad que aquellas Memorias podían tener algún día, consistiría
en ser la historia sincera de una conciencia dedicada a la
meditación.
Dejó un momento el cuaderno sobre el asiento, y acercándose a la
ventanilla, apoyó la frente sobre el cristal. La noche estaba
serena; el cielo estrellado. Corría el tren por tierra de Ávila,
sobre una meseta ancha y desierta. La tierra, representada por la
región de sombra compacta, parecía desvanecerse allá a lo lejos,
cuesta abajo. Las estrellas caían como una cascada sobre el
horizonte, que parecía haberse hundido. Siempre que pasaba por allí
Nicolás, se complacía en figurarse que volaba por el espacio, lejos
de la tierra, y que veía estrellas del hemisferio austral a sus
pies, allá abajo, allá abajo. -Esta es la tierra de Santa Teresa
-pensó. Y sintió el escalofrío que sentía siempre al pensar en
algún santo místico. Millares de estrellas titilaban.
Un gran astro cuya luz palpitaba, se le antojaba paloma de fuego
que batía muy lejos las luminosas alas, y del infinito venía hacia
él, navegando por el negro espacio entre tantas islas brillantes.
Miraba a veces hacia el suelo y veía a la llama de los carbones
encendidos que iba vomitando la locomotora, como huellas del
diablo; veía una mancha brusca de una peña pelada y parda que
pasaba rápida, cual arrojada al aire por la honda de algún
gigante.
La emoción extraña que sentía ante aquel espectáculo de
tinieblas bordadas de puntos luminosos de estrellas y brasas, tenía
más melancólico encanto porque se juntaba al recuerdo de muchas
emociones semejantes, que sin falta despertaban, siempre iguales,
al pasar por aquellos campos desiertos, a tales horas y en noches
como aquella. Nunca había visto de día aquellos lugares ni quería
tener idea de cómo podían ser: bastábale ver el cielo tan grande,
tan puro, tan lleno de mundos lejanos y luminosos; la tierra tan
humillada, desvaneciéndose en su sombra y sin más adorno que
bruscas apariciones de tristes rocas esparcidas por el polvo acá y
allá, como restos de una batalla de dioses; monumentos taciturnos
de la melancólica misteriosa antigüedad del planeta. En la emoción
que sentía, había la dulzura del dolor mitigado y espiritual, la
impresión del destierro, el dejo picante de la austeridad del
sentimiento religioso indeciso, pero profundo.
-¡Tierra de Ávila, tierra para santos! -dijo en voz alta,
estirando los brazos y bostezando con el tono más prosaico que
pudo. Quería «llamarse al orden», volver a la realidad, espantar
las aprensiones místicas, como él se decía, que en otro tiempo le
habían hecho gozar tanto y le habían tenido tan orgulloso. Y abrió
la boca dos o tres veces, provocando nuevos bostezos para
despreciar ostensiblemente aquella invasión de ideas religiosas,
que en otra época habría acogido con entusiasmo, y que ahora
rechazaba por mil argumentos que a él le parecían razones y que
constaban en sus libros de memorias, en aquellos apuntes, historia
de su conciencia.
-¡Pura voluptuosidad imaginativa! -dijo también en alta voz,
para oírse él mismo, poniéndose por testigo de que no sucumbía a la
tentación de aquel cielo de Ávila, que había recogido las miradas y
las meditaciones de Santa Teresa, y que ahora era pabellón tendido
sobre su humilde sepultura.
Volvió a estirar los brazos, con las manos muy abiertas, y abrió
la boca de nuevo, y en vez de suspirar, como le pedía el cuerpo,
hizo con los labios un ruido mate, afectando prosaica resignación
vulgar; y como si esto fuera poco, concluyó con dos resoplidos y
subiéndose un poco los pantalones y apretándose la fajacinto que
usaba siempre, después de ciertas insurrecciones del hígado.