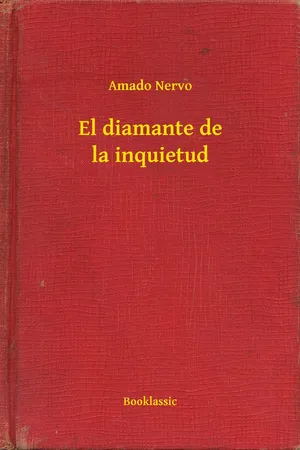¿Que dónde la conocí?
Verás: Fue en América, en Nueva York. ¿Has ido a Nueva York? Es
una ciudad monstruosa; pero muy bella. Bella sin estética, con un
género de belleza que pocos hombres pueden comprender.
Iba yo bobeando hasta donde se puede bobear en esa nerviosa
metrópoli, en que la actividad humana parece un Niágara; iba yo
bobeando y divagando por la octava Avenida. Miraba… ¡Oh
vulgaridad!, calzado, calzado por todas partes, en casi todos los
almacenes; ese calzado sin gracia, pero lleno de fortaleza, que ya
conoces, amigo, y con el que los yanquis posan enérgica y
decididamente el pie en el camino de la existencia.
Detúveme ante uno de los escaparates innumerables y un par de
botas más feas, más chatas, más desmesuradas y estrafalarias que
las vistas hasta entonces, me trajeron a los labios esta
exclamación:
-Parece mentira…
«Parece mentira… » qué, dirás.
No sé; yo sólo dije: «¡Parece mentira!».
Y entonces, amigo, advertí, escúchame bien, advertí que muy
cerca, viendo el escaparate contiguo (dedicado a las botas y
zapatos de señora) estaba una mujer, alta, morena, pálida,
interesantísima, de ojos profundos y cabellera negra. Y esa mujer,
al oír mi exclamación, sonrió…
Yo, al ver su sonrisa, comprendí, naturalmente, que hablaba
español: su tipo además lo decía bien a las claras (a las obscuras
más bien por su cabello de ébano y sus ojos tan negros que no
parecía sino que llevaban luto por los corazones asesinados y que
los enlutaban todavía más aún el remordimiento).
-¿Es usted española, señora? -la pregunté.
No contestó; pero seguía sonriendo.
-Comprendo -añadí- que no tengo derecho para interrogarla… ,
pero ha sonreído usted de una manera… ¿Es usted española,
verdad?
Y me respondió con la voz más bella del mundo:
-Sí, señor.
-¿Andaluza?
Me miró sin contestar, con un poquito de ironía en los ojos
profundos.
Aquella mirada parecía decir:
-¡Vaya un preguntón!
Se disponía a seguir su camino. Pero yo no he sido nunca de esos
hombres indecisos que dejan irse; quizá para siempre, a una mujer
hermosa. (Además: ¿no me empujaba hacia ella mi destino?)
-Perdone usted mi insistencia -la dije-; pero llevo más de un
mes en Nueva York, me aburro como una ostra (doctos autores afirman
que las ostras se aburren; ¡ellos sabrán por qué!). No he hablado
desde que llegué, una sola vez español. Sería en usted una falta de
caridad negarme la ocasión de hablarlo ahora… Permítame, pues, que
con todos los respetos y consideraciones debidas, y sin que esto
envuelva la menor ofensa para usted, la invite a tomar un refresco,
un ice cream soda, o, si a usted le parece mejor una taza de
té…
No respondió y echó a andar lo más deprisa que pudo; pero yo
apreté el paso y empecé a esgrimir toda la elocuencia de que era
capaz. Al fin, después de unos cien metros de «recorrido» a gran
velocidad, noté que alguna frase mía, más afortunada que las otras,
lograba abrir brecha en su curiosidad. Insistí, empleando afiladas
sutilezas dialécticos y ella aflojó aún el paso… Una palabra
oportuna la hizo reír… La partida estaba ganada… Por fin, con una
gracia infinita, me dijo:
-No sé qué hacer: si le respondo a usted que no, va a creerme
una mujer sin caridad; y si le respondo que sí, ¡va a creerme una
mujer liviana!
Le recordé enseguida la redondilla de sor Juana Inés:
Opinión ninguna gana;pues la que más se recata,si no os admite es ingrata,y si os admite es liviana…
-¡Eso es, eso es! -exclamó-. ¡Qué bien dicho!
-Le prometo a usted que me limitaré a creer que sólo es usted
caritativa; es decir, santa, porque como dice el catecismo del
padre Ripalda, el mayor y más santo para Dios es el que
tiene mayor caridad, sea quien fuere…
-En ese caso, acepto una taza de té.
Y buscamos, amigo, un rinconcito en una pastelería elegante.