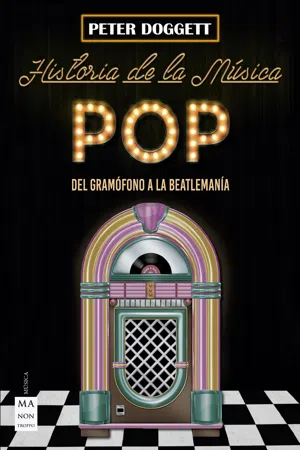
- 384 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Descripción del libro
Un elegante, ameno y completo panorama de la música popular: desde el ragtime hasta el rock.
Hay una lista autorizada de los más importantes eventos de la historia musical, que todos coincidimos en reconocer y una galería de álbumes clásicos y de singles capaces de cambiarnos la vida, de géneros vitales, de añoradas eras —eternamente nuevas, eternamente maduras— listas para ser descubiertas.
¿Qué escucha la gente? ¿De dónde viene lo que escuchan? ¿Por qué les gusta? ¿Qué añade a sus vidas? Aproximarse a la música con un espíritu parecido a la genuina democracia puede acercarnos a las cotas más altas de placer. Así que este libro trata, sin complejos, sobre música que ha demostrado ser popular —globalmente, racialmente, generacionalmente— en lugar de sobre la música que los críticos adscriben el máximo valor estético.
Ambicioso y revolucionario, el libro nos cuenta la historia de la música popular, desde la primera grabación a finales del siglo XIX hasta el nacimiento de los Beatles en este primer volumen y la omnipresencia de la música en nuestras vidas. En esta montaña rusa que es la historia social y cultural y a través de sus personajes protagonistas, Peter Doggett muestra cómo los cambios revolucionarios de la tecnología han convertido la música popular en el sustento del mundo moderno.
•El jazz, una insignia de orgullo y un símbolo de libertad.
•Los años veinte y principios de los treinta: la época de las big bands.
•El furor del swing.
•Los precursores del jump: las bandas de Count Basie y Lionel Hampton.
•Johnny Hallyday se aúpa a las listas de éxito musicales francesas.
•1954: un joven de diecinueve años conocido como Elvis Presley lanza su primer single para Sun Records.
•Sinatra, la banda sonora de una generación.
•Primer single de los Beatles en Capitol Records, "I Want to Hold Your Hand".
Preguntas frecuentes
Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción.
No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Obtén más información aquí.
Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete
- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».
- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS o Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación.
Sí, puedes acceder a Historia de la música pop de Peter Doggett en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Medios de comunicación y artes escénicas y Historia y crítica de la música. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
Categoría
Historia y crítica de la música

introducción
I
Si en 1973 enviabas un giro de 2,50 libras a cierto apartado postal de Merseyside, podías recibir de vuelta un disco en una funda sin marcar, de color amarillo huevina o rosa salmón. O quizás tu dinero desaparecía y nadie contestaba tus siguientes reclamaciones.
Mi paquete solo llegó dos veces de tres; mal porcentaje para un escolar sin dinero, aunque el trofeo justificaba el riesgo. Aquello era algo ilícito, secreto, una experiencia fuera del alcance de la desprovista tienda de discos de mi ciudad natal, en la que algunos de mis compañeros de clase hurtaban singles de la sección de ofertas a la hora del almuerzo. Aunque yo era demasiado moral, o tenía demasiado miedo, como para imitarlos, aun así estaba dispuesto a robar a las corporaciones y a los millonarios. Así que escribía a aquella gente misteriosa que se ganaba la vida vendiendo LPs ilegales —piratas, como eran conocidos— a través de anuncios redactados de forma oblicua en las últimas páginas de las revistas musicales de Londres.
Así es cómo, a la edad de dieciséis años, oí por primera vez una grabación de Bob Dylan con los futuros miembros de The Band actuando en el Royal Albert Hall en 1966. Al menos eso decía la fotocopia amarilla que estaba metida dentro de la funda, única confirmación de su contenido.
Al adquirir Royal Albert Hall, contra los deseos del artista y de su compañía discográfica, había comprado mi pertenencia a una sociedad secreta: aquello era información privilegiada, si se quiere, en la mitología del rock ’n’ roll. Yo ya sabía que mucha gente consideraba aquel disco como la cúspide artística de la carrera de Dylan y, además, para mí su valor estético se multiplicaba a causa de su exclusividad. Pero lo que no había previsto era su fuerza sónica, liberada con la furia y el desprecio de un hombre que sonaba como si estuviera mirando el apocalipsis a los ojos.
El clímax del álbum se ha convertido en un fragmento de la mitología de los años sesenta. Documenta la confrontación entre miembros de la audiencia que se habían convencido a ellos mismos, contra toda evidencia sonora, de que Dylan solo era válido con una guitarra acústica y que era un hombre que había puesto en juego su cordura al vivir en extremos tales como el volumen aplastante de una banda eléctrica. «Judas», gritó alguien desde el patio de butacas. Dylan, con voz cansina, lanzó una respuesta desdeñosa antes de dar la señal a sus músicos para comenzar «Like a Rolling Stone».
Ningún adjetivo puede empezar a describir el efecto que tuvo para mí sumergirme en aquella música a lo largo de los meses siguientes. Mientras me hundía en una crisis nerviosa adolescente, aquella música no me ofrecía exactamente salvación (pues mi destino estaba sellado) y tampoco trascendencia, porque cuando dejaba de sonar aún tenía que enfrentarme a mi propia existencia; pero sí me ofrecía reconocimiento, el indicio de que quizá no estaba entrando yo solo en la oscuridad, de que quizá uno podía descender al abismo con una actitud desafiante, con entereza, de que alguien más había estado allí antes. Más tarde, después del apocalipsis, asombrado de haber sobrevivido, obtuve de aquella misma actuación la esperanza de la renovación, de la misma forma que Dylan había capeado el temporal (en otro relato mitológico) y había encontrado alivio en un sótano de Woodstock.
Treinta años después, tras regresar a la escena de mi colapso adolescente —al cabo de una surrealista serie de circunstancias románticas—, me encontré deambulando por el refrigerado limbo del centro comercial de mi ciudad natal, digiriendo impresiones nuevas y viejas. Entre el eco de las conversaciones se oía el distante sonido de la música: destinada a encaminar nuestros consumistas pasos hacia el interior de los grandes almacenes o de los establecimientos de comida rápida, a suavizar nuestra entrada sin ser oída. Pero yo nunca puedo registrar la presencia de música sin tratar de reconocerla, así que me concentré y me di cuenta de que ya había oído antes aquel sonido. Y es que el contrabando de 1973 era ahora legal: remezclado, remasterizado y con una nueva envoltura (y relocalizado, en aras de la exactitud histórica, de Londres al Free Trade Center de Manchester). Lo vendía una corporación multinacional como un pedazo de historia auténtico y completamente autorizado (aún trascendente, pero despojado de su lustre clandestino). La banda sonora de mi descenso a los infiernos bisbiseaba ahora a un volumen casi subliminal en aquel desangelado centro comercial. La música que, años atrás, yo habría elegido como una representación de mi propia identidad, compuesta por un artista que caminaba sobre el abismo por una cuerda floja a punto de romperse y que había declarado la guerra a su propia psique y a la sociedad, podía por fin reproducirse con perfecta calidad de sonido y servir de fondo para la venta de hamburguesas y de pantalones vaqueros. La música era la misma, pero su estatus había cambiado de forma tan radical como aquel hombre de mediana edad que ahora se esforzaba por comprender qué significaba todo aquello.
Si la banda sonora del deterioro psicológico y de la depresión clínica se había convertido en muzak, entonces sin duda nada estaba a salvo a una metamorfosis tan chocante y, quizás, tan cómica como el destino del Gregor Samsa creado por Kafka. Otra escena me vino a la mente. El Dominion Theatre de Londres, 1991: el cartel prometía tres famosas bandas de los años sesenta, The Merseybeats, Herman’s Hermits y The Byrds. O, para ser más exactos: la mitad de los Merseybeats originales; algunos de los añejos Hermits pero sin Herman, y una formación de los Byrds reunida por su primer batería y acompañada de dos hombres que, en la época de la primera visita del grupo a Inglaterra en 1965, debían de ir aún en pantalones cortos.
Eran solo el telón de fondo de un extraño choque de culturas. Los músicos se hacían pasar, de forma poco convincente, por la élite de 1965 y tocaban ante una audiencia dominada por adolescentes vestidos con imitaciones de las ropas de Carnaby Street con las que una vez se vistieron sus padres. Los jóvenes respondían a aquel sucedáneo de nostalgia lanzándose a una exhibición de bailes hippies que solo podían haber aprendido viendo noticiarios antiguos. El collage era surrealista: música, movimiento y vestimentas completamente desfasados. Aquello indicaba una vana búsqueda de una edad de oro por parte de una generación que había mamado la idea de que los años sesenta eran superiores a cualquier otra época de la historia del ser humano.
O, de nuevo, un incidente que se repite a diario: estoy haciendo cola para pagar en la gasolinera y por los altavoces empieza a sonar «The Game of Love», de Wayne Fontana and The Mindbenders. Me relajo gracias a su familiaridad, la coreo en mi cabeza y de pronto me doy cuenta de lo que está ocurriendo: en 2015, una música que tiene casi cincuenta años proporciona una banda sonora casi permanente a nuestras transacciones comerciales y obsesiones consumistas. Por encima de nuestras cabezas es siempre 1958, 1965 o 1972, y la música de la revolución del rock ’n’ roll —dos décadas de éxitos radiofónicos, desde Bill Haley hasta Fleetwood Mac— es una moneda de cambio que ha sido tan despojada de su valor que ya no significa nada, ya no evoca ninguna sorpresa, ya no nos provoca nada sino cierto sentido de pertenencia, seamos o no lo suficientemente viejos como para recordar cuando era nueva y significaba algo. Es una música que está ya culturalmente vacía y que, aun así, resulta familiar tanto para los hijos como para los padres. Es un ingrediente de nuestras vidas diarias tan constante y fiel como el logo de McDonald’s o el de Tesco. En 1965, «The Game of Love» fue número uno en la lista de éxitos. En 1966, había sido ya olvidada, barrida por las implacables oleadas de novedades. A comienzos de los setenta, mis amigos pensaban que yo era raro —y lo era— porque complementaba mi dieta de música nueva con machacados singles de los sesenta que compraba en tiendas de segunda mano. Yo trataba de mantener vivo el pasado, pero no tenía por qué haberme molestado: el pasado no iba a morir nunca. Es fácil imaginar que si viajáramos a los espacios comunes del siglo XXII seguiríamos oyendo en el aire «Walk On By», «Lola» y, sí, incluso «The Game of Love», justo al volumen suficiente para calmar los miedos de nuestros tataranietos y contribuir a su deseo de comprar.
II
En algún lugar entre estos inquietantes encuentros con el pasado musical se encuentran las semillas de este libro. Durante la mayor parte del último medio siglo, he sido un consumidor activo de música popular en una variedad de formas cada vez mayor. Durante, quizás, el 70% de ese tiempo, he estado escribiendo sobre el mismo tema o al menos sobre una estrecha representación del mismo. He sido lo suficiente afortunado como para que me paguen por investigar la historia del pop durante varias décadas, lo que me ha llevado a experimentar música que se encontraba muy alejada de mi estética personal.
Aun así, he impuesto esa estética personal a todo lo que he escuchado, definiéndome a mí mismo como alguien a quien le gusta Bob Dylan pero no Tom Waits; Crosby, Stills, Nash & Young pero no Emerson, Lake & Palmer; Sonic Youth pero no The Smiths; el soul pero no el metal; algo de MOR pero no la mayor parte del AOR... Un vasto diagrama de Venn de elecciones y prejuicios en cuyo entrelazado corazón se encuentra solamente un hombre hecho de la música que ama.
Como sugiere mi experiencia en la gasolinera local, vivimos en un mundo en el que las personas como yo hemos creado y aprobado un canon de la música popular que está abierto a una constante revisión a medida que nuestra revista de rock clásico favorita publica la lista de «Los mejores álbumes que jamás has oído» o desliza una selecta rareza en «Los cien mejores singles de punk de todos los tiempos». Hay una lista autorizada de los más importantes eventos de la historia musical, que todos coincidimos en reconocer, desde Elvis Presley en el estudio de Sun Records en 1954 hasta, sí, Bob Dylan y «Judas» en 1966, etcétera, etcétera, y una galería de álbumes clásicos y de singles capaces de cambiarnos la vida, de géneros vitales, de añoradas eras —eternamente nuevas, eternamente maduras— listas para ser descubiertas.
Pero esta también es una época en la que cualquier sentido de consenso crítico o de legado cuidadosamente conservado ha sido demolido, casi de un solo golpe, por el alcance de internet. Cualquier persona con una conexión de banda ancha puede acceder a casi cualquier grabación realizada desde la invención del sonido grabado. Es verdad que los éxitos de Beyoncé ocupan un lugar preeminente en YouTube, iTunes y Spotify en comparación con sus equivalentes de comienzos del siglo XX, como Mamie Smith o Marion Harris, pero lo único que nos separa de la música de 1920 es el mismo clic del ratón o el mismo deslizar del dedo por la tableta con los que accedemos a Beyoncé. La elección es completamente personal.
Por tanto, este es un momento único: por primera vez, la tecnología moderna nos permite construir nuestra propia ruta a través de la historia documentada, aunque también despoja esa historia de contexto. Los sitios web de descargas y streaming nos ofrecen la música, pero no nos dan ni un indicio de cuándo o porqué o para quién se compuso y se grabó esa música. También falta una explicación de por qué nos gusta la música que escogemos, de cómo hemos aprendido, a lo largo de las generaciones, a reaccionar como lo hacemos cuando la granizada de los soportes contemporáneos nos abruma con jazz, hip hop o punk.
III
La invención del sonido grabado hizo que la música pasara de ser una experiencia a convertirse en un artefacto, algo que tuvo consecuencias físicas y psicológicas cuyo eco resuena aún hoy. El sonido grabado imponía una distancia entre el momento de creación de la música y el momento de la escucha y permitía infinitas repeticiones de lo que antes era una interpretación única. También facilitó la creación de toda una industria —ahora de alcance global— dedicada a producir, vender y diseminar grabaciones, y la invención de la tecnología para llevar esa música a todo el mundo.
Esta revolución en la forma de grabar música ha alterado todo y a todos los que ha tocado: el intérprete, la audiencia y la propia música. La naturaleza de ese cambio ha sido de largo alcance: ha dejado su marca en la forma en que pensamos, la forma en que sentimos e incluso la forma en que nos movemos. (Hasta ha liberado nuestra ropa interior, o eso relataban los horrorizados comentadores de los años veinte cuando las mujeres se desabrochaban el corsé para bailar el charlestón). Los cambios más poderosos han sido aquellos que han conllevado un cambio en las cadencias que gobiernan nuestras vidas, desde la sincopación del ragtime y del jazz hasta el implacable ritmo computarizado de los ritmos de baile actuales. Esos cambios han alterado la forma en que interactuamos los unos con los otros. Han alterado el lenguaje del amor y la retórica del odio. Han permitido que razas enteras se comuniquen y se asimilen más fácilmente y han proporcionado el combustible que podría hacer que las llamas devoren esas relaciones.
A cada paso del camino, la música ha representado la modernidad, siempre opuesta a lo convencional y lo tradicional (ese viejo mundo que perpetuamente intimida y hostiga a los jóvenes). Pero una de las características de la música, independientemente de sus orígenes, es que sus placeres son inagotables. Cada revolución musical ha alterado la banda sonora de la época y ha dejado a todos sus predecesores intactos. Lo dominante de ayer se convierte en la memoria cuidadosamente conservada de mañana, que revivirá nuestro pasado individual y colectivo cada vez que el oyente saque un disco favorito de su estante (o abra la descarga correspondiente).
La tecnología...
Índice
- Portada
- Historia de la música pop
- Créditos