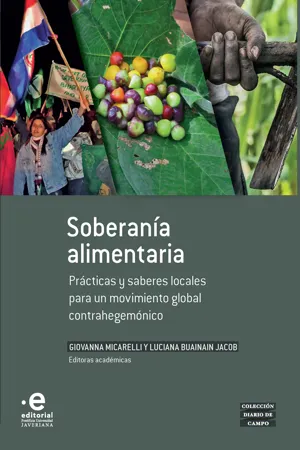![]()
Huertos caseros: un lugar para ser llamado mío, suyo, nuestro. La importancia de las mujeres en la construcción de la soberanía alimentaria y de la agroecología en Brasil
Laeticia M. Jalil
Michelly Aragão
Adriella Camila G. F. da S. Furtado da Silva
Islandia Bezerra
Mônica de C. R. dos Anjos
Lorena Lima de Moraes
Introducción
La alimentación es un campo complejo que involucra diferentes aspectos —simbólicos, subjetivos, económicos, sanitarios, ambientales, de género, entre otros— y que puede ser analizado a nivel individual, familiar, nacional y global (Vidal, 2011). Lo simbólico y lo material tejen las relaciones complejas de poder en las que se basa —diariamente— el plato de comida. ¿Qué comemos? ¿Dónde comemos? ¿Con quién comemos? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Cómo comemos? ¿Quién cultivó, crio, elaboró y cocinó lo que comemos? Las respuestas a estas preguntas permiten definir culturas, sociedades, modelos de economías y territorios (Montiel y Neira, 2014), pero también comprender los diferentes intereses en disputa en la construcción de un modelo productivo agrícola alimentario, lo cual puede llevarnos a preguntar: ¿quiénes son los sujetos que se encuentran en pugna en este campo (agronegocio versus agricultura familiar y campesina) y cuáles son los significados que movilizan las mujeres como productoras de alimentos y como responsables del cuidado de la vida y la naturaleza?
En la discusión entre estas concepciones de modelos diferentes y polémicos de agricultura (campesina versus empresarial), tanto los alimentos como la naturaleza empiezan a tener diferentes usos y distintas percepciones, con respecto al sentido de la producción de alimentos (como commodities o no), al destino de la cadena productiva (para el mercado o para el autoconsumo familiar) y a la alimentación (como un acto político y consciente). Los alimentos y la naturaleza, desde la perspectiva de la agroecología y la agricultura campesina, se entienden como bienes comunes a toda la humanidad. Desde esta perspectiva, la naturaleza es vista como un sujeto de derecho, lo que muestra otras lógicas y formas de relacionarse, convivir y tomar de ella la alimentación y los elementos naturales para la reproducción de la vida; lógicas en las cuales las mujeres se destacan históricamente por su papel como guardianas de la vida y de las semillas, y como cuidadoras de la naturaleza. Es importante señalar que las ecofeministas constructivistas cuestionan la naturalización del trabajo, del cuidado y del medio ambiente como algo innato a la esencia de la mujer, por lo cual buscamos valorarlas y reconocerlas, por su crítica a la reproducción del patriarcado que invisibiliza y sobrecarga el trabajo femenino.
Por otro lado, en la mayoría de las sociedades capitalistas modernas los bienes comunes son asumidos como recursos naturales o humanos, orientados hacia el capital. Se convierten en bienes de intercambio y uso, en meras mercancías, y son privatizados y utilizados como mecanismos de dominación y dependencia para concentrar la tierra, los territorios y gran parte de la población sin tierra. Esta situación se manifiesta de manera significativa en el aumento del hambre, especialmente entre las familias campesinas y los pueblos originarios, que pierden sus territorios y su dignidad, así como su capacidad de reproducción social y cultural, por causa de los intereses de las corporaciones transnacionales, especialmente de aquellas vinculadas al agronegocio, que a su vez responden al actual sistema agroalimentario, que excluye, expropia y mata (a la sociedad y a la naturaleza).
Junto a estos intereses también se utilizan argumentos como las crisis periódicas (alimentaria, energética, climática y ambiental), con el fin de apropiarse de los recursos. Vidal (2011) reitera que tales prácticas son características de este modelo predatorio, que se origina en una racionalidad patriarcal, racista, colonizadora y servil respecto al capitalismo, que explota tanto a las mujeres como a la naturaleza (ambas asumidas en un mismo orden de devaluación y opresión) para su sostenimiento, fortalecimiento, reproducción y perpetuación.
En este modelo, la naturaleza es tomada como algo que debe ser dominado para ser explotado como fuente de materia prima para el desarrollo del capitalismo. No valorar las diferencias ni la diversidad es la base del pensamiento que legitima los monocultivos, el agronegocio, el latifundio, la uniformidad, la homogeneidad, la destrucción de la naturaleza y la pérdida de los saberes tradicionales.
Para las mujeres, en sus representaciones sociales, el trabajo y la vida están íntimamente ligados, ya que ellas relacionan el trabajo con sus prácticas con la naturaleza, la diversidad y la reproducción de la vida.
En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), basada en las recomendaciones del último Encuentro Regional de Mujeres de América Latina, celebrado en Brasilia, adoptó una agenda regional de políticas para las mujeres. En la declaración final del encuentro, conocida como la Declaración de Brasilia, los Estados subrayaron que es necesario reconocer que las mujeres en zonas rurales todavía viven en situación de desigualdad social y política, lo cual implica condiciones de no acceso a varios mecanismos de inclusión (Siliprandi, 2015).
En la declaración también se señaló que, con el fin de promover el desarrollo agrícola y reducir la pobreza rural, es fundamental reconocer la importancia de las mujeres de las zonas rurales1 en la producción de alimentos y como promotoras de prácticas más sostenibles y solidarias, y, por lo tanto, la importancia de dirigir estrategias (programas y políticas) que cuestionen las relaciones desiguales de género en la agricultura (FAO, Fida y Banco Mundial, 2012).
En Brasil, el 46,7 % de las mujeres en zonas rurales representa la categoría trabajadoras en producción para el autoconsumo y el 30,7 % se sitúa en la posición no remuneradas. Por lo tanto, observamos que las mujeres en la agricultura desarrollan actividades que no tienen remuneración, pese a la importancia económica de su mano de obra en el núcleo familiar. La desigualdad entre hombres y mujeres en zonas rurales, con respecto al ingreso mensual promedio en Brasil, todavía es sobresaliente: el 42,7 % de las mujeres no tiene ingresos, mientras que para los hombres ese porcentaje es del 29,9 % (IBGE, 2009), lo que las deja en una situación de desigualdad económica, pobreza y vulnerabilidad, y, por lo tanto, como sujetos de inseguridad alimentaria y nutricional.
Desde esta perspectiva, las mujeres en zonas rurales y urbanas periféricas asumen un protagonismo en la sociedad como un todo, no solo por su trabajo productivo, reproductivo, de cuidado y bienestar de la familia, sino, sobre todo, por constituirse como sujetos políticos y por estar directamente relacionadas con la garantía de la soberanía alimentaria2 y la seguridad alimentaria y nutricional3 de las familias, ya que son ellas las responsables de la producción para el autoconsumo, es decir, de la pequeña producción o producción menuda.
Conviene señalar además que, en sus prácticas, las mujeres tienden a preservar la biodiversidad mediante la siembra diversificada, un complejo trabajo de manejo—que optimiza pequeñas áreas con plantas y hierbas medicinales—, distintas especies —comestibles o no—, el cuidado de pequeños animales —por ejemplo, gallinas, patos, marrecos,4 gansos, cerdos, cabras, entre otros—, el aprovechamiento de frutas, raíces, tubérculos y legumbres, y, de manera general, con la economía doméstica y la utilización de diversas prácticas agroecológicas o sostenibles —como el abono orgánico, la fertilización orgánica, las dietas caseras, la homeopatía aplicada a la familia y también a la agricultura, el uso responsable de las fuentes de energía y la rotación de cultivos—, garantizando así su supervivencia y su reproducción social en el campo y en la ciudad.
Sin embargo, el discurso hegemónico no reconoce el trabajo realizado por las mujeres y no valora los saberes que ellas han desarrollado (y desarrollan) a lo largo de la historia. Esta situación, sin duda, se repite respecto a todos los demás aspectos de su trabajo y de su saber, que son definidos como parte de la naturaleza y que, pese a estar basados en prácticas culturales y científicas complejas, son devaluados y subvalorados. Así lo afirma Shiva:
En la mayoría de las culturas, las mujeres han sido las guardianas de la biodiversidad. Ellas producen, reproducen, consumen y conservan la biodiversidad en la práctica de la agricultura. Sin embargo, al igual que ocurre con todos los demás aspectos de su trabajo y de su saber, la contribución de las mujeres al desarrollo y a la conservación de la biodiversidad se ha presentado como un no-trabajo y un no-conocimiento. Su trabajo y sus conocimientos expertos se han definido como parte de la naturaleza, a pesar de que están basados en prácticas cultuales y científicas complejas. La conservación de la biodiversidad practicada por las mujeres es distinta, no obstante, de la concepción patriarcal dominante. (1998, p. 58)
En la sociedad capitalista y patriarcal solo se reconoce lo que puede ser contabilizado, comercializado. Por lo tanto, el trabajo pierde su sentido más amplio como práctica de creación y recreación de la vida y de las relaciones humanas, para ser visto solo como aquello que genera dinero. Para las mujeres, esta relación es una de las formas de reafirmar la división sexual del trabajo,5 dado que las tareas realizadas por ellas, la mayoría de las veces, no producen dinero. Así, las mujeres sufren diversas violencias, como las de género, patrimoniales, de raza, etc. Una constante de este modelo de explotación es la acumulación de las tareas asumidas por las mujeres como parte de las actividades propias de ser mujer. Por lo tanto, ellas son responsables de todo el trabajo doméstico y del cuidado, visto por la sociedad como un no-trabajo, como un trabajo no especializado, o un trabajo fácil.
Cultivar, separar y almacenar las semillas, cosechar, preparar y elaborar los propios alimentos, y cuidar de los pequeños animales son actividades concebidas como sin valor o sin reconocimiento económico y social, y, por lo tanto, delegadas a las mujeres, quienes tampoco son reconocidas. Por esta razón tales actividades se identifican como inferiores, porque se constituyen culturalmente como trabajo femenino o asuntos de mujeres.
Son las mujeres, en casi todas las culturas, las responsables de garantizar la soberanía alimentaria, así como la seguridad alimentaria y nutricional de sus familias y comunidades. El cuidado nutricional familiar y la conservación y restauración de la naturaleza para la reproducción de la vida, en el orden de la división sexual del trabajo, son algunos de los principales roles de género destinados a las mujeres. Según Carrasco, las mujeres que asumen un rol protagónico en sustento de la vida humana, realizan
una obra que tiene lugar día tras día, 365 días al año, en casa y fuera de ella, en la comunidad, creando redes familiares y sociales, que ofrecen apoyo y seguridad, y permiten la socialización y el desarrollo de las personas. (2003, p. 72)
A diferencia de la ideología patriarcal y capitalista, para la cual las esferas de producción y reproducción están separadas y jerarquizadas, las prácticas y concepciones de la soberanía alimentaria construidas a partir de la lucha de las mujeres afectan todo el sistema de produc...