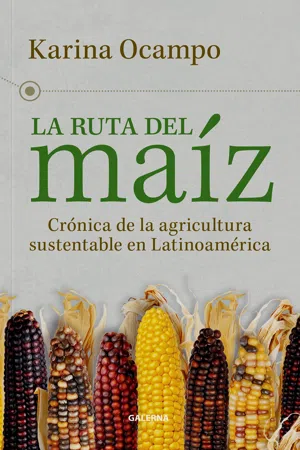26
EL DÍA QUE LOS MUERTOS BAILEN
Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo
como de mucha gente en un día de mercado.
Pedro Páramo,
JUAN RULFO
Hace algunos años, la tradición mexicana de celebrar a sus muertos me llegó como una epifanía. Supongo que desde la enfermedad y la muerte de mi padre busqué una manera de procesar su ausencia, tanto que en algún momento intenté comunicarme con él. Fue la noche siguiente a su entierro cuando le pedí una señal, señal que al otro día se presentó inconfundible delante de mis ojos: una carpeta con sus escritos se cayó de un estante de la biblioteca sin que ninguna fuerza lógica la moviera. Dentro había una carta dedicada a mi mamá que ella todavía no había leído. Más tarde lo busqué sin éxito, a través de un médium nada tradicional. Pero los reencuentros que vi en aquella sesión, sumados a mi recuerdo y al de gente cercana y a lo que leí sobre el tema, me hicieron creer que podía vislumbrar una ventana hacia otro plano, un espacio que aún no comprendo, pero que me genera cierta ilusión acerca de lo que vendrá.
Una década más tarde, las imágenes coloridas del Día de Muertos fueron un imán para mi natural atracción por el misterio de la muerte. En 2014 escribí para esa fecha un pequeño poema: “te extraño, pero entiendo que la carne se transforma, tiene vencimiento. Y somos células, pasión, latidos, tiempo; calacas de colores, puros huesos, que vuelven a la tierra a soñar que están despiertos”. Al año siguiente festejé mi cumpleaños, noche del 2, madrugada del 3 de noviembre, en un bar mexicano de Buenos Aires. En 2016 fui a una muestra temática que se hacía en varios museos. Un amigo fotógrafo, Gonzalo Gerardin, exponía fotos que había sacado en Oaxaca y quedé tan fascinada que juré que alguna vez viviría esa experiencia.
La película Coco me provocó una avalancha de emociones. Necesité escribir sobre ella y el tabú de la cultura occidental para hablar de la muerte, y lo usé como excusa para adentrarme en el fantástico universo que existe al cruzar el sendero iluminado por velas y flores de cempasúchil, así entrevisté a varios mexicanos para entender el significado que la muerte tenía para ellos. “En México la familia es para siempre. Cuando alguien se nos muere, no deja de ser, solo deja de estar y mientras los recordemos van a existir. Eso es algo que todos sabemos. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos a nuestros muertos y nuestras tradiciones están basadas en el amor a ellos”, me dijo Dianné Ruz, una dibujante mexicana con antepasados mayas. Y si bien la película no es el retrato fiel de lo que sucede en cada etnia y comunidad, porque eso sería imposible, alcanza a retratar parte de la esencia de lo que implica convivir con los que se fueron pero todavía están, los que vuelven para comer, tomar y bailar unos días con sus familias en las casas y los panteones.
En otros países de América Latina, como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala, se celebra el Día de Muertos. El catolicismo intervino para que coincidiera con el Día de Todos los Santos, pero en épocas prehispánicas la celebración era al inicio del mes de agosto. También en el norte argentino se visitan los cementerios. Los rituales varían según la región y pueden durar varios días. Otras culturas, en otros hemisferios, tienen sus propias tradiciones: los celtas, con su Halloween, abrían un portal por el que los espíritus volvían a la tierra el 31 de octubre, que coincide con el tiempo de la cosecha, simbolizada por la calabaza. Las momias y las tumbas del Egipto antiguo dejaron un registro de la importancia que le daban al tránsito hacia otro lugar, y el Libro de los muertos, basado en inscripciones funerarias, es una especie de guía de viajes por el más allá y habla de un inframundo que se debe atravesar para viajar a su nueva morada, algo que se conecta con las creencias de culturas como la de los mayas, a miles de kilómetros de distancia. El asunto de la muerte nos convoca, aun con semejanzas y diferencias. Hemos elaborado teorías y somos varios los que creemos en la posibilidad de atravesar territorios, límites, fronteras. En esta tierra de mixturas, durante estos días se baila pero se reza, se agradece y se ofrenda, siempre, con mucha comida y un buen mezcal.
Es la madrugada del 30 de octubre y acabo de llegar a Oaxaca. Esta ciudad es más grande de lo que pensaba. Apenas dejé mi trabajo en un hostel de Tulum, tomé un autobús para estar a tiempo. Creí que tenía los síntomas del dengue: no podía comer, me sentía algo afiebrada y, en aquella zona caribeña, es más raro no tener dengue que tenerlo. Pero igual viajé durante la madrugada mientras les pedía a todos los dioses: ¡No, por favor, no! Ahora estoy frente a la casa de mi host en el fraccionamiento de Xoxo Arrazola, un barrio alejado del centro, donde se encuentra la persona que me va a recibir a través de la red de alojamiento de viajeros. Camino entre las casas muy similares de lo que pareciera ser un barrio cerrado popular y golpeo la puerta.
El nombre de Oaxaca proviene del náhuatl huāxyacac. El huaje es un árbol de leguminosas que existe aquí, con el que se prepara una salsa exquisita. El estado de Oaxaca tiene una diversidad impresionante en varios aspectos. Solo en esta región habitan unos dieciséis grupos étnicos con sus respectivas lenguas y también con sus variantes, como el mixteco, que tiene cinco, lo que dificulta la comunicación entre distintas comunidades, o, tal vez, la vuelve más divertida. No es casual que de las sesenta y cuatro razas de maíz registradas en México, treinta y siete solo pertenezcan a Oaxaca. Podría decir que llegué al paraíso del maíz en la época ideal del año y no se me ocurre un lugar mejor del mundo para estar.
Hay un mercado inmenso, la Central de Abastos. Es imperativo ir si uno quiere ver los preparativos del Día de Muertos. Todo se puede comprar ahí, sin ticket ni garantía: frutas y verduras, panificados, carne, ropa, herramientas y tecnología. Sigo a mis nuevos compañeros de alojamiento por los pasillos del mercado. Las flores de cempasúchil inundan el espacio de amarillo y naranja. La tradición dice que, al guardar la luz del sol, ellas les marcan el camino a los muertos para regresar a casa. Para los altares se vende pan de muertos, un pan dulce que en esta ciudad tiene la particularidad de adornarse con caritas de azúcar o formas de bebé un poco siniestras. El mercado está lleno de comida y de gente, muchos compran lo que van a utilizar durante este fin de semana para llevar a los cementerios y a su hogar.
Por fin veo ante mis ojos el maíz de esta región. Jamás imaginé cuán ligado estaba el objeto de mi investigación al mayor ritual del mundo en el que quería participar. Me desborda el pecho de emoción, a pesar del malestar y la debilidad. Nada podrá arruinar el recuerdo que tenga de estos días.
En un artículo del diario Excélsior, Andrés Medina Hernández, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, dice que la fiesta tiene un origen mesoamericano que remite a las concepciones del tiempo y el espacio de estos pueblos.
“Además de la vida, este día está ligado al maíz. Por ejemplo, en el calendario agrícola se marcan las etapas de la semilla y cada una es una celebración. La primera es la siembra, la segunda es la petición de lluvias por la propiciación de los elotes y la última es la cosecha, que es cuando se celebra el Día de Muertos. Se trata de fechas marcadas para grandes fiestas, y con la cultura española se asocia con algunos santos. Por ejemplo, la bendición de las semillas se liga con la Candelaria, donde se invocan las lluvias con la Santa Cruz; la petición de los elotes con la Virgen de la Asunción San Miguel, donde se incorporan características de Tláloc y la lluvia; finalmente, la gran fiesta de la cosecha, con el Día de Muertos”.
Antes de la llegada de los españoles, el maíz ya estaba presente en las celebraciones de los muertos, pero ellos impusieron sus vírgenes y santos y modificaron los tiempos para que también coincidiera con el Día de Todos los Santos. Hilario Paz González, un productor mixteco de San Pablo Huitzo, dice que su abuelo le contaba que era tradición acompañar al difunto cuando lo enterraban. “Aquí va tu maicito, tu frijolito, tu tortillita, para que estés bien”. En el campo, para esta fecha se agradece la cosecha y se pone todo lo que se pueda compartir, los tamales, el atole, las tlayudas, las gorditas, las memelas, comidas y bebidas nativas que contienen maíz. En las ofrendas, la señal es de buen augurio. Si al muerto le gusta, el próximo año la cosecha será buena.
La mañana del 31 me despierto temprano y me siento mejor, ¡albricias! No tengo dengue, solo una infección intestinal, así que me hidrato y me lanzo a la aventura. En el centro me espera un paseo por los principales sitios turísticos junto con un grupo de personas de varias nacionalidades. Oaxaca es una ciudad de ocupación completa, los hoteles y alquileres de departamentos pueden triplicar sus precios porque siempre habrá alguien dispuesto a pagarlos. De Estados Unidos y España, de Argentina y Brasil, vinimos para ser testigos de la fiesta. Bajo un cielo de nubes cargadas recorremos los barrios de Xochimilco y Jalatlaco, admiramos los altares del frente de los negocios y las casas que respetan la simbología de la muerte. El programa de actividades que arrancó el 24 de octubre incluye conferencias de historiadores, exposiciones de arte, teatro y comparsas para niños.
Me acerco a uno de los altares que me llaman la atención y hablo con Magda. Ella le puso totomoxtle, las hojas secas del maíz. Me cuenta que nació y creció en el barrio de Xochimilco, el primer asentamiento que fue creado por los mexicas cerca del 1300 para vigilar a los posibles enemigos. Por donde ahora hay calles antiguas de piedra antes había un llano de flores por el que corría un río, algo que fue determinante para elegirlo como base. La invasión española trajo la hibridación. Magda Ruiz Hernández tiene apellido foráneo, pero guarda rasgos de su origen mexicano y el orgullo en la piel. “Conectar ambos mundos y rescatar la cultura de los ancestros”, ese fue el objetivo de la instalación. Se inspiró en las antiguas ofrendas que se hacían con maíz, por entonces la decoración llevaba el elote entero y las espigas. El maíz, para ella, representa el amor a la familia y a la gastronomía tradicional. Es una ofrenda que se comparte con los vivos y los muertos, es una celebración que se aprende desde pequeños.
Fotografío el arte callejero, las calacas y los alebrijes sonríen desde la pared y el ambiente está cargado de felicidad. Nada más contradictorio y lógico que dibujar muertos para celebrar la vida. Siempre creí que eran caras opuestas de una misma moneda, pero ahora entiendo que ambas están implícitas en cada cara, al mismo tiempo. No solo nacemos con el destino de la muerte, sino que somos tan frágiles que nos puede pasar en cualquier momento. Aceptarlo nos quita un peso de encima y nos vuelve más libres, pero internalizarlo es un proceso que tal vez lleve más tiempo.
Ingreso en un templo y me quedo sentada en silencio. Sobre el altar decorado un cartel reza: “Coloca el nombre de tu familiar muerto”. Escribo el nombre completo de mi padre y le dedico unas palabras, lo doblo y lo dejo entre otras decenas de papeles similares. La noche se acerca y muy pocos planean dormir. Hay actividades programadas en toda la ciudad: calendas, desfiles de gente con trajes de fiesta y cementerios abiertos hasta la madrugada para que las familias se reúnan alrededor de las tumbas con sus seres queridos.
La sensación es onírica y, como en todo sueño, yo solo me dejo llevar. Marijn es de Holanda, lo acabo de conocer, pero me invita a compartir la celebración con la familia mexicana que lo hospeda. Al anochecer nos dedicamos con ellos a visitar cementerios como quien recorre una feria; de hecho, afuera hay puestos, y los vendedores de artesanías, comida y alcohol aprovechan el espíritu festivo para ganar dinero. Del Panteón General pasamos a Xoxocotlán y Atzompa. Tomo algunas fotos a lo lejos, la gente con rostros pintados, los disfraces de calacas, los turistas atraídos por la singularidad de una celebración que está en el aire, y que es pública pero a la vez privada. Lo noto cuando me acerco, y me siento avergonzada de apuntar mi cámara a ese momento de intimidad en el que se produce el encuentro. Los rostros iluminados por las velas alrededor de las tumbas tienen un efecto agridulce, porque hay música alegre y mariachis, pero también miradas tristes, charlas cerca del fuego, botellas de mezcal y chelas, ancianas de trenzas que cargan a sus nietas, todas con sus trajes típicos; algunos niños que duermen sobre cobijas improvisadas y las cruces y las lápidas con los nombres grabados. Y todo lo que desconocemos del otro lado, lo que queremos creer que no es una ilusión, que en algún lugar en realidad existe.
Al día siguiente decido ir hasta la otra punta de la ciudad. Necesito dejar la habitación superpoblada que compartí con otros viajeros para encontrar algo de privacidad. Ahí mi ángel salvador toma forma humana, la de un noruego que me invitó a su habitación de hostel por estos días de festejos. Llego al ejido Guadalupe Victoria con todo mi equipaje y abrazo a Henrik. Veinte minutos de charla en el Caribe y algo de conversación por WhatsApp fueron suficientes para torcer mis planes. En los viajes suele pasar, uno se guía por la intuición y por lo general eso resulta, aunque, claro, puede fallar. A él lo conocí en Tulum mientras despedía a mi amiga Karina. Ella nos conectó y se volvió a Perú, donde estaba su hogar.
Entonces, en esta larga cadena de sucesos, me encuentro en un hostel familiar a cargo de los Cruz, uno de los pocos que tenía habitación disponible y que mi ahora amigo rentó a la distancia. Ellos nos ofrecen llevarnos al centro por la tarde en su camioneta, también irán a ver la celebración. Yo planeo pintarme la cara como lo hace la mayoría. Ya averigüé precios y diseños, quiero que sea algo especial. Pero lo que me espera es más de lo que me hubiera animado a soñar.
Meche Cruz es una mujer chaparrita, madre de cinco hijos ya adultos, con el pelo gris y una fuerza poderosa que ella atribuye a su señor Jehová, pero yo creo que viene de varias generaciones. “Mi hija cose y tiene vestidos que te puedes probar”, me dice y me ofrece la experiencia completa de convertirme en una Catrina. El personaje más popular de los festejos, sabré luego, en realidad no es tan antiguo. Las calacas eran figuras literarias, textos cortos que tuvieron mayor popularidad en la prensa de mediados del siglo XIX. El ilustrador José Guadalupe Posada las comenzó a dibujar para acompañar esos textos que expresaban el humor social y político. Eran hombres y mujeres que vestían elegantes, tal vez para aparentar ser más de lo que eran:
“La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera”.
El muralista Diego Rivera las inmortalizó en su obra Sueño en una tarde dominical en la Alameda Central. Y desde entonces creció la popularidad de los Catrines y, sobre todo, la Catrina, a tal punto que ella es la que ahora simboliza el Día de Muertos.
En la casa de al lado, me pruebo blusas oaxaqueñas y polleras largas. Si fuera una película, el cambio de vestuario tendría música al estilo Mujer bonita, pero acá no hay cámaras, estoy yo sola y del otro lado de la habitación me esperan tres mujeres expectantes y Henrik, que juega con los chihuahuas de la familia. Entre las opciones, por fin encuentro la que mejor me queda, de rojo, con bordados y detalles en blanco. Ya me siento la Julia Roberts de Oaxaca.
Bajamos hasta el centro parados en la parte de atrás de la camioneta y caminamos por la calle Alcalá, que por varias cuadras está intervenida con puestos a los costados, pura feria de artesanías y recuerdos. Nos detenemos a mirar y avanzamos a paso lento. Somos un equipo: Fermín y Meche, su hija menor y uno de los nietos con su novia, vamos por la peatonal repleta y nos cruzamos con la gente que pasea con sus atuendos y sus caras pintadas. ¿Han probado chapulines?, nos preguntan, y Henrik no tiene problema en pedir su esquite con una buena porción de esos insectos rojos que le dieron nombre a uno de los personajes infantiles mexicanos más exitosos en Argentina. Pero yo no puedo, no podría. Me alejo un poco mientras ellos comen y frente a la iglesia de Santo Domingo miro a los artistas que pintan los rostros de niños y adultos. Busco al candidato que me maquillará y elijo a una pareja que le pinta con precisión los ojos a u...